VOCES CONTRA LA CRISIS
Teresa Sádaba: «El mundo de la moda aprendió que de las crisis no se sale solo»
Decana de Isem Fashion Business School, Sádaba analiza cómo cambian los equilibrios de su sector: «Turquía es un país ganador de esta crisis»

Teresa Sádaba (Pamplona, 1975) es decana del Instituto Superior de Empresa y Moda (ISEM) que desde 2011 está ligada a la Universidad de Navarra. Licenciada en Periodismo y Ciencias Políticas, es doctora en Comunicación por Navarra. Acaba de regresar de una estancia en Washington ... donde ha estado profundizando en las ideas de la alemana Elisabeth Noelle-Neumann, autora de la teoría de la espiral del silencio que plantea que ciertas ideas dominantes generan un efecto de sumisión en parte de la población que no desea verso excluida.
—¿Parece qué el sector de la moda tiene más crisis que otros?
—No es que tenga más crisis, sino que el mundo de la moda es muy visual y está muy pegado al consumidor. La moda es algo cotidiano, es un fenómeno social con el que convivimos y, además, tiene una característica de proximidad que hace que la gente hable de la moda y entienda de ella. Si vamos a otros sectores como la energía o la aeronáutica son fenómenos mucho más lejanos y distantes.
—Es como el fútbol, donde todos somos entrenadores.
—Efectivamente. Lo que ocurre con la moda es que además se le une otro aspecto que cada vez va teniendo más importancia que es la imagen. El mundo de la imagen es el de la moda, y como la imagen ha adquirido tanta importancia, estamos ante un fenómeno que lo tiene todo ara ser susceptible de ser criticado.
otras voces contra la crisis
- Luis Garicano: «Nuestro debate sobre inteligencia artifical ha sido sobre una sede»
- Ana Palacio: «España debe procurar que no nos perdamos en una mirada centroeuropea»
- Núria Vilanova, presidenta de Atrevia: «Se puede construir una reputación sobre la mayor mentira»
- José Juan Ruiz: «Tenemos una policrisis y hay que ser mucho más flexible»
—En el sector, además hay crisis de todo tipo: empresariales, reputacionales, laborales... ¿Qué hay que saber frente a una crisis?
—En general, y esto no solo se inscribe en el mundo de la moda, para afrontar una crisis hay dos cuestiones fundamentales: la primera, saber muy bien quién eres, trabajar muy bien tu identidad, tu perfil. Si soy alguien que va a estar constantemente expuesto al público o un perfil más discreto. Es muy importante saber quién eres para saber respondedor. Y la segunda cuestión es dimensionar bien la crisis. Porque en moda ha pasado que puedes tener un comentario negativo en Twitter, y si tú mismo le das una relevancia mayor, sobredimensionas una crisis. Para eso hay que tener criterio, olfato y conocer muy bien los medios donde se produce.
—¿Y cómo se sale de una crisis?
—Pues mira, yo creo que una de las lecciones del hundimiento del edificio Rana Plaza en Bangladesh, que fue la crisis que cambió al mundo de la moda en 2013 porque hay un antes y un después, fue precisamente el ver que de las crisis no hay que salir solo. Tener aliados, conseguir otras voces que te acompañen, el que la empresa, en este caso, o la marca, no responda sola ante la crítica, sino que vaya acompañado de su sector. Esto se vio y fue una de las mejores lecciones del 11-M. Si el Gobierno hubiera implicado o hubiera tenido el respaldo de otros, hubiera sido diferente. Tu legitimidad de cara a los demás cambia, no eres tú solo el que está llevando el peso de la crisis.
—¿Por qué en la moda parece que se desarrolla al mismo tiempo todos los debates? El medioambiental, el de la desigualdad...
—La moda está muy pegada a la novedad. Y tú tienes que estar a la última, y te tienes que subir a lo que está de moda. No solo en el producto, sino también en estas corrientes de opinión. Entonces eres muy susceptible de subirte a todos los temas que de pronto aparecen en la agenda pública y quieres ser parte de ellos. Ahora estamos con sostenibilidad, diversidad, digitalización, inteligencia artificial, todo al mismo tiempo. Y además, el no estar en esos debates hace que pierdas puntos. Porque la moda consiste en eso, es fundamental entenderlo. Y creo que, hilando un poco con la teoría de la espiral del silencio de Noelle-Neumann, también la moda tiene dinámicas que parecen paradójicas. Porque la moda en el fondo es una expresión de identidad individual, pero también de identidad social. Y ocurre que tienes que ser muy rupturista, para estar en la vanguardia, pero a la vez acomodarte a lo que se lleva. En la moda ves esos dos movimientos, el transgresor superinnovador y luego hay que ver si cobran relevancia y tienen la suficiente amplitud como para ser aceptados por el 'mainstream' y pasan a ser moda.
España es un país que está siempre bastante a la moda y de moda
—¿Los países se ponen de moda?
—Sí, muchísimo.
—¿Y España está de moda?
—España es un país que está siempre bastante a la moda y de moda. Aunque tengamos un complejo de falta de autoestima, cuando sales te das cuenta de que es un país que se ve con simpatía, en parte porque mucha gente liga España con ocio, vacaciones, sus momentos felices; y en ese España tiene una buena imagen fuera, y además ahora yo creo que el tema del español, para muchos, nuestro sentido de conexión con Iberoamérica, todo esto hace que seamos un país de moda.
—¿Y España está en crisis?
—Creo que España... (titubea).
—Económicamente estamos en una ralentización, eventualmente podemos tener en una crisis de deuda, tenemos una crisis demográfica...
—Creo que esa es la fundamental, fíjate. De ahí se derivan muchos problemas que tenemos. Pero pienso que España ha vivido muchas crisis, ¿no? Hay que leer a nuestros literatos y todos nos hablan de momentos tremendos, pero también pienso que somos un país que sabe salir de esas crisis y recuperarse y mirar hacia adelante.
—¿Cómo ha afectado la crisis energética y la guerra de Ucrania al mundo de la moda?
—Muchísimo porque toda la cadena de proveedores, la cadena de valor de la moda que empieza a veces con fábricas o empresas muy pequeñitas, todas requieren bastantes recursos energéticos para funcionar. Y claro, los costes en este tipo de empresas han subido un 5,25%. Los márgenes en moda no son muy grandes, así que al final se empiezan a estrechar. Lo que está pasando en la moda, o al menos en este sector, es que muchas de estas pequeñas empresas europeas se están desplazando a otros países, como Turquía, por ejemplo. Y está ganando teniendo y perdedores de toda esta guerra energética. Otra cosa que le pasa a la moda es que es verdad que aparentemente no somos un sector de primera necesidad. Otra vez se está viendo un cambio –a esto ya estamos muy acostumbrados–del lugar donde tengo mis proveedores. Turquía es uno de los ganadores,
—Y Rusia era un gran cliente de moda y de lujo.
—Totalmente. Era un mercado muy importante, donde el lujo creció exponencialmente durante muchos años, y además marcó mucho el tipo de lujo que se vendía. Eso se ha desplazado y ahora tienes esa demanda de lujo en Miami, lo tienes en México o en los países árabes.
— Con la guerra, la geopolítica ha vuelto a dominar la globalización. ¿Esto cómo afectará a la industria de la moda?
—Hay dos cosas muy interesantes aquí. Más que desglobalización hay un cambio en los equilibrios de poder. China, que para la moda ha sido durante veinte años una potencia, se ha ralentizado y eso ha provocado un desplazamiento, por ejemplo, hacia México. México está siendo ahora mismo para la moda, tanto en producción como en consumo, muy interesante. O Estados Unidos, que había bajado su protagonismo en este mundo, empieza otra vez a tenerlo. Entonces esa es una faceta de cambio de equilibrios que afecta a la desglobalización. Pero hay otra segunda, que en el mundo de la moda es muy interesante: si se entiende la globalización como el empobrecimiento de algunas cuestiones culturales, la igualación global, la desglobalización está, de alguna forma, proponiendo una vuelta a lo local, a lo original, y eso al mundo de la moda le está viniendo muy bien. Estamos viendo un renacer de lo artesanal. Una marca muy global, como Dior, hace un desfile maravilloso en Sevilla y contrata a artesanos locales y revaloriza los abanicos, los mantones, la marroquinería... Ahí hay una revalorización de lo original, lo bien hecho, lo local que, de alguna forma, tiene que ver con la respuesta al mundo plano que nos proponía, por así decirlo, la globalización, hablando pronto y mal.
El líder ucraniano conoce perfectamente el poder simbólico de la moda
—Hablábamos de la guerra de Ucrania y el impacto en la moda. ¿Qué nos dice la camiseta de Zelenski?
—Sobre esto se ha escrito bastante ya. La creación del personaje de Zelenski y la forma que tiene de presentarse ante la opinión pública es, en parte, gracias a cómo va vestido. La forma de vestir es la primera expresión que tenemos, antes de la palabra y las expresiones artísticas. Zelesnki en esto es muy consciente, y lo sabe utilizar, y entonces se coloca como una persona más que está luchando al lado de su pueblo. Y a la vez se contrapone a la figura de Putin, con su corbata y su rigidez. Conoce ese poder simbólico de la moda y lo sabe explotar.
—¿Cómo afectó la pandemia?
—Afectó muchísimo en distintas cuestiones...
—A la cadena de suministro es obvio...
—Efectivamente. Pero ¿qué tiene de singular la moda en todo esto que estamos hablando? Que tiene una capacidad de adaptación increíble. Por estar muy pegada a la novedad, es muy flexible y se adapta al consumidor. En esto, también hay que decirlo, Inditex, Mango... en España somos los reyes de la flexibilidad Realmente somos los que hemos visto que la moda de lo que se trata es de adaptarse al consumidor. ¿Qué hizo el sector de la moda? Empezar a fabricar mascarillas, pasar de chaquetas a mallas para estar en casa cómoda, la zapatilla en vez del tacón. Entonces en muy poco tiempo fue capaz de adaptarse. Durante el Covid todas estas cadenas fueron capaces de renovar toda su cartera de productos de forma increíble.
—¿Cuál es la crisis más extraña que te ha tocado ver?
—Se han dado unas cuantas crisis que llegaron de forma inesperada y son todas las que tienen algo que ver con el tema de la apropiación cultural. De pronto, sin que se hubiera detectado, la sensibilidad por ser cuidadoso con lo que se coge de otras culturas, de otras zonas del mundo, surgirán varias crisis. Por ejemplo, Carolina Herrera sacó una colección que desde México se ve muy parecida a un tipo de vestidos que llevan en una región del país y ellos consideran que ha entrado en un terreno que les pertenecía. Y entonces el Gobierno de México entra en escena, le dice a Carolina Herrera que retire la colección o que trabaje con los suyos, sale una ley de apropiación cultural por todo esto. Es decir, de repente se vio que, sí, que la moda siempre trabaja con elementos de la cultura popular, pero cuidado con cómo lo hacemos.
—¿Cómo ha lidiado la moda con las redes sociales?
—Las redes sociales han revalorizado una de las cuestiones que para la moda es muy importante que es la influencia social. Antes, los destacados pudieron ser las modelos, los grandes diseñadores, la gente que tenía capacidad de comprar determinadas prendas, en el siglo XV los reyes... En ISEM siempre contamos cómo Felipe II puso de moda el negro, y cómo lo consiguió porque él era jefe de un imperio. Todas las monarquías de Europa querían tener el negro de Felipe II. ¿Qué ha ocurrido con las redes sociales? Que lo que estamos viendo es que esa capacidad de influencia se ha multiplicado con las redes sociales porque tienes acceso a mucha más gente y puedes seguir a gente que no conocías, o que no eran famosos, sólo porque te gusta cómo visten o su estilo de vida. Al final esas personas se han convertido en los llamados 'influencers' y ahora mismo la moda pivota mucho sobre ellos. Eso ha sido un cambio brutal.
—¿Y ese mundo se está profesionalizando?
—Se ha profesionalizado muchísimo y de forma bastante rápida. Ahora todos los 'influencers' tienen su agencia detrás, sus contratos, unas fórmulas que ya están profesionalizadas. No puedes contratar a un 'influencer' solo porque tiene 50.000 seguidores, sino que lo importante es que se alinee con los valores de tu marca, y que si tú vas de sostenible pues que no sea lo contrario o al revés. Ahora mismo no hay regulación sobre esto, aunque en la Unión Europea se está hablando mucho de los creadores de contenido.
—Has estado un tiempo sabático estudiando en Washington. Te has interesado por la cultura de la cancelación. ¿Existe realmente? ¿Cómo la definirías?
—Sí, creo que existe. Se manifiesta de dos formas. Hay una que es pública, que es la que se conoce en EE.UU. y hace que colectivos a través de las redes sociales se pongan de acuerdo para manifestar su oposición, a veces de forma violenta, contra una idea, un profesor, un libro, lo que sea. Y eso son casos concretos que, a veces, suponen el ostracismo de esa persona, el despido, etcétera. Eso es una forma de entender la cultura de la cancelación. Hay otra forma, que a mí me parece interesante, que es la que yo creo que puede estar sucediendo en otros países, que es que la cancelación es una cultura. Y eso lo que genera es un estado social, anímico y un clima de opinión en el que el miedo es un vector importante. Y entonces uno tiende a la autocensura, a callarse cosas, a no decir en clase esto porque igual mis compañeros piensan lo contrario. Eso es para mí también es cultura de la cancelación. El tema tiene otra dimensión que es muy interesante, que es cómo lo digital y lo real conviven porque a veces la movilización se da en redes, pero luego tiene consecuencias en el mundo real como que hay una concentración en la puerta de tu casa o te echan de la universidad.
—¿Cómo conecta esto con lo de la espiral del silencio?
—Bueno, porque de lo que habla Noelle-Neumann con la espiral del silencio es que hay opiniones que se silencian por ese miedo al aislamiento social. Dice que los hombres somos seres sociales por naturaleza y necesitamos cierta aceptación y conformidad con el grupo. Necesitamos 'ser parte de', y eso nos pasa desde niños hasta que morimos.
—A Clint Eastwood no le sucede.
—(Risas) Pero siempre tenemos una parte de conformidad, aunque sea en un grupo más reducido, en un núcleo familiar o en un núcleo de amigos. Se busca esa aceptación, porque somos sociales. Sino no seríamos personas, seríamos individuos. Y eso hace que al final nuestra necesidad de conformidad hace que callemos cuando pensamos. Es verdad que cuando Noelle-Neumann crea su teoría no había redes sociales.
—Un compañero del periódico, que es profesor en una universidad pública, me decía que el hecho de que los funcionarios estén tan protegidos en España los ha defendido frente a la cultura de la cancelación. ¿Estás de acuerdo?
—No es lo mismo el mercado libre de profesores en EE.UU., que te contratan y te echan con facilidad, que aquí donde existen esos funcionarios y eso crea una forma de entender la universidad y el profesorado. Totalmente de acuerdo. Una de las cuestiones que más han llamado la atención con la cultura de cancelación en las universidades de EE.UU. es que, después de esas protestas por las redes sociales, las universidades, por miedo a tener una crisis reputacional, prefieren echar al profesor que darle la razón. A veces con más motivo o con menos. Pero lo cierto es que la institución no ha respaldado en más de doscientos casos al profesor. Aquí tú tienes otra protección. El caso que pasó en la Universidad Autónoma de Barcelona es significativo: aunque la profesora pudiera verse boicoteada por los alumnos, aunque la universidad dijera que los alumnos tenían razón, ella no ha sido despedida. Y en EE.UU. tienes a gente que ha perdido el trabajo y que está en una lista negra.
— Qué cambios nos está anunciando la moda.
—Clarísimamente una brecha social importante entre el lujo y el resto. Cada vez el lujo es más lujo, no solo por precio, sino por la configuración del producto, etcétera. Se ve que la brecha con la moda normal se amplía. Otra cuestión que se aprecia -esto no es nuevo, eh- son los estilos de vida más relajados a los que aspiramos. El modelo no es el yuppie de corbata, sino que es el tipo que es capaz de tener un equilibrio vital, una armonía, y para eso necesita otro tipo de productos. Y eso también es muy transversal. Y luego hay un tema muy interesante que es cómo la moda se desplaza hacia otros mundos. Por ejemplo, me ha llamado la atención en EE.UU. la cantidad de tiendas de accesorios para mascotas. La mascota es un miembro más de la familia y necesita carrito, la bugaboo para el perro, los gorritos, los columpios. Eso tiene una traslación en el mundo de la moda clarísima. Y, vamos, las marcas ya se están metiendo en eso.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete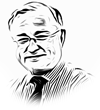
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete