Ana Palacio: «España debe procurar que no nos perdamos en una mirada centroeuropea»
voces contra la crisis
«El liderazgo europeo se ha movido al norte y al este», sostiene la ex ministra de Asuntos Exteriores. Y avisa de que esto no puede ocurrir a costa del Mediterráneo, África e Iberoamérica

Hoy en Roma, mañana en Abu Dabi, pasado en Washington DC. Ana Palacio y del Valle Lersundi (Madrid, 1948) sigue teniendo una agenda tan intensa como si aún fuera la titular de la cartera de Exteriores de España. Su exclusivo nivel de contactos internacionales ... le permite estar al cabo de la calle de todo lo que se mueve en el gran escenario del mundo.
—¿Qué hay que saber cuándo uno se enfrenta a una crisis?
—Lo principal, más que cuestión de saber, es cuestión de actitud. De carácter. Decisión de enfrentarla. Un análisis claro de objetivos y medios.
—¿Y cómo se sale de ella?
—Para salir, hay que contar con un buen análisis y un planteamiento realista de medidas a tomar. No intentar descubrir mediterráneos ni esconder la cabeza en la arena. Buscar aliados y seguir a los más eficaces.
—¿Qué tipo de crisis tenemos hoy?
—No creo que nos enfrentemos a una crisis en el sentido clásico, como fue la económica–financiera de Lehman Brothers. Lo que tenemos es un cambio de era, un vuelco del mundo. Una conjunción de alteraciones y evoluciones que está alumbrando una mutación global. En este proceso juega un papel importante el cuestionamiento del orden internacional basado en reglas, del que la invasión de Ucrania por Rusia es la manifestación más sangrante, pero no la única. Está, también, la pujanza, por primera vez en la historia, de un orden global alternativo –China– que prima el fin colectivo sobre la centralidad del actor humano, la seguridad sobre la libertad, la estabilidad sobre el individuo. Y pese a nuestra respuesta, hasta ahora potente de compromiso, tenemos la percibida decadencia de Occidente y su corolario de desorientación, de confusión, en nuestras ciudadanías por una parte; y por otra, el distanciamiento de las sociedades del llamado 'Sur Global', en particular de África e Iberoamérica, para las cuales nuestras democracias han dejado de ser un referente. Este alejamiento es claro en materia de energía. Tenemos que abordar de forma realista la reducción de gases, en particular la descarbonización. Todo ello coronado por la revolución tecnológica...
—¿Se refiere a la guerra digital?
—Sí, sin lugar a dudas el alcance de las ciberarmas plantea un interrogante. En particular en el espacio exterior. Pero voy más allá: hasta ahora el mundo lo entendíamos y lo ordenábamos desde la fe y la razón. Hoy, otra inteligencia –la llamada 'artificial'– se suma, compite con, o incluso contradice la puramente humana. En una extraordinaria conferencia convocada en el Vaticano que reunió a representantes de las tres religiones abrahámicas, filósofos y grandes empresas, el presidente de Microsoft, Brad Smith, dijo que los historiadores verán que 2023 fue un año trascendental para la tecnología, como lo fue 1995 cuando nació el navegador e Internet cambió el rumbo de la historia. O 2007, con el uso de los móviles inteligentes. La Inteligencia Artificial (IA) está presente desde hace mucho, pero según él, en 2023 irrumpirá en el uso público y cautivará la imaginación del mundo entero. Merece la pena leer la declaración final de la conferencia: 'Rome Call for AI Ethics'.
—¿Qué lecciones debe sacar España de las últimas crisis?
—Por ceñirnos a dos ejemplos recientes –Covid y Lehman Brothers– deberíamos haber aprendido que la alerta temprana, esto es, encarar la situación sin hacerse trampas en el solitario y sin pamemas, es imprescindible. Acuérdese que no hubo conciencia oficial ni de opinión pública hasta muy entrados en ellas.
—Como ocurrió en la década de 1970, la salida de la pandemia ha evidenciado que la geopolítica está condicionando nuestra prosperidad...
—Es cierto que la década de 1970, vista desde Europa en particular, aparece como referente. Por la crisis energética. En 1973 nos despertamos con un petróleo cuyo precio, de la noche a la mañana, se multiplica por cuatro, lo que acarrea inflación y déficit. Pero aquella sacudida se inscribe en el campo de la geoeconomía. Con un contexto geopolítico bien distinto, de Guerra Fría. Terrible y amenazador, desde luego, pero que brindaba la estabilidad de la bipolaridad. Y ahí es donde la referencia a ese tiempo debe hacerse con cuidado. Porque lo más importante que estaba sucediendo en aquel momento era la apertura de China.
«Hasta donde conozco, la de Brahim Gali se trataría de una crisis que deberíamos –y podríamos– haber evitado»
Desde el famoso viaje de Nixon en 1971, China inicia su incorporación a la economía mundial, culminando este proceso en 2001 con su entrada en la OMC. A brocha gorda podríamos decir que Pekín prima la prosperidad de la nación china sobre la geopolítica de bloques. Y la batalla occidental contra el comunismo, sobrevenida tras la Segunda Guerra Mundial como reacción a la actuación de Stalin en Europa, y el alineamiento de China en la guerra de Corea, cede respecto de este actor definitorio del mundo. Se extiende, así, el fundamento de la visión del mundo que alumbra la Carta del Atlántico y constituye el cimiento de Bretton Woods y la Conferencia de San Francisco: el objetivo último es la paz, a la que se llega por la prosperidad, a la que, a su vez, se llega por el intercambio. Este es el paradigma que alumbró la globalización feliz. Hoy, en cambio, no es que la geopolítica esté condicionando la prosperidad económica, es que la geopolítica ha irrumpido y desbaratado el fundamento de la geoeconomía.
—¿Estamos en el entorno político más difícil del último medio siglo?
—El entorno político del desgaste y caída de la URSS, de la apertura a China, tuvo enorme complejidad diplomática. Sin establecer comparaciones, hoy podríamos estudiar las semejanzas con la rivalidad entre EE.UU. y China, y los interrogantes sobre su evolución. Pero lo que cambia fundamentalmente es la inestabilidad propia del proceso de mutación que impregna todas las dimensiones de análisis. Inestabilidad, cuando no confusión, potenciada por la revolución tecnológica de la inteligencia artificial, la batalla abierta contra el orden internacional, la guerra en territorio europeo, el desorden –mezclado de dogma– en el ámbito de la energía, la perversión de conceptos como autoridad o verdad, por la irrupción de las redes sociales.
—Hablar de energía es hablar de geoestrategia. ¿Es creíble el marco energético europeo si miramos nuestra política exterior?
—Si 'nuestra' política exterior se refiere a la de la Unión Europea, esta se define por sus carencias. La política exterior –y añadiría la de defensa– europeas, vistas desde la perspectiva de otros actores, es origen de equívocos; desde el punto de vista interior, fuente de melancolía para los europeístas. En Europa tenemos que comprender que la esencia del proyecto de construcción común ha variado. Que el mundo es otro. No podemos quedar anclados en la quimera de erigirnos en 'Poder Regulatorio' a costa de los legítimos intereses inmediatos de los ciudadanos. La ambición de descarbonizar no entra en discusión pero desde el realismo. En España, por solo dar un ejemplo, deberíamos revisar la justificación del cierre de las nucleares. Algunos países –Bélgica, sin ir más lejos– lo han hecho.
—España ha cambiado de posición en el conflicto de su antigua colonia del Sahara. ¿Cree que se ha gestionado bien ese asunto?
—Hablar de 'gestión' me parece efectivamente relevante. En diplomacia, tan importantes son las formas como el fondo; el cómo tanto como el qué. Lo que sabemos del 'cómo' habla por sí solo. Porque se reduce al conocimiento, por parte de los españoles, de la postura de su gobierno a través de una carta filtrada por el Palacio Real marroquí, redactada en un pésimo español, a todas luces mal traducida del francés.
—Usted fue ministra de Exteriores, ¿cómo se resuelve una crisis como la que se produjo con Marruecos y Argelia por haber recibido a Ibrahim Ghali por motivos médicos?
—Dejémoslo en que, hasta donde conozco, se trataría de una crisis que deberíamos –y podríamos– haber evitado.
—Si uno se fija en lo que hemos hecho con Argelia y Marruecos, no parece que nos hayan preocupado mucho nuestros intereses geoestratégicos para garantizar el suministro de gas.
—Nuestro suministro de gas no ha estado en peligro. España ha practicado tradicionalmente –a diferencia de Alemania, por ejemplo– una política de diversificación de suministradores y vías mediante gasoductos y terminales de gas natural licuado (LNG). Esta política no solo ha resultado crucial para nosotros en la Península Ibérica, sino que ha llevado a España a jugar un papel fundamental en la actual crisis energética europea, enviando por los Pirineos gas y electricidad, cuando el flujo de gas ruso por gasoducto cesa de forma abrupta, coincidiendo con la parada técnica de la mitad de la flota nuclear francesa.
—¿Dónde están hoy las principales oportunidades para España en el mundo?. ¿Y las amenazas?
—Oportunidades en Europa y América. No podemos desaprovechar la presidencia del Consejo que ostentamos en el segundo semestre de este año. En cuanto a amenazas, las mayores vienen de nosotros mismos: son internas, de fractura; y por no abordar reformas estructurales urgentes.
«El cambio fundamental hoy es la inestabilidad propia del proceso de mutación que impregna todo el análisis»
—Hay muchas críticas a que la Unión Europea está sin rumbo, sin un liderazgo claro. ¿Lo comparte?
—Es cierto que los equilibrios de poder que dábamos por inamovibles en la construcción europea –sobre la base del peso del núcleo franco-alemán–, hoy no tienen vigencia. El liderazgo, si acaso, se ha movido al norte y al este. La guerra en Ucrania dará lugar a una revisión a fondo del proyecto. España tiene responsabilidad de primer orden para que no nos perdamos en una mirada centroeuropea. Aunque allí tengamos planteado un reto existencial, atenderlo, confrontarlo, no puede ser a costa del Mediterráneo, de África, de América Latina.
—¿Cuál debería ser la posición de Europa frente a China? ¿No teme que Alemania reproduzca los errores que cometió con Putin?
—El problema con Rusia es la bola de nieve originada en Alemania por la dependencia de su gas, en un marco ideológico presidido, desde la época de Willy Brandt, por el 'Wandel durch Handel' (cambio a través del comercio). Alemania se aferra a este planteamiento hasta la invasión de Ucrania. Hay que recordar que el segundo gasoducto directo, el famoso Nord Stream 2, se negocia en 2014, con Rusia en Crimea y en el Donbás. Yo he asistido a debates con la administración Obama advirtiendo ya del riesgo. Hoy, respecto de China, el marco es radicalmente distinto de pugna por el poder, por el orden internacional; el 'Belt and Road' es un buen ejemplo de ello. Cuestión distinta son los intereses cortoplacistas de unos y otros dentro de la UE; y desde luego el problema europeo que entraña una Alemania en situación de confusión estratégica.
—¿Cuál es el estado de la relación transatlántica? ¿Ha mejorado o empeorado tras la salida de Trump?
—He mencionado la importancia, en diplomacia, de las formas además de la sustancia. Si vamos al terreno de la negociación, a estas dos dimensiones hay que sumar la confianza, la credibilidad. Trump alcanzó –y espero que se quede en este tiempo verbal– cotas de zafiedad difíciles de emular, pero sobre todo llevaba a gala ser impredecible. En un momento crítico, minó el respeto, la auctoritas de la Presidencia de los Estados Unidos de América, institución clave para el funcionamiento del orden internacional.
Las relaciones transatlánticas ahora son buenas, técnicamente. Pero la quiebra de la sociedad americana, que permea hoy en episodios como la elección del presidente de la Cámara de Representantes, nos interpela.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete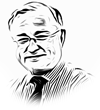
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete