VOCES CONTRA LA CRISIS
José Juan Ruiz: «Tenemos una policrisis y hay que ser mucho más flexible»
El hombre que dirige el principal 'think tank' del país advierte: «Este es un entorno complejo pero puede ser mucho peor si las cosas se hacen mal»
-R2NswsV1ksvygmM3rXAcRoO-1200x840@abc.jpg)
Es el presidente del centro de pensamiento estratégico más importante de España, el Real Instituto Elcano. Ruiz (Tarancón, 1957) es economista, técnico comercial del Estado y ha sido economista jefe de entidades como Argentaria, AFI o el Banco de Santander en Iberoamérica. Desde 2012 se ... desempeñó en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Washington donde fue economista jefe y director de investigación hasta que en 2021 volvió a España para hacerse cargo del Elcano.
– ¿Qué hay que saber cuando uno enfrenta una crisis?
– Creo que, una vez que la crisis se ha desatado y tú tienes responsabilidad en la gestión, la única idea que debes de tener en la cabeza es que ya no existe otra cosa. Sólo existe el estar concentrado en cómo acortas la duración de la crisis y la intensidad de sus efectos. No existe otro objetivo en tu vida que gestionar esa situación de desequilibrio. Y hacerlo con optimismo, porque de las crisis se sale, siempre.
–¿Qué tipo de crisis es la que tenemos ahora?
–Yo creo que no tenemos una crisis, tenemos policrisis, que es un tema un poco más complicado. Por dos razones. Porque la existencia de varios tipos de crisis que se superponen hace mucho más difícil utilizar el libro de instrucciones, hay que ser más flexible, más cauto a la hora de tomar medidas. Y la segunda razón, que es importante, es que cuando uno se enfrenta a la policrisis no debe llevarse por el pesimismo. El tener muchos efectos y muchos impactos seguidos o secuenciales no significa que todos vayan en la misma dirección. Hay impactos que se anulan unos a otros. Un ejemplo muy claro: no puedes decir que tenemos un problema porque el crecimiento mundial va a caer y vamos a entrar en recesión, y además tenemos un problema de inflación global, y no recomponer en tu cabeza que si el crecimiento baja las tensiones inflacionistas se van a moderar. La verdad no es la sumatoria de equilibrios parciales. Hay compensaciones porque hay crisis que anulan los efectos de otras. Y también hay crisis que se retroalimentan.
–Esto nos pasa con el 'shock' energético. Que en Europa es negativo pero en EE.UU. es positivo.
– Por supuesto. Y en Dinamarca es positivo. Y en Noruega.
–En un artículo reciente hablaba del plan fiscal de Liz Truss en el Reino Unido y comentaba el regreso de «los vigilantes del mercado». ¿Qué quería decir?
–Creo que, cuando uno mira las interpretaciones de lo que está ocurriendo, en el fondo se enfrentan dos visiones. La de los economistas y la de los politólogos. En cierta medida, la geopolítica le ha hecho una opa hostil a la economía. Hoy, todo lo interpretamos en función de intereses geopolíticos. Puede ser que en el corto plazo esto explique lo que está ocurriendo, pero, en el fondo, lo que hay es el choque de dos ópticas. Los politólogos, estudian el poder, y el poder es un juego de suma cero. Para que alguien tenga más poder, otro lo tiene que perder. Los economistas, en cambio, estamos entrenados para pensar en términos de suma positiva: cómo diseñas instituciones y políticas para que la cooperación o la competencia generen un incremento de bienestar para todos. Estas dos lógicas se pueden complementar, pero, en el largo plazo, cómo definimos el mundo depende de qué lógica uno quiere seguir.
–¿Y qué consecuencias tiene?
– Muy importantes. Si el mundo en que queremos vivir lo define un politólogo, probablemente acabes con un mundo escindido en dos: China, Estados Unidos y sus áreas de influencia. Porque esta es la forma de evitar el conflicto, encontrar un equilibrio, en el que las dos potencias se compensan la una con la otra. Para un economista eso no es un equilibrio, porque lo que genera esa situación es una pérdida de bienestar para todos. Se va a producir una desglobalización y una mala asignación mundial de los recursos. Y esto es muy interesante, cuando Xi Jinping le recomienda a Biden que se deje llevar por la historia para guiar las relaciones entre EE.UU. y China, está asumiendo esa visión geopolítica. Uno debería recomendarles que hablen de colaboración y cooperación, pero no que se dejen llevar por la historia.
–Esta reflexión suya tiene mucho que ver con la discusión que se abrió en 2010 cuando se hablaba de la soberanía de los mercados. La legitimidad democrática por un lado y la legitimidad del mercado por otra...
–No necesariamente. Los mercados han reforzado muchas veces las libertades. Si uno lo piensa de una manera alternativa, como tú lo estás haciendo en estos momentos, uno podría pensar que es la primera vez que el mercado le da un 'golpe de Estado' a un gobierno de derechas. Y esto no es de lo que estamos hablando, de lo que estamos hablando es que las lógicas del poder, la lógica geopolítica, no se puede llevar más allá de donde la sociedad la tolera. Ni la lógica neoliberal la puedes llevar más allá. En cierta manera el mundo tiene más 'check and balances' (frenos y contrapesos) que los que la gente supone. No todo es «la economía, estúpido». No toda la política puede estar sobre la economía. Y esto es el regreso de los mercados. Los mercados diciéndole: está muy bien que usted tenga ese programa económico, esos objetivos, pero nosotros no se lo vamos a financiar.
–Volvamos al concepto de policrisis. ¿La policrisis es una crisis con muchas caras o son varias crisis mezcladas?
–Varias crisis entreveradas. Hay una crisis, que es la fundamental, que es la energética y la del cambio climático. Creo que esta es una de las crisis que alimenta muchos de los otros conflictos. Hay una crisis de hegemonía global, o sea, del orden internacional, creado tras la Segunda Guerra Mundial que claramente no es capaz de gestionar los conflictos y los desequilibrios que aparecen, y la Guerra de Ucrania es un ejemplo muy obvio de eso. Hay una crisis, evidente, de oferta y de demanda, que se traduce en un incremento de precios que tiene impacto sobre la desigualdad. Hay una crisis pandémica, que ha tenido efectos sobre la deuda, sobre los sistemas de salud, la vida de la gente, y los va a tener sobre la desigualdad. Porque los confinamientos que han existido en el mundo, y especialmente en América Latina, van a dejar una huella enorme sobre la desigualdad en los próximos años.
En definitiva, todas confluyen en algo y es que configuran un mundo lleno de incertidumbre radical, donde no sabes cuán importantes son los factores que tú siempre has tenido en la cabeza a la hora de enfrentar ese problema y cuáles son los que no conoces pero van a tener impacto. Esto es lo que genera esta incertidumbre.
–Traigamos a España este análisis. ¿Cuáles son las oportunidades y las amenazas para España que plantea ese escenario tan incierto?
–Yo creo que la primera de las ventajas es que esta no es una crisis en la que estemos solos. Es una crisis en la que estamos con los demás y podemos aprender de ellos. O sea, esta es una crisis que ha generado algo tan inédito en la política europea como la compra en común de vacunas. Una respuesta unida de Europa a la Guerra de Ucrania que era muy poco anticipable. O que ha generado los fondos Next Generation. Entonces, España es un país que está dentro de una región que está aprendiendo y no tengo la sensación de que seamos los más torpes de la clase. Yo creo que estamos en una situación en la que contribuimos a esos debates.
–¿Y qué otras ventajas ve?
–Creo que hay algunas que ya están en el debate público, como que dependemos menos del gas ruso, de que tenemos más adelantados los temas de energías renovables. A la gente hay que recordarle que en España más del 70% de la energía se produce con energía que no emite CO2. Mientras que en Alemania ese porcentaje es menos de la mitad.
Creo que una de las grandes ventajas que tiene España es que si uno se enfrenta a shocks no anticipados, hay algo de nuestra composición del Estado, de este Estado descentralizado, con una alta capacidad de gestión, que te da algunas pistas de qué es lo que hay y lo que no hay que hacer. O sea, el Estado de las Comunidades Autónomas, que suele ser muy criticado por la duplicación del gasto ineficiente, tiene elementos políticos y de estabilidad muy importantes. Uno de ellos es que puedes aprender de lo qué están haciendo los de al lado. Creo que eso es algo que ha pasado en este país en los últimos tres o cuatro años que probablemente no hemos sido capaces de poner todavía en valor.
–¿Ve con optimismo la evolución de la economía el próximo año?
–He vivido las crisis de la economía española de 1976 a 1991. Fueron once años sin crecer. Y el país tenía que hacer frente al terrorismo, a la construcción del Estado de Bienestar, y el país lo hizo. Yo tengo muchísima confianza en España. He vivido en demasiados países y, en cierta medida, a mí me recuerda mucho la situación actual a la que yo viví cuando me incorporé al mercado laboral, en 1981. En esos años, el país estaba muy por delante de la visión que se tenía de él desde fuera, y de sus reglas y sus marcos de convivencia. Lo que ocurrió es que el país saltó, tiró de las reglas, tiró de la convivencia, y se creó esa transición, esos treinta años de integración en el mundo, de apertura al exterior, de reconocimiento de lo que España había conseguido en poco tiempo. Bueno, había políticos y liderazgos, pero fundamentalmente lo único que tenían que hacer era hacerse cargo del estado de ánimo del país. Y ponerse delante de la manifestación. Y yo creo que estamos muy cerca de que vuelva a pasar una cosa similar, el país está por delante de sus normas, de la visión que él mismo tiene de sí, de la que tienen fuera.
–¿Comparte el discurso que dice que el modelo económico español ha cambiado y que por eso algunos indicadores están desfasados?
–Creo que nuestro aparato estadístico, igual que el de cualquier otro país del mundo, necesita ponerse al día. Esto es una parte. Pero, deberíamos ser capaces de evaluar mejor qué significa esto del cambio de modelo. Hay un dato obvio, el empleo está evolucionando muchísimo mejor que como dicen los modelos tradicionales de la economía española. Pero quizá lo que nos permitiría aprender y mejorar, sería que fuéramos capaces de evaluar qué es lo que ha causado ese impacto positivo.
–¿Estamos en el entorno económico más complicado desde los '70?
–Para nada. Estamos en un entorno muy complicado, pero podemos estar en un entorno mucho más complicado si hacemos las cosas mal. Esto no es lo mismo que tener una crisis en una transición de una dictadura a una democracia, como ocurrió desde 1975 a 1977. No es lo mismo que una crisis bancaria que se lleva por delante a la mitad de tus entidades financieras. Esto no es una crisis hipotecaria. Procuremos no ser alarmistas. Esto es difícil, pero es tratable. El shock es que no sabemos cuál va a ser el siguiente paso.
–Si tuviera que hacer un memorándum para que las cabezas que deciden en este país presten atención a un tema que está pasando inadvertido, ¿adónde deberíamos estar mirando?
–A la demografía. España tiene una tasa de fertilidad que es cuatro décimas superiores a la de la Ciudad del Vaticano. Y no es un problema sólo de España, hay 134 países que en estos momentos están por debajo de la tasa de reposición de la población. Y esto es muy interesante, porque todos tenemos en la cabeza los diez mil millones que seremos en 2050. Pero tenemos la misma probabilidad de estar en diez mil millones que en cinco mil millones. O sea, tres mil por debajo de los que ahora somos. Y esto cambia totalmente el futuro.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete
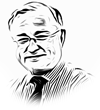
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete