Luis Garicano: «Nuestro debate sobre inteligencia artificial ha sido sobre una sede»
Mirar a España y Europa desde la academia en EE.UU. le ha permitido redescubrir muchas de nuestras carencias y debilidades: «Cada año que pasa hay menos universidades europeas en el top mundial»

Dejó su escaño en el Parlamento Europeo en julio de 2022 y partió a EE.UU. a dar clases en las universidades de Columbia y de Chicago. Luis Garicano (Valladolid, 1967) es uno de los padres de la primera emisión de deuda europea que ... financió el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Ahora, cuando el dinamismo de la sociedad norteamericana lo ha vuelto a sorprender, siente que la Unión Europea (UE) se está quedando «un poco anquilosada».
¿Qué hay que saber cuando uno se enfrenta a una crisis?
Lo más importante es cuánta capacidad de resistencia tiene un sistema. Pensemos en una pequeña empresa. Si entra muy endeudada, pues obviamente se va a enfrentar a la crisis y va a salir muy mal. Si uno entra con una cuenta corriente muy grande, pues va a aguantar más. Cuando miramos al futuro, los países que más capacidad tienen para enfrentarse, por ejemplo, a los problemas energéticos y de suministros, son aquellos que han hecho sus deberes y están más listos para ello.
Cuando dices hacer sus deberes, ¿a qué te refieres?
Mi preocupación grave, en el caso de España, es el endeudamiento explícito e implícito de nuestro país. Y la falta de crecimiento. Al final hay dos aspectos que te dicen qué capacidad tienes para enfrentarte a lo desconocido: cuánto crece la economía y con cuánto endeudamiento partes. Y España parte de una situación en la que no crece prácticamente nada, estamos todavía en los niveles de la crisis del 2008. Todo el aumento de gasto del sector público, más de 100.000 millones anuales con respecto a hace una década, ha sido a base de endeudarnos. Pensemos en una familia que lleva quince o veinte años teniendo gastos crecientes y que todo el rato lo que hace es ir pidiendo créditos para hacer frente a ellos. Esa es mi gran preocupación.
¿Y cómo salimos de esto?
El cambio de enfoque necesario es pensar en crecer y en crear riqueza y dejar de pelearnos por la distribución de lo poco que tenemos. Cuando una economía se encuentra en una situación como la de España, en la que hay poco crecimiento, la gente se centra en temas distributivos: cuánto contribuyo, cuánto me dan, cuánto hago, etc. Y hay personas y partidos en particular, que ven el mundo como un juego de suma cero e insisten en pensar solo en temas distributivos. Eso no lleva a ninguna parte, lo que hay que hacer es cambiar el chip y pensar cómo conseguimos que España crezca para hacer sostenible su Estado de bienestar. Para hacer frente a la deuda tan grande que tenemos. O sea, España tiene que volver a crecer y eso requiere un cambio absoluto de mentalidad en nuestro sistema político.
José Juan Ruiz decía en esta sección que había dos visiones enfrentadas: los politólogos, que creen que el mundo es un juego de suma cero, y los economistas, que creen que es un juego de suma positiva.
Comparto. George Foster, un antropólogo estadounidense, estudió esto en tribus de México y llegó a la conclusión de que algunas sociedades ancestrales tenían esta mentalidad de suma cero (lo que tienes es porque me lo has quitado) y esto es algo que frena el crecimiento de los países. Creo que en España hemos caído en esta falacia. Con el Decreto Ley alteramos la distribución, se sube lo que se va en unos, se baja lo que se va en otros, y eso es gestionar. Y eso lo único que hace es llegar a una situación, eventualmente, en la que no haya recursos para las necesidades crecientes del Estado de bienestar.
Hemos visto cuestionados algunos paradigmas económicos. Hay quien me ha dicho que había que tirar los libros de economía de hace cincuenta años. ¿Compartes eso?
Estoy completamente en desacuerdo. Hay dos lecciones que la gente se cree que hemos aprendido, y son malísimas y ojalá las olvidemos. Una es que las restricciones presupuestarias no importan. 'Ah, qué mala fue la austeridad', decimos. La realidad es que Portugal, Grecia e Irlanda, que son los países que hicieron las reformas que había que hacer, las pasaron canutas, pero ahora son países muchísimo más resilientes, muchísimo más potentes. Nadie habla de ellos cuando se especula con la próxima crisis, pero sí hablan de España e Italia, que son dos países que no hicieron las reformas. En España, la única cosa que hicimos fue la reforma financiera...
«A medida que suban los tipos veremos que si gastas sin ton ni son tienes una crisis de deuda»
Y la del mercado laboral.
Que ahora la hemos deshecho. A medida que vayan subiendo los tipos de interés nos daremos cuenta de que si gastas sin ton ni son, al final tienes una crisis de deuda. La segunda malísima lección es creer que las reformas estructurales no importan. Sin reformas no se crece. Las economías que crecen son aquellas que invierten en educación, que tienen un mercado laboral y de productos dinámicos.
Pero hay gente que duda del paradigma porque hemos visto cosas como que se sube el Salario Mínimo Interprofesional y el impacto sobre el empleo es mínimo.
Bueno, el Banco de España habló de 300.000 empleos, la experta que nombró la ministra Yolanda Díaz, en uno de los estudios que la ministra escondió, hablaba de un impacto de 30.000 sin contar con la nueva generación de empleos...
Pero con problemas a futuro...
El tema del salario mínimo va a depender de dónde y cómo. Creo que todo el mundo entiende que hay niveles en los que subir el salario mínimo es muy dañino y otros en los que no. Y todo el mundo entiende que ese nivel dependerá de la región y el tipo de empleo. Si el salario mínimo fuera de dos mil euros la mayoría de los bares tendrían que cerrar o echar a sus camareros.
¿Se equivocó el Banco Central Europeo con su política monetaria laxa?
La expansión cuantitativa se justificó primero por el riesgo de deflación. Después porque la inflación iba a estar 0,5 o 0,25 por debajo del objetivo. Creo que ese era el momento en el que no debieron seguir con ella. Y lo que no tiene sentido es que entonces se dijera que era política monetaria y no ser conscientes de que era contraproducente para la inflación. Ahora resulta que no es política monetaria y el BCE argumenta que no afecta a la inflación. En EE. UU. hay una cosa diferente. Allí hay una sola autoridad fiscal, entonces la expansión cuantitativa lo único que hace es cambiar deuda de largo plazo por reservas de corto plazo, pero siempre es deuda de EE.UU. En Europa lo que hace el BCE es cambiar deuda de un Estado en concreto por deuda europea. En el fondo, lo que hace el BCE es emitir eurobonos.
O sea, se está financiando a los estados.
-La expansión cuantitativa en Europa no es pura política monetaria. Si España emite 159.000 millones de euros durante el Covid y el BCE compra 161.000 millones, entonces está contribuyendo a financiar el Estado, que en ese caso era lo necesario, pero en todo caso no es una pura política monetaria. Realmente está cambiando los precios relativos del mercado. Obviamente, España no estaría pagando lo que está pagando por la deuda si tuviera que enfrentarse a la necesidad de convencer a los inversores.
Tú fuiste uno de los artífices de la emisión europea de deuda.
Desde el grupo 'Renew Europe' fuimos los primeros que hicimos una propuesta. Y pienso que era lo necesario, que la financiación de todo ese gasto se hiciera por vía fiscal y no por vía monetaria.
«Me preocupa que el mercado vea la deuda europea con el mismo riesgo que la española»
He visto que has estado estudiando el tema de la deuda y del euro. ¿Ves algún riesgo respecto de la credibilidad de la deuda europea?
He publicado hace poco un artículo mostrando que el mercado ha cambiado su consideración respecto a la deuda europea desde que el BCE anunció que dejaba de comprar. La deuda europea tenía más o menos la misma consideración que la deuda holandesa. Y ahora es peor. El mercado la ve más arriesgada que la francesa, casi igual de arriesgada que la española. Esto es una sorpresa, porque la deuda europea al final es responsabilidad conjunta de todos los Estados. Uno podría ir contra Alemania por ella, por lo tanto debería ser tan buena como la alemana o la holandesa. Y, sin embargo, el mercado tiene dudas. Y a mí me preocupa que tenga dudas, y que la trate como deuda española, digamos. No es que la española sea mala, pero no debería tener esa misma consideración.
Es curioso. ¿Y la deuda alemana?
La deuda alemana no tiene ese problema.
¿A pesar de que una de las grandes diferencias con la crisis del 2008-2010 es que Alemania hoy sí tiene riesgo?
No es el mismo nivel de activo seguro que eran en 2008, pero a pesar de eso, la deuda alemana sigue siendo la más segura de Europa, y la deuda europea no se está pareciendo tanto a la alemana y a la holandesa si no que se parece demasiado a la de las economías más arriesgadas. Todos pensamos que la emisión de deuda para financiar el MRR era un momento 'hamiltoniano' que iba a dar paso a un Tesoro europeo. Pero todavía no le hemos dado la capacidad de imponer impuestos y de seguir emitiendo en el futuro. Con lo cual, el mercado aún está pensando: ¿esto es realmente algo sólido o es algo que habéis hecho una vez y que no sabéis muy bien cómo sigue? Ese es el riesgo que ve el mercado.
Ahora que te has ido a dar clase a EE.UU., ¿cómo has visto todo lo que dejaste atrás en Europa?
La sociedad de EE.UU. sigue siendo extremadamente dinámica. Hay una gran fe en el futuro. Y tengo la sensación de que Europa está un poco anquilosada. Y que está obsesionada con regular de más, con aprobar más y más restricciones para las empresas, y más derechos de todo tipo, sin pensar en cómo crear riqueza. Y, lo más importante para mí es la innovación. Ahora mismo, cada año que pasa hay menos universidades europeas en el top mundial. Están entrando las chinas, las coreanas, las de Singapur, las de Australia y van saliendo las europeas.
Tampoco tenemos ninguna de las grandes plataformas digitales.
En España la gran discusión que hemos tenido sobre inteligencia artificial ha sido sobre qué ciudad se llevaba la agencia reguladora. No ha sido sobre cómo lideramos la inteligencia artificial, cómo la creamos, cómo innovamos, no. Si miras cuáles son las treinta principales compañías de Internet, Europa no está. Alemania tenía una que era Wirecard, y resultó un fraude. La primera de la lista europea es la número 42, Spotify, que es sueca. Yo creo que la inteligencia artificial va a ser de las mayores innovaciones de la historia, de la revolución industrial, de las máquinas de vapor... Cuando la inteligencia artificial se apoya en estas plataformas y en el conocimiento de estas plataformas, y no tenemos ninguna en Europa, quiere decir que la siguiente revolución tecnológica, que va a consistir en meter la inteligencia artificial en todo, desde el periodismo hasta la educación, los viajes y todo eso, vamos a estar fuera.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete
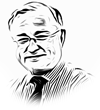
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete