Acotaciones de un oyente
Doscientos treinta y ocho segundos
El aplauso pone la confrontación en pausa y se lleva del ambiente la molesta sensación de vivir entre aire ya respirado. Porque dos que aplauden lo mismo, no se matan
La Princesa Leonor: «Pido a los españoles que confíen en mí»
El Rey recuerda las palabras de los padres de la Constitución: «se hizo entre todos y para todos»

El aplauso ocultó por un instante el sonido de nuestra decadencia. Duró doscientos treinta y ocho segundos, pero resultaron suficientes para volver a ser, de modo provisional, un país serio. La nación educada, respetuosa y decente que un día fuimos. Porque el aplauso tiene ... algo bueno: sepulta los sonidos, deja el ruido en un segundo plano y trae al frente un espejismo de unidad, la extraña sensación de lo que podríamos llegar a ser si no fuéramos lo que en realidad somos.
De algún modo, el aplauso pone la confrontación en pausa y se lleva del ambiente la molesta sensación de vivir entre aire ya respirado. Porque dos que aplauden lo mismo no se matan. Y, sobre todo, mientras aplauden no hablan lo que reduce significativamente la posibilidad de hacer de nuevo el ridículo. Los diputados y senadores están demasiado acostumbrados a aplaudir solamente a los suyos, en una endogamia del afecto que actúa a la vez como símbolo de pertenencia a una tribu y como barrera sónica frente a la otra. Rara vez se unen en un aplauso y por eso cuando sucede es importante reseñarlo: porque por un momento todos dejan de mirar a los de enfrente para mirar a un tercero, que limpia el paisaje y las pupilas, como un colirio en el estado de ánimo.
Y lo hacen, además, en silencio, reflexionando, sintiendo -espero- el peso de la responsabilidad, del momento histórico y del papel que España les ha otorgado en estos tiempos convulsos. Fueron doscientos treinta y ocho segundos, digo, de aplauso, un aplauso blanco y rubio que nos recordó a todos de donde venimos: de unos padres y unos abuelos que hicieron posible, en su momento, un reencuentro. Así, mientras aplaudíamos, de algún modo los invocábamos. Y estuvimos unidos a ellos y a los miles de españoles que en la Carrera de San Jerónimo, en el Paseo de Zorrilla, en Sierpes y en Larios se unían al aplauso.
Por eso, durante casi cuatro minutos, fuimos todos un poco más dignos, unidos -es un decir- en un aplauso que no era muy escandaloso ni tampoco demasiado tenue. Fue un aplauso luminoso, redondo y esférico, como si las aristas se borraran. Intentamos borrar, ya que estábamos, el discurso de Francina Armengol que resonaba en nuestro recuerdo como una letanía. Fue un discurso mediocre, fuera de lugar, bajo de nivel, ideologizado, politizado, errático, erróneo, alejado del poso intelectual y de la grandeza que el momento requería. Y, sobre todo, sometido por completo a los intereses puntuales de otro poder del estado. Confundió soberanía nacional con soberanía popular, 'congreso' con 'parlamento' y todo ello con 'Cortes Generales'. Decidió evitar las obras cumbres de nuestra poesía para meter con calzador algo en catalán y aun tuvo tiempo de decirnos que «la democracia es el poder del pueblo», como quien dice en el la cola del pan que el mejor pescado está en Madrid. Pero no quiero dedicar más tiempo a ello: ni el texto ni la hemeroteca merece que lo manchemos de olor a fritanga.
La bancada del PP y de Vox aplaudían a rabiar. Los invitados y autoridades, también. Aplaudían los presidentes de las Comunidades Autónomas, los expresidentes del gobierno, del Congreso, los altos mandos militares, la patronal, los sindicatos y hasta el Nuncio Apostólico. Todo el mundo aplaudía, también el grupo socialista al completo, unos con más luz y otros con más sombra. Destacable el énfasis de Calviño, a la que solo le faltó saltar a la tarima y plantarle un par de besos en la frente a Doña Leonor mientras Sánchez acariciaba la silla con la mirada perdida en Waterloo y Yolanda Díaz -de escrupuloso luto- adelantaba el espíritu de la noche de difuntos.
Pero lo malo del aplauso es que crea una responsabilidad permanente, que decía Mercedes Sosa. Es una demostración pública de aprobación, nace de la necesidad de dar tu opinión y tu palabra se queda endeudada en el sentido de un afecto, en un sentimiento que se hace eterno y en una admiración intensa y prolongada. Por eso no tengo claro cómo algunos podrán seguir, después, como si nada. Sobre todo, los ausentes, a los que no debió parecerles suficientemente importante que la futura jefe de estado vaya a someterse al pueblo español y a las leyes que de él emanan, esas que nos igualan a todos, excepto a los socios del PSOE. Ahora que lo pienso, quizá por eso no acudieran. Por vergüenza, claro.
El Rey estaba exultante. La Reina, orgullosa. La Infanta Sofía sonreía con complicidad a su hermana y los tres se unían en un amor infinito, indisimulado y rebosante de cariño, a la Princesa de Asturias, en el día en el que los representantes del pueblo español se unieron a la calle y honraron la democracia y su propia historia durante los doscientos treinta y ocho segundos en los que volvimos a ser un pueblo digno.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete
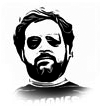

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete