ABC CULTURAL / LIBROS
Antonio Di Benedetto, paisaje de perdición
Pese a haber sido comparado con Kafka y de contar con los elogios de Borges, Antonio Di Benedetto sigue siendo casi un desconocido. «La trilogía de la espera» rescata su obra
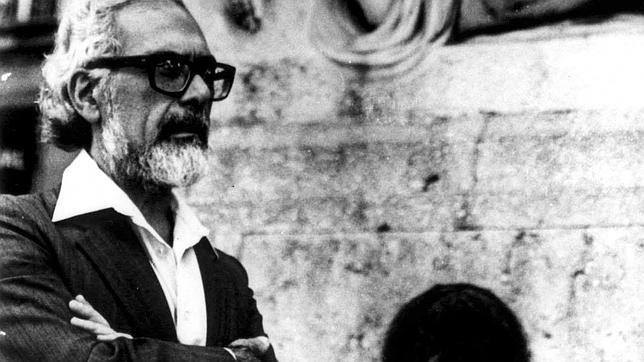
Releída a la distancia de los años y las leguas, como diría Gabriel Miró, esta trilogía me obliga a la primera persona del singular, aun a sabiendas de que es un recurso crítico prohibido. Y así recupero la primera imagen de Di Benedetto , en la Buenos Aires de los años sesenta del siglo pasado. Es la imagen de una ausencia. Antonio era una de esas figuras silenciosas y llenas de un exótico renombre, que anidaban en las provincias y de las que todos hablaban sin que nadie las hubiera tratado. Era de la raza de los Juan Filloy , Juan L. Ortiz y Daniel Moyano . Se sabía de su existencia, irradiaban variables prestigios pero no pertenecían al escenario por donde circulaba la gente linda de las letras. Es como si hubieran necesitado de esa lejanía algo intemporal para acrecentar el eco de sus pasos. No los afectaba la clasificación tajante de los argentinos entre porteños y «la gente del interior».
Después viene la época del exilio, Di Benedetto en Madrid tras la instalación de la dictadura militar y su temporada en la cárcel. Entonces lo conocí personalmente y nos tratamos con la frecuencia que imponían aquellos primeros tiempos de la emigración, cuando Madrid era, para nosotros, un arrabal de expulsados. Fue cuando Antonio se me convirtió en un personaje de sus novelas. No lo sabíamos, ni él ni los demás, pero había ingresado en su último capítulo. En 1983, recuperada la civilidad del país, volvió a él pero no salió de aquella escena final.
El autor se incluye en la familia de escritores existenciales
Creo que ya no escribía, no porque quisiera sin poderlo hacer sino porque el trastierro lo había marcado con una frontera de necesidad. Hasta aquí había llegado. Hablaba vagamente de una novela que se le fue ocurriendo en la prisión y que rescataba de a poco redactando cartas que escapaban a los interdictos de los carceleros. Le preguntábamos de qué trataba y contestaba con uno de esos silencios propios de su taciturno personaje. Había en él algo así como una ética de silenciero, por usar su feliz neologismo. Lo mejor que alguien puede hacer en ciertos momentos es callarse la boca, inundar el diálogo con una nulidad de sentido donde caben todas las conjeturas.
El silencio y el alcohol le fueron fieles. Por eso lo podía encontrar por la calle y obtener un esquivo saludo, lo mismo que acompañarlo del brazo para que recuperase el equilibrio. Entre esos dos extremos de su vida madrileña lo evoco y lo incorporo a la galería de sus ficciones. ¿Era uno de los tantos restos de la humanidad argentina que había dejado la dictadura? Sí, pero no solo tal cosa sino algo que venía de antes y que llega hasta después. Toda obra de arte se da en una circunstancia, a favor o en contra de ella, pero la excede. Es lo que ocurre con esta trilogía que, no habiendo sido planeada como un conjunto orgánico, adquiere, por derecho propio, ese carácter.
Gestos de resistencia
Zama (1956), El silenciero (1964) y Los suicidas (1969) configuran, en efecto, una ordenada descripción del mundo humano como una historia sin sentido a la cual se obliga a participar al propio hombre. La pena de muerte, el silencio y el suicidio son los únicos y tenues gestos de acomodo o, quizá, de resistencia, que ofrecemos a ese paisaje mundano que no llega a ser cósmico. Por lo tanto, tampoco llega a ser histórico y he allí el mayor desafío que se propone el narrador Di Benedetto: ¿qué se puede narrar de lo que ocurre si es inenarrable? Varias respuestas ha proporcionado la literatura moderna a esta pregunta: Kafka cuenta pesadillas, Beckett cuenta esperas y parálisis, Butor cuenta desapariciones.
Hablaba de una novela que se le ocurrió en la prisión y que redactó en cartas
Di Benedetto cuenta minucias cotidianas, ocurridas en lugares y épocas difuminados –el Paraguay dieciochesco de Zama es más bien una excusa que facilita lo remoto del asunto–, pero la pequeña anécdota se aísla de la anterior y la siguiente, trazando un retrato del sereno desesperado. El mundo, por seguir con sus figuraciones, es ruidoso e incomprensible. Se lo compensa con el ensimismamiento, lo silente, el crimen o el suicidio. Hay un sofocado patetismo en este decurso porque la prosa dibenedettiana carece de gestos, es modosa y notarial, económica y reticente, palabra que viene y va al blanco donde no hay ya palabra ni la hubo nunca.
Grito en voz baja
La imposibilidad de existir, el mundo como un camino hacia el desguace con resabio a derrota, insinúan que estamos ante un paisaje de perdición. En esto, Di Benedetto se incluye en la familia existencial de los escritores que han perdido la confianza en el rescate, en el agente renovador o salvífico, en la gratificación humana de la vida. Como en Baroja, en Rulfo o en Onetti, hay en el escritor mendocino una perdida memoria de redención que deja al mundo en la pura e irredimible culpabilidad de su existencia. Malo y agresivo, este mundo acorrala al narrador, que solo cuenta con la palabra como defensa. En la tregua, siempre provisoria, de esta querella, nace el relato. Es conciliatoria, instaura la paz, pero no mejora las cosas. Convierte en cuerpo, en escritura corpórea, en corporeidad letrada, una suerte de grito en voz baja dirigido a un desconocido, a todos los desconocidos, con la única esperanza estrictamente humana: que alguien se reconozca en tal voz, simplemente que haya alguien. Es la paradoja de quien escribe una ínfima epopeya de la incomunicación y el silencio, como si dijera que quiere decirnos que no puede decirnos nada.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete