Flamenco SinCejilla
El maestro Juan Martínez, bailar un garrotín con el horror
Las obras completas del periodista y escritor Chaves Nogales se han publicado recientemente. En el año 34, contó la historia del artista flamenco que sobrevivió a la revolución rusa
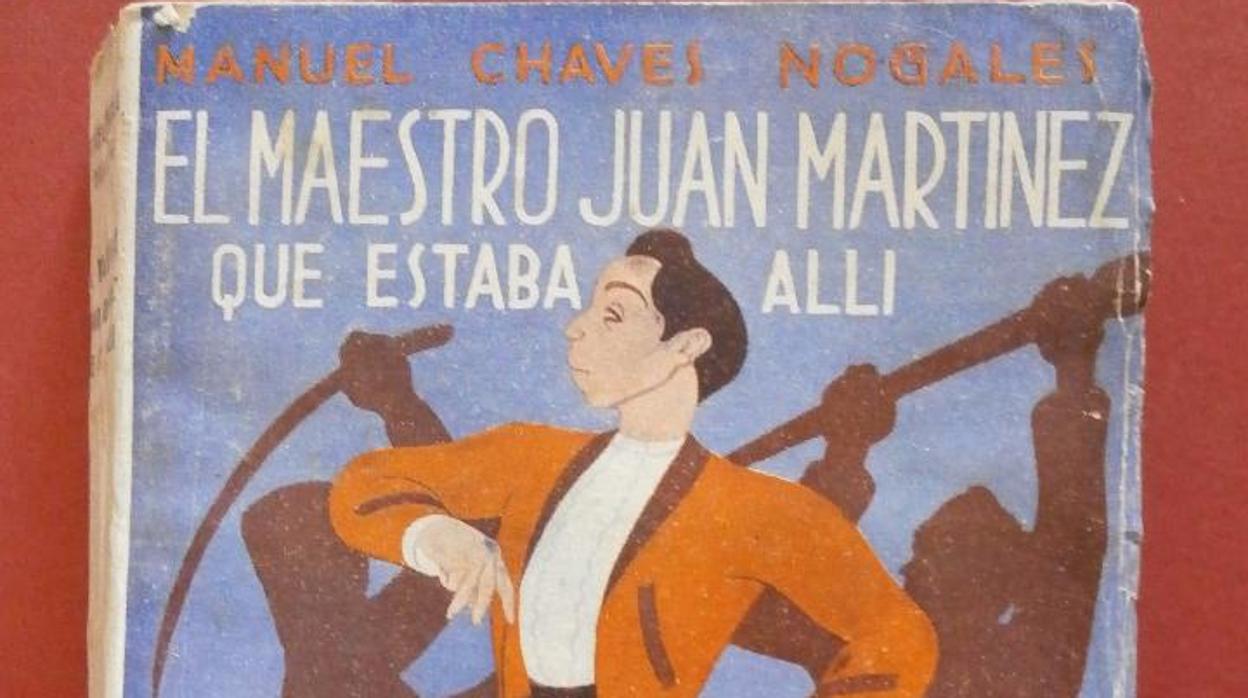
Un profesor universitario, José Antonio Muñiz, nos hizo ver a los alumnos la película «Master and commander» para hablarnos de lo que para él sintetizaba el trabajo en las agencias de publicidad y, en el fondo, la vida: el insecto palo. Y es que ese ... largometraje vino a anunciarnos al comienzo de un curso que todo es adaptación. Parecer lo que no se es y dar después el hachazo. Camuflarse. Vivir, como indica el bailaor Juan Martínez, a quien la revolución rusa le cogió por sorpresa mientras bailaba por bulerías vestido de corto en el tabladillo de Alpinskaia Rosa, en Moscú , «como los camaleones». Él después sufrió la consecuente guerra civil, la atrocidad y las hambrunas junto a Solé, su mujer, con unas botitas y unas castañuelas en la maleta, el aire presumido y a su vez lozano del buen flamenco y la esperanza de una bocanada mejor. El periodista y escritor Chaves Nogales, de quien la Diputación de Sevilla junto a la editorial Libros del Asteroide ha publicado recientemente sus obras completas, contó su historia en el 1934. Una lección magistral de humanismo donde se cruza esa ficción que en tiempos convulsos parece conveniente recuperar.
Como «Adiós a las armas», de Hemingway, «El maestro Juan Martínez que estaba allí» no es un libro de carácter bélico, sino humano . No habla de la guerra en sí, sino de los hombres y mujeres, pueblos enteros, que en realidad no querían la escopeta ni el paredón, sino una vida feliz. La verdad de los que sufrieron las decisiones que otros tomaron por ellos y esa capacidad de adaptación ante la incertidumbre que impregna todas las páginas. No trato de extrapolar la barbarie que se produjo en la incipiente Unión Soviética entre el 17 y los años 20 con la situación que hoy ha provocado la pandemia. Más bien, mi intención es mirar la destreza de algunos para la superación en medio del desastre. Esto, por ejemplo, llevó a un banquero de larga trayectoria a meterse a payaso en busca del cobijo que le proporcionaba el Sindicato de Artistas del Circo, a través del cual evitaría el fusilamiento de los bolcheviques. De vueltas con el insecto palo.
Juan Martínez, mientras el mundo gemía ante sus ojos y las bombas caían a su alrededor, introdujo la alpargata en Rusia por unos pocos rublos y de forma clandestina, robó sal, hizo de croupier, vendió tabaco. También bailó garrotines y farrucas ante un tribunal que no supo dónde colocar este arte exótico, contorsionista, mismo, y al circo, además de boleros, estilos folclóricos rusos y lo que le echaran por delante. «Los teatros y los circos fueron abriéndose poco a poco, porque, con revolución o sin ella, con hambre o con frío, los artistas tenían que vivir», sentenció. Y así hubo de canjear su pantalón de alpaca por uno de frac, recorrer aldeas donde la nieve era el menor de los problemas, salvar la guitarra de incendios, vestirse con un saco de harina y cambiarse de nacionalidad con la uñita del dedo índice sobre un pasaporte ajeno para cruzar una frontera.
En otro momento, señaló que «las salas permanecieron desiertas; la gente no tenía humor de espectáculos y fiestas» . Perdió kilos y le crecieron las orejas, pero nunca logró entender «hasta dónde puede llegar el instinto de vivir». ¿Lo mejor? Que no sucumbió, para así coincidir en París con Chaves Nogales y contarle sus pericias; no destripo nada, ese es el arranque del libro. Se aferró, a veces incluso con esa sorna que aquí nos caracteriza y que por el Norte de Europa no comprenden del todo, a su oficio: la supervivencia y la danza. Trabajó con la hoz, el martillo y la guadaña al cuello e ilustró en unas pocas hojas la fuerza del hombre y su habilidad para el horror. Estaba allí donde habita la esperanza.
La Legión celebra su centenario con un disco flamenco
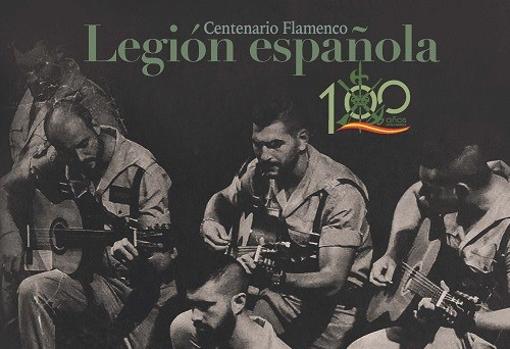
«El novio de la muerte» por tientos, la «Canción del legionario» por vidalita y «A la derecha va el tercio» por fandangos de Huelva son algunos de los cortes que nos deja el disco «Centenario flamenco. Legión española». Esta producción del Ministerio de Defensa , que algunos han calificado de extravagante, se encuadra dentro de los actos oficiales de la celebración del primer centenario del cuerpo militar. La grabación ha estado dirigida por el cantaor y escritor Alfredo Arrebola (Villanueva Mesía, Granada, 1935), quien se ha encargado de la adaptación de los textos. Otros de los artitas que han participado en la iniciativa son Julio Fajardo, Gema Jiménez, Mercedes Hidalgo, Jacob de Carmen, Miguel Ángel El Canario y Ángel Alonso, entre otros.
El álbum tiene un precio de 10 euros y puede adquirirse a través del catálogo del propio ministerio. En la descripción del producto, se detalla: «...el alma del legionario es pasión, alegría y profundo sentimiento vinculado a la canción y a la música. De este modo, los himnos y cánticos legionarios muestran el amor a España y la devoción por la tierra». «La Madelón» ahora suena por soleá, «Un inglés que vino de London» por cantiñas y «Tercios heroicos» por rondeñas . Es, por supuesto, la primera vez que se hace un trabajo de estas características.
«Sanación», de María José Llergo: flamenco indie de gran multinacional

Las carencias rítmicas se han convertido en recursos artísticos. La monotonía melódica y la simplicidad, la afinación de voz clara con dibujos repetitivos como único confín, el sonar igual por soleá que en una copla, seguirilla, nana o canción , el desnaturalizar lo propio en la postproducción en el estudio, ese tocarlo todo, esa forma de susurrar y estirar los tercios por alguna razón que me es ajena... Todo ello azota con fuerza a las músicas que orbitan alrededor del flamenco. Está de moda. La electrónica, lo urbano, la idea de tomar algo de lo jondo y mostrarlo en otro terreno, despojado de su fondo angular, con otro rostro. Renovado, dicen algunos; presa de un momento, quizá . La corriente, como siempre ocurre, se destilará y de ella quedará lo mejor, que vendrá para aportar. De momento, algo tendrá esta creación fronteriza de multinacional, más allá de lo musical, que gusta a quienes no les gusta la música.
María José Llergo, la cantante que ha grabado con Sony , surge dentro de este fenómeno. No podemos clasificarla únicamente como flamenca, pues se encuentra influenciada por otros estilos en la misma medida, como el downtempo. Si bien, sí emplea la etiqueta para diferenciarse en la industria. Ella es de Pozoblanco (Córdoba), su «Niña de las dunas» se ha convertido en un hit y tal vez le sigan más en el futuro. Compone, escribe, canta. De lejos, se asemeja a Rosalía hasta en el rojo de sus trajes y la valentía de las uñas. De cerca, también. Habrá que atender a su evolución. Si la dicta su arte, el tiempo, al que irremediablemente pertenecemos, o las efímeras modas. Que te alzan. Que te bajan. Que te olvidan.
Noticias relacionadas
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete