entrevista
«En España no hay paciencia con los investigadores y en tres años no se pueden hacer descubrimientos»
Al biólogo molecular sevillano José Manuel Pardo, uno de los científicos españoles más citados en el mundo, le retiraron la financiación en varios proyectos por este «cortoplacismo», algo que no hubiera ocurrido nunca en Estados Unidos o Alemania
«Los alemanes echan menos horas que los españoles pero son más productivos»
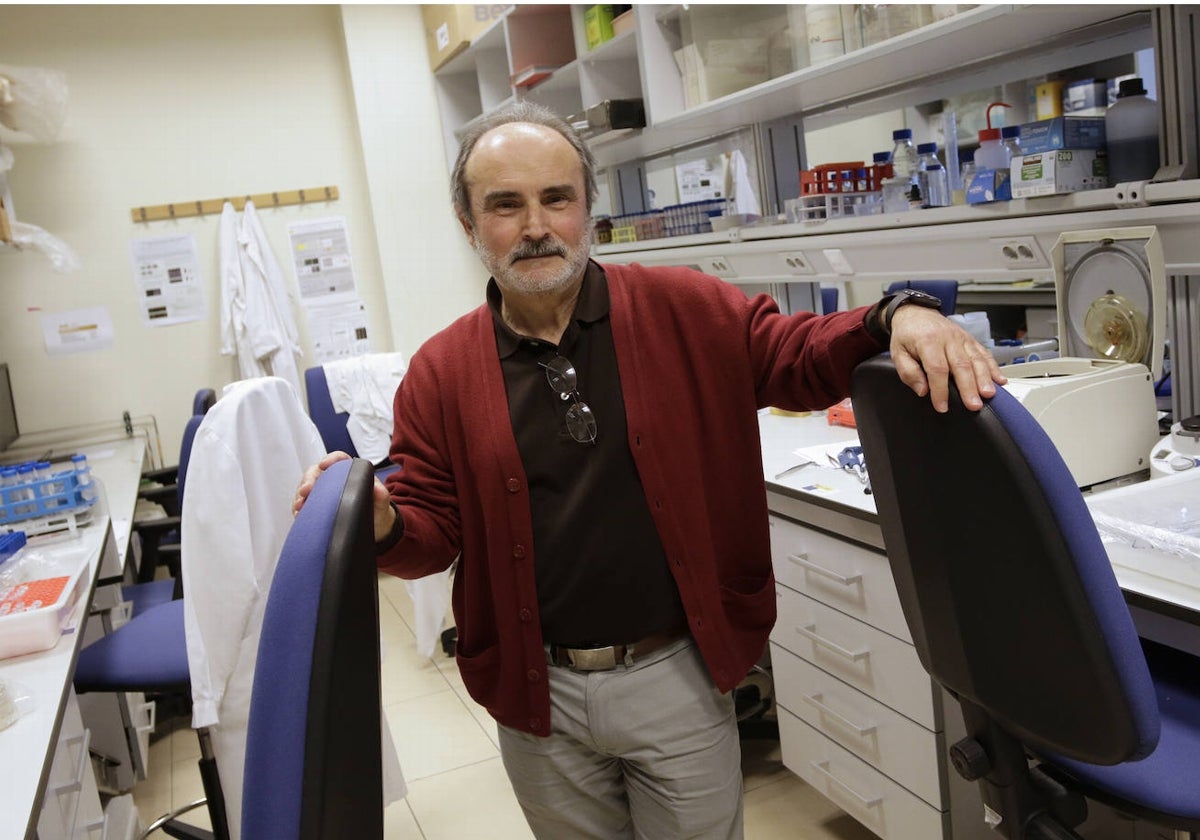
Licenciado en Biología por la Universidad de Sevilla y doctorado por laUniversidad Autónoma de Madrid, José Manuel Pardo (Sevilla, 1959), ha trabajado en el Laboratorio Europeo de Biología Molecular (Alemania),en Purdue University (Estados Unidos) y la king Abdulahh University of Science and Technology (Arabia ... Saudí).
También ha desempeñado puestos de gestión de la I+D+i en el Programa Nacional de Biotecnología y ha sido director delInstituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla. Actualmente es profesor de Investigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) especializado en biología molecular de plantas y aficionado a la divulgación científica en el área de la biotecnología agroalimentaria.
Pardo asegura que la vida de un científico «transcurre entre acertijos, frustaciones y eurekas porque intentamos comprender cómo y por qué ocurren las cosas que observamos, pero no hay suficiente información y tenemos que hacer hipótesis de trabajo (acertijos) y realizar experimentos para confirmarlas. A veces nos equivocamos y eso genera frustración, pero la curiosidad es poderosa y seguimos investigando hasta dar con la solución y entonces esos momentos 'eureka' compensan todo el esfuerzo».
-¿Qué tiene que hacer un científico español para aparecer como usted en la lista de Highly Cited Researchers, que solo incluye al 0,1 por ciento de todos los investigadores del mundo?
-Hay que publicar trabajos que tengan mucha relevancia en todo el mundo y que te citen tus colegas. Para entendernos, si las publicaciones científicas fueran tuits, habría que lograr un «trending topic». Eso es lo que ha ocurrido en mi caso, que no es el mío solo sino el de todo mi equipo de investigación, entre ellos Francisco Javier Quintero, que ha estado casi todo este tiempo conmigo.
-¿Cómo se mide el impacto de una publicación científica?
-Hay varias maneras. Una de ellas, de las más tradicionales, es la calidad de la revista donde se publica, algo que a mí me parece incorrecto porque sería como juzgar al conductor por la marca del coche que conduce. Lo que se está imponiendo son el número de citas de investigadores del área del trabajo publicado.
-¿En qué lugares del mundo han tenido más impacto su último trabajo?
-En realidad, en todo el mundo. Son miles de citas pero destacaría sobsre todo de Estados Unidos, China, etcétera. Esto es normal porque son los países que tienen una comunidad científica más potente y numerosa.
-¿Qué investigación o trabajo concreto le ha hecho entrar en esa lista de los científicos más relevantes del mundo?
-Nosotros trabajamos sobre todo en la fisiología básica de la planta. Estudiamos la biología molecular de la nutrición de las plantas, cómo toman los minerales que necesitan para crecer. También cómo resisten al estrés cuando hace demasiado calor o falta el agua. Nuestro ámbito más específico es el de la salinidad. Los arrozales que se cultivan en las marismas del Guadalquivir se salinizan en los años secos y podemos decir que las plantas se intoxican lcon el sodio. Nosotros descubrimos los primeros transportadores que usan las plantas para defenderse de esta intoxicación. Hablamos de unas proteínas que absorben el sodio y lo echan hacia fuera o los almacenan en unas estructuras llamadas vacuolas donde no hacendaño.
-¿Qué aplicaciones tiene el descubrimiento de estos transportadores?
-Gracias a esas proteínas de las que hemos podido averiguar su funcionamiento y biología molecular se pueden conseguir plantas más tolerantes a la salinidad, lo cual tiene una repercusión importante en términos económicos y de consumo. En la agricultura moderna contamos con fertilizantes para esto pero hay dos problemas: los fertilizantes son muy caros y muy contaminantes. Con estas investigaciones podremos reducir el aporte de fertilizantes abaratando los costes de la agricultura y haciéndola, además, menos contaminante. Para conducir un coche no hace falta saber de mecánica, pero ningún conductor no es capaz de producir un coche mejor. Es obvio que el agricultor sabe cómo tratar una planta y en este sentido es como el conductor de un coche, pero no es un ingeniero que sepa los entresijos del motor.
-¿Usted y sus colaboradores son «ingenieros de las plantas»?
-Algo así. Nosotros hacemos ingeniería genética y aportamos conocimiento básico. Llevo trabajando en esto desde 1990.
-¿Cómo empezó su carrera?
-Mi primer descubrimiento fue una proteína, la ATPasa, que es como una bomba de protones. Esa proteína es como la batería de las células de las plantas. La descubrí en Alemania cuando fui a estudiar el transporte de minerales de las plantas. Antes de eso estuve trabajando en combatir la resistencia de las bacterias a los antibióticos y, más tarde, en la Cruzcampo donde me pidieron que modificara la levadura cervecera para obtener una cerveza ligera.
-¿Una cerveza que engorde menos?
-La cerveza puede engordar por su contenido de alcohol y también por los restos de azúcares del almidón que la levadura no es capaz de degradar. Mi tarea en la Cruzcampo fue modificar la levadura para degradar esos residuos que se quedaban ahí y pasarlos todos a alcohol. Con eso se reduce el contenido calórico y se ahorra dinero porque necesitas menos azúcar.
-¿Y lo logró?
-Sí. Pero no se aplicó.
-¿Por qué?
-Por esas fechas los conceptos de ingeniería genética y de organismos transgénicos, que estaban arrancando, estaban estigmatizados. Y se decidió no realizarlo.
-¿La cerveza actual no tiene menos azúcar y contenido calórico que hace treinta años?
-Sí. Pero eso se logró por otros procedimientos.
-Los cultivos transgénicos ya no sufren esta estigmatización.
-No, aunque Greenpeace y otras organizaciones ecologistas siguen opiniéndose. Sin embargo, esta oposición ya es muy minoritaria. Después de treinta años de cultivos transgénicos sin que se haya registrado ninguna muerte ni daño a la salud, esa oposición es más difícil de justificar.
-¿Qué potencial tienen los cultivos transgénicos?
-Tienen un potencial enorme, sobre todo para reducir problemas de contaminación. Con ellos se evitan muchos pesticidas con los que la agricultura tradicional protege sus cultivos. Para casi cada problema de la agricultura moderna hay una solución basada en la biotecnología. Y eso incluye casi siempre una modificación genética.
-¿Podría poner un ejemplo?
-Las plantas de maíz resistentes al taladro, un gusano que les entra por la raíz y las mata. Hablamos de uno de los cultivos más extendidos en el mundo y que puede ser modificado genéticamente para que produzca una toxina que sólo es mala para ese gusano. Cuando el gusano muerde la raíz se intoxica y se muere.
-¿Cuál es la alternativa a esa modificación genética?
-El uso de pesticidas, que no sólo matan a la polilla que produce ese gusano sino a todos los insectos. Es constatable que la riqueza ecológica en cultivos a los que no se les aplican pesticidas es mucho mayor tanto en insectos como en aves que se alimentan de ellos. Y los pesticidas o herbicidas pueden producir problemas en la salud de las personas. De hecho, en las etiquetas se advierte que no se viertan al agua porque la pueden contaminar. Esta es una de las cosas que la biotecnología puede evitar.
-¿Los cultivos transgénicos podrían acabar con el hambre en el mundo?
-Es un tema muy complejo y no creo que se deba a un problema de falta de producción, diría incluso que hay un exceso de producción. La pobreza y el hambre es fruto de la mala distribución y del derroche en los países ricos. La agricultura moderna es, en general, muy poco ecológica y extremadamente contaminante. Sin embargo, los cultivos transgénicos ayudan a reducir la contaminación.
-El sector agropecuario andaluz se ha modernizado mucho en los últimos años. ¿Andalucía es ya puntera en investigación?
-Ha avanzado mucho y está muy tecnificado, como se demuestra en los frutos rojos de Huelva y en los invernaderos de Almería. Respondiendo a su pregunta, diría que en ciencia básica, sí somos punteros. Y lo seríamos mucho más si la financiación fuera mejor.
-Usted ha trabajado en Alemania y Estados Unidos, entre otros países. ¿Tenemos investigadores en España del mismo nivel que en esos países?
-Yo diría que el talento en España es igual o mayor que en cualquier otro sitio del mundo. Nuestra formación es muy buena, con un programa robusto de doctores. He trabajado durante tres años en un laboratorio de Estados Unidos y allí la mayoría de investigadores eran españoles y chinos. El problema es que luego no hay recursos suficientes para los proyectos de investigación.
-¿La falta de dinero es un problema crónico de la investigación en España?
-Sí, uno de los dos problemas crónicos. Aquí se destina a investigación el 1 por ciento de su PIB. En Europa está entre el 2 y el 4 por ciento. El otro problema crónico es que nuestro sistema científico es un poco caótico e imprevisible. Las convocatorias de ayudas a la investigación no salen en fechas concretas y el presupuesto puede cambiar casi de un día para otro. Le pongo un ejemplo: la Junta de Andalucía sacó una convocatoria de proyectos en 2012 y no volvió a sacar otro hata 2018, es decir, seis años después. Durante ese tiempo no se dio un euro para investigación. Ahora se ha retomado y sale casi una convocatoria cada año, pero todo es demasiado imprevisible, lo que impide hacer planes a largo plazo.
-¿Qué más problemas tiene nuestra investigación científica?
-Burocratismo, que no es burocracia. Cuando el papeleo no es un método sino que se convierte en un objetivo, no se pueden hacer bien las cosas. En España los proyectos de investigación se financian como si fueran subvenciones y eso exige una normativa inflexible. Y la investigación es incompatible con la inflexibilidad. Otro problema es la manera en que se evalúa la ciencia, de la que depende la financiación de los proyectos.
-¿Cómo son los evaluadores de la ciencia en España?
-Impacientes. Quieren ver un progreso continuado y regular, lo cual es incompatible con los descubrimientos científicos. La ciencia que lleva a descubrimientos implica jugársela, salirse de la cajita y explorar. La exploración te puede llevar más o menos tiempo y resultar incluso infructuosa.
-Usted goza de una gran reputación científica después de más de treinta años de trabajo. ¿Ha tenido problemas alguna vez con los evaluadores?
-Yo no me he conformado con las cosas que he ido logrando, junto con mi equipo, y tras varios descubrimientos que tuvieron éxito me lancé a abordar proyectos más arriesgados. Y fui penalizado por los evaluadores a causa de la periodicidad que demandan las agencias evaluadoras. Cuando exploras un terreno nuevo, no es fácil publicar cosas nuevas o rompedoras. Eso no ocurre inmediatamente y mi publicación de resultados se vio afectada. El último trabajo que he publicado me ha llevado ocho años. Y los proyectos en España se evalúan a tres años. El cortoplacismo en la evaluación de la ciencia es incompatible con el descubrimiento, que nunca es rápido.
-¿Su trabajo fue puesto en cuestión porque no logró resultados en tres años?
-Sí, y por esa razón perdí financiación. Reputación no perdí porque ahí estaban mis trabajos publicados anteriormente, pero fueron frenados mis proyectos, así funciona el sistema científico en España. Ahora espero recuperar esa financiación.
-Imagino que este cortoplacismo no ocurre en otros países.
-No. Corea del Sur, por ejemplo, nos dio financiación para estudiar las formas de combatir la salinización de los arrozales y nos la dio para seis años, el doble que en España. Y la pandemia impidió al renovación de esa financiación para otros diez años. En Estados Unidos la trayectoria anterior de un cientifico define su trayectoria futura; y si has sido exitoso en el pasado, consideran que seguirás descubriendo cosas si dispones de la financiación adecuada.
-¿Aquí no cuenta lo que has hecho?
-No. Cuenta lo que hagas de aquí a tres años. No hay paciencia. No se hacen inversiones a largo plazo.
-¿Por eso no tenemos premios Nobel en ciencia?
-No los tenemos por ese motivo, a pesar de que tenemos excelentes científicos. Severo Ochoa, el último premio Nobel español en ciencia, tuvo que irse a Estados Unidos. Somos pobres en Premios Nobel y en patentes.
-Aníbal Ollero ha logrado desde la Universidad de Sevilla liderar un potentísimo equipo de investigación puntero en robótica a nivel mundial. Sin embargo, se quejaba de lo mismo que usted en una entrevista con ABC no hace mucho...
-Ollero está en otro nivel superior al mío porque tiene un equipo muy grande y además acceso a importantes fondos europeos. Sé que ha logrado ser insuperable en lo suyo pero imagino lo que habrá pasado hasta llegar ahí. Y sobre todo para mantenerse.Hay muy pocas figuras como él en España porque falta ese aporte sostenido en nuestro país que él ha conseguido paliar con fondos europeos.
-¿En qué proyecto «fracasó» a juicio de los evaluadores españoles?
-En un proyecto de nutrición vegetal. Lo hice en el campus de Reina Mercedes, que no era adecuado para hacer proyectos muy intensivos en el campo genético. La ciencia funciona de esta manera: si un extraterrestre viene aquí y quiere saber cómo funciona un coche terrícola, empieza a quitarle piezas. Si le quita una puerta, comprobará que sigue funcionando, aunque el viaje sea más ventoso; si le quita una rueda verá que funciona mucho peor, y si le quita el motor, que no funciona de ninguna manera. Así es como funciona la genética. Es un poco prueba-error, una aproximación ciega. Y los proyectos que requieren mutaciones y generaciones de plantas, son lentos. El problema que intentábamos abordar era muy novedoso y no era compatible con la periodicidad de tres años que se exige en España.
-¿Y qué ocurrió?
-Perdí financiación. Pero la cosa empeoró cuando llegó la crisis de 2008 porque el dinero que tenía concedido para pagar salarios a mis colaboradores me lo retiraron. Y perdí a dos excelentes investigadores.
-¿Y qué paso con ellos?
-Uno se fue a un laboratorio de Alemania y otro a Francia. Y allí siguen casi quince años después. Les va muy bien.
-¿Continúa esa «fuga de cerebros»?
-Si no hay estabilidad laboral ni financiación sostenida en el tiempo para los proyectos de investigacion, siempre habrá científicos que tengan que irse. Y no lo hacen por el dinero, que sería muy legítimo, sino por su carrera como investigadores. Son muy buenos y se los rifan fuera de España, donde no tenemos paciencia ni ambición.
-¿No se planteó hacer lo mismo alguna vez?
-Y lo hice. Estando en el laboratorio de Biología Molecular europeo, con sede en Alemania, me ofrecieron una plaza en el CSIC. Yo ya tenía dos hijos y quería volver a mi país. Pero me arrepentí casi inmediatamente por esta pobreza financiera. Y me surgió un puesto en Estados Unidos. Sin embargo, los tiempos no me acompañaron y tuve que volver para no perder mi plaza en España. Y a los dos años, cuando se jubiló un investigador, me ofrecieron esa plaza, pero ya no me interesó.
-¿Por qué?
-Porque ya tenía mi equipo formado y no quise abandonarlos. Además, la calidad de vida en España es muy superior, aunque se haga mejor ciencia allí.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete