TRIBUNA ABIERTA
Esdrujulizando
En español predomina la acentuación llana o grave (caballo, paraguas), frente al francés (también hijo del latín), cuyas abundantes agudas (cheval, parapluie) «martillean» nuestros oídos
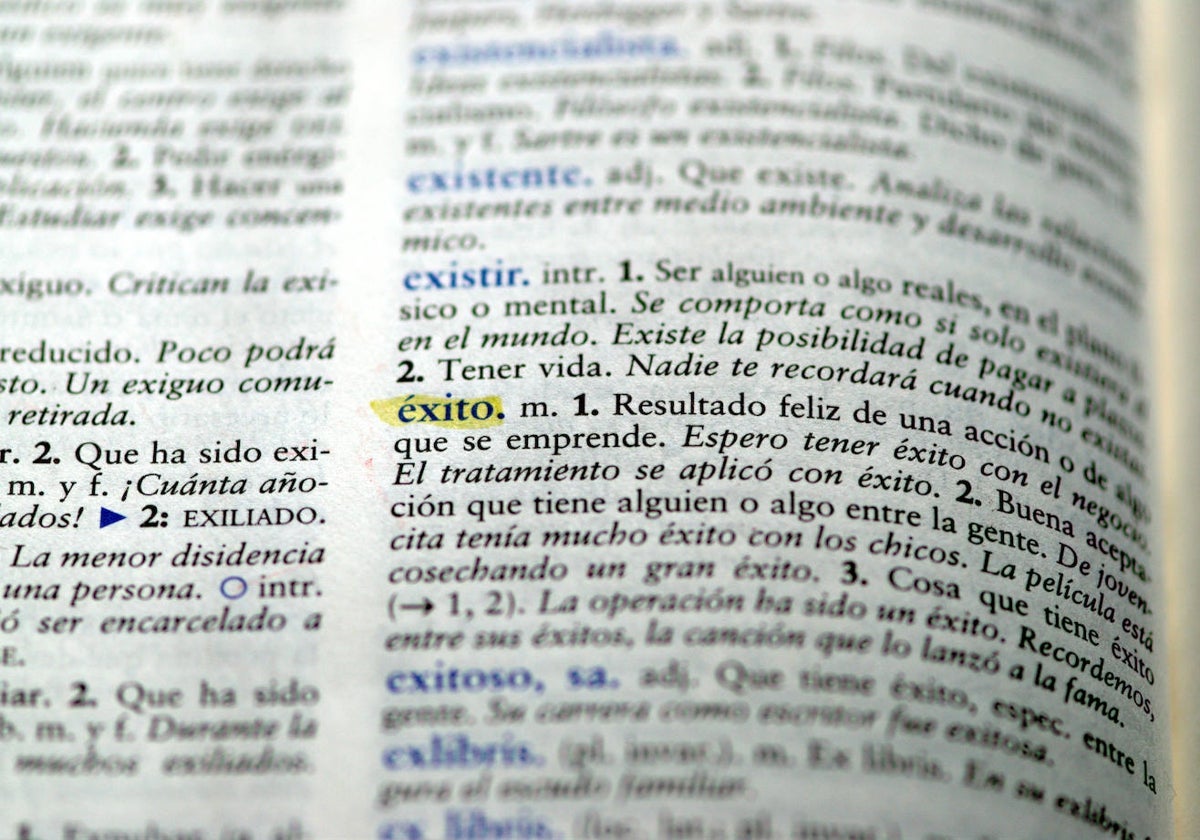
Tras ser designado por el Rey candidato a la Presidencia del Gobierno, una vez fracasada la propuesta anterior, Pedro Sánchez evitó durante un tiempo la palabra amnistía, pese a que los periodistas le formulaban, de modos diversos, la pregunta. Y aunque en alguna comparecencia se ... adelantaba a los informadores («ya sé lo que me van a preguntar… lo que quieren saber…»), tardó en utilizarla. El resto (incluidas las manifestaciones en contra, y a favor) es cosa sabida.
A más de un periodista llamó la atención su insistente «esdrujulización» (y hasta «sobre[e]sdrujulización») de ciertos términos: «no va a haber Ínmunidad», «no se puede gobernar sin reconocer la plÚralidad y la dÍversidad de España», «hacer política implica gÉnerosidad para superar y dejar atrás el procés de los independentistas»…
En español predomina la acentuación llana o grave (caballo, paraguas), frente al francés (también hijo del latín), cuyas abundantes agudas (cheval, parapluie) «martillean» nuestros oídos. De ahí que no se les ponga tilde (salvo a voces acabadas en ciertas consonantes, como difícil o lápiz), y sí a las [super]proparoxítonas (víctimas, cántaro, rápidamente) y oxítonas (café o camión). La atonicidad de la sílaba favorece -no sólo en Andalucía- su eliminación, como se advierte en tó pa ná ´todo para nada´.
Con el desplazamiento acentual no pretendía el aspirante que inmunidad, pluralidad o generosidad dejaran de ser agudas. Pero confiaba en que sus vacuas contestaciones (el abuso de las expresiones acaba provocando cierta «oquedad» semántica) sirvieran de aviso a cuantos iban a oírlas en los medios audiovisuales (en los escritos no se refleja) de que no estaba por la labor de hablar explícitamente de la cuestión, y también en que modificar el lugar del acento contribuiría a camuflar el foco de interés, al desviarlo hacia lo que realmente «debería» ser recalcado e importar «de verdad», y en lo que tenía que «ponerse el acento» (no sólo el de intensidad).
¿Lo consiguió? Naturalmente que no. Tampoco logran su objetivo los que persiguen hacer creer que unas secuencias repetidas tienen el poder taumatúrgico de convertir el agua en vino o de conjurar una desgracia colectiva, pues nadie llega a pensar que van a cambiar la realidad o, al menos, su percepción. Ahora bien, a diferencia de estos, que utilizan como arma la invariabilidad (hasta bien pasada la infancia, oía –y recitaba- casi a diario lo que idiomáticamente me chirriaba: nos -por nosotros- y la combinación de artículo+ posesivo en «venga a nos el tu reino», el rechazable leísmo de «el pan nuestro de cada día dánosle hoy», etc.), el lenguaje político (como el de la publicidad) se vale del mecanismo contrario, el de la variación, aunque, como en nuestro caso, parezca nimia la transgresión. He dicho «parezca», porque la prosodia (entonación, ritmo, modulaciones melódicas, acento…) no es sólo el alma de la conversación coloquial, sino que también determina la fuerza expresiva en un mitin o en un debate parlamentario.
En lo que sí coinciden tanto unos como otros es en tratar de aprovecharse de la insuficiente madurez de aquellos cuya competencia comunicativa no ha contado con las condiciones necesarias para un desarrollo crítico pleno.
Los dos líderes propuestos (sucesivamente) para ocupar la Presidencia declararon públicamente (en tono elevado, casi siempre) que el «otro» no decía más que mentiras [sic], como si fuera propósito de ambos «acentuar» (reforzar) la opinión extendida de que «todos los políticos son iguales». Tal sospecha, claro es, ha de descartarse, pues, para llevarse el «gato al agua», tenían que ahondar en lo que los separa. Lo que sí buscaban los dos era ganar la batalla de los «juegos» lingüísticos (no hace tanto que se utilizó «restricción de la movilidad nocturna» para referirse al toque de queda), nunca inocentes. Pero el progreso idiomático de cada vez más hablantes impide que los trucos «cuelen», por lo que el «desencanto» se acentúa.
No entraré en la discusión acerca del contenido de la amnistía, ya que nada original ni novedoso podría aportar a las opiniones (distintas, e incluso contradictorias) que todo el mundo –no sólo los juristas- y a todas hora ha expresado oralmente y por escrito. Acabo de oír a un «tertuliano» en una cadena de la televisión pública que «hoy por hoy no sabemos de qué hablamos cuando debatimos sobre la amnistía». Pero sí insistiré en que, por más palabras que se «esdrujulicen» para esconder otra, llana por su acento (la tilde gráfica refleja que no hay diptongo), el significado de esta se ha ido haciendo más «llano» (´claro, evidente´) también significativamente, gracias a que los medios nos ayudan a confrontar los juicios dispares.
La observación sobre el intento, sin éxito, de que la modificación de la sonoridad de unos vocablos (gÉnerosidad, plÚralidad) «tape» la sustancia semántica de otro (amnistía), me ha llevado a compartir con los lectores esta reflexión, que, espero, ayude a entender qué se pretendía con su ocultación.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete