LA TERCERA
¡Que cunda el pánico!
«Pandemia, guerra, sequía, meteoritos y cocodrilos en el Pisuerga. Nos empapuzan con una sopa espesa de inevitabilidades que no nutre pero sacia, adormeciendo. No pretende solucionar nada, solo adiestrar en una resignada obediencia»
Demostrar que la defensa importa
Comercio y desvaríos económicos
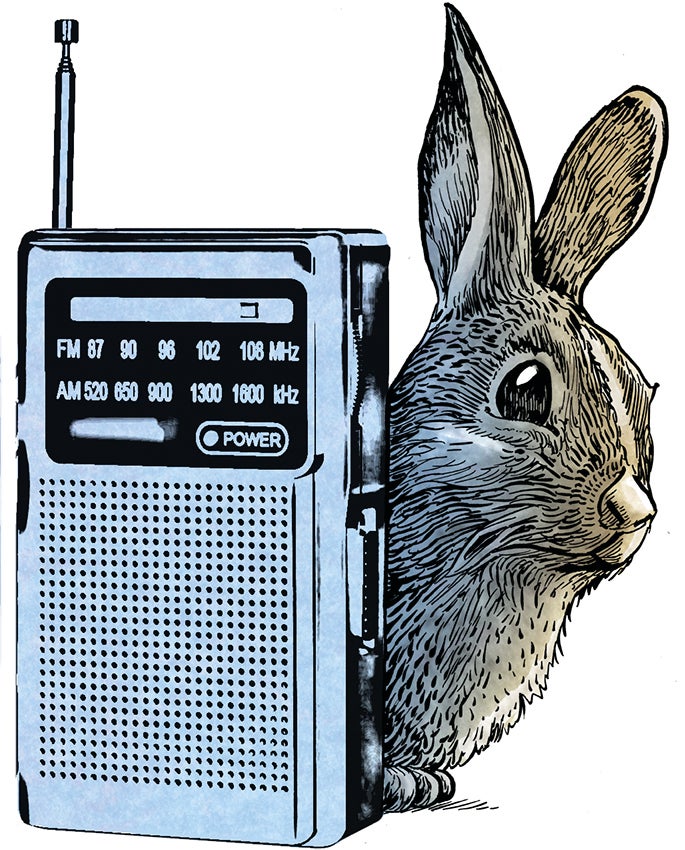
Unos compran sardinas por cajas y garrafones de agua, quizá porque la salazón da mucha sed, y otros van directos a las pastillas de yodo y al papel higiénico, por si el cataclismo les pilla con la barriga suelta. ¿Qué nos queda a los europeítos sino andar como preppers del fin del mundo, acopiando víveres para nuestro «kit de supervivencia», tal y como mandan los cánones de la Comisión Europea? Esta parecía una oficina de seguros y hoy parece una torre de mando: a un golpe de carpeta de Von der Leyen, los burócratas han pasado de archiveros a tenientes generales, trocando la moqueta por el campo de maniobras. Algunos hasta nos planteamos montar un búnker, como quien levanta una ermita con minibar. Y entre una cosa y otra se nos olvida, y es normal, que el miedo es un negocio muy rentable.
Quizá, antes de vaciar las estanterías de los supermercados o cavar un hoyo en el jardín, cabría entonar el 'cui bono'. ¿A quién beneficia esta «doctrina del shock»? ¿Solo a los grandes almacenes, que cobran el mejillón a precio de langosta? ¿O también, y sobre todo, a los gobernantes, que han visto en la alarma la mejor cortina para sus flaquezas? En una fortaleza sitiada -reza el dictum ignaciano- toda disidencia es traición. De ahí que toda crítica se vuelva intolerable. ¿Se me permitirá, al menos, una pizquita de ironía?
Nos enseñó Thomas Hobbes, ya a mediados del XVII, que no hay mejor herramienta para hacerse obedecer que el miedo. De ahí que colgase al Estado el nombre de ese monstruo bíblico, Leviatán, que asustaba por igual a pillos y a probos. Cuando el terror cunde, no hay más contrato social que el chantaje ni más vínculo que la sumisión. Quizá porque a la bestia hay que tenerla contenta le engordamos el arsenal como llenamos la bodega de conservas. Nada nuevo para Hobbes: basta con la sombra de la espada para que el pueblo marche en fila.
Y así vamos, doblados y doblegados, bien mancornaditos en el rebaño. Nada pastorea la recua como la medrosía, esa forma un poco mórbida de estar en el mundo que no es sobresalto sino alarma cronificada, costumbre del ánimo, hábito de encorvar el espíritu incluso cuando no hay castigo a la vista. Quien se acostumbra a humillar la testuz no es como el morlaco que, exhausto, deja de embestir y espera la estocada; se da la diferencia –no menor– de que el toro se rinde, pero no se amansa.
Sobra decir que el «kit de supervivencia» también cuenta con una radio a pilas, no sea que nos quedemos sin noticias cataclísmicas. La tragedia contemporánea exige banda sonora y, de un tiempo a esta parte, los noticiarios se han convertido en una 'disaster movie' digna de Roland Emmerich. Pandemia, guerra, sequía, meteoritos y cocodrilos en el Pisuerga. Nos empapuzan con una sopa espesa de inevitabilidades que no nutre pero sacia, adormeciendo. No pretende solucionar nada, solo adiestrar en una resignada obediencia. De ahí la paradoja: mientras los burócratas nos arengan a que luchemos por nuestra libertad, nos la recortan con bisturí. Ya se sabe que hay grandes damas –y nuestra madre Europa sin duda lo es– que, por no envejecer con solera, se operan en secreto.
«Así es como acaba el mundo –escribió hace cien años T. S. Eliot en un verso inolvidable–. No con una explosión, sino con un gemido». Ignoraba el Nobel angloamericano que ese gemido, exhalado en directo, saldría de la boca de los heraldos de un Apocalipsis que siempre está al caer pero que nunca llega. Son las sibilas y las casandras del argumentario, que ven aproximarse la debacle mientras los necios bailamos en la cubierta del Titanic. El mundo estalla, la economía se hunde, las abejas caen fulminadas y la moral ya no es lo que era. Tienen su discurso listo para cualquier ocasión, como si fuera un plato combinado, y el mundo sigue girando y girando, quizá algo mareado de tanto girar pero ajeno a sus jeremiadas.
El miedo es un yugo que unce pero no une. El «cinturón de hierro» del terror, en expresión de Arendt, nos aprieta a unos contra otros hasta que la acción libre desaparece. No se piensa con miedo. Al cundir la angustia, que viene de angostura –como el licor, pero sin brindis–, no hay vecinos ni amigos, sino pánico al prójimo. Entonces uno ya no mira a los lados sino solo al frente, como el burro con anteojeras, y descubre que solo le tiende la mano el Leviatán. El miedo es un cinto sin talle que achica al ciudadano hasta reducirlo a súbdito. Por reflejo acaba obedeciendo, aplaudiendo a las ocho como ese niño que cree que, si deja de hacerlo, Campanilla se muere. ¿Cómo va a ser sana una sociedad atemorizada? Jünger dixit: la salud está en quien ha vencido el miedo.
Por fortuna, en toda tragedia hay hueco para la guasa. Piénsese en la célebre periodista que recientemente ha conminado a no dejarse despistar por cuestiones como la corrupción, ateniendo exclusivamente «lo que está pasando en Europa». Sería una clase magistral de lo que se viene en llamar economía de la atención si no recordara tanto a lo que hacían los tahúres con el naipe o los trileros con la bolita en el cubilete. ¿Acaso se trata –preguntaría un malpensado que hubiera visto más trampas de feria que quien esto firma– de una tentativa de distracción? Si no diera miedo, daría risa.
En la gran fragua del poder, no se forjan espadas o escudos, sino cadenas. Los herreros del miedo toman un problema real, un evento inesperado, y lo golpean al rojo sobre el yunque del relato (son los únicos que no se manchan las manos con hollín, sino con tinta). La clave es que, martilleando alertas y sustos, el hierro se mantenga candente, para que cuando toque enfriarlo en el discurso oficial se haya vuelto cadena. Una cadena fría, sobria, discreta, de las que combinan con todo. Cuando nos obliguen a apretarnos el cinturón, les preguntaremos, tirando de resuello, si es el mismo que no nos deja respirar.
Por supuesto, los herreros no trabajan solos. Esto del miedo es una cadena de producción muy bien montada: unos dan el susto, otros lo repiten y otros lo venden envuelto para regalo. ¿Cómo evitar que el canguelo se enseñoree de uno? Con buen humor y pesimismo, pareja improbable que solo podía casar el aforista Gómez Dávila. Que los profetas del colapso sigan con su letanía: algunos, mientras tanto, seguiremos sembrando algo, aunque sea en maceta y con el cielo nublado. Si el mundo se acaba, que nos coja vivos, con las manos en la tierra y no en el bolsillo.
Conste que lo dicho no va de sobrevivir, como el «kit» de la Comisión Europea, sino de vivir. Quien cuente con un búnker, que lo abastezca con garrafas, hornillos y latas de fabada. Pero no hay refugio que disipe el miedo cuando éste se ha colado en el alma, por mucho que llenemos la despensa.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete