Cambio de guardia
Camus, 60 años
A mitad de distancia entre miseria y sol, Albert Camus nos habla en presente

«Fui colocado a mitad de distancia entre la miseria y el sol. La miseria me impidió creer que todo está bien bajo el sol y en la historia; el sol me enseñó que la historia no lo es todo». En 1937, cuando fija ese ... autorretrato, Albert Camus tiene 24 años. Y es ya Camus, de una pieza. Majestuosa. El 4 de enero de 1960, un Facel-Vega se incrusta contra un árbol. Y la pieza majestuosa se hace añicos.
Sesenta años después, Camus sigue siéndonos el más cercano de esa extraordinaria generación de escritores que alcanzó la edad de hombre con la segunda guerra mundial. Y hay algo misterioso en esa cercanía. Camus no es, desde luego, el más académicamente sólido de ellos: y sus ensayos se resienten de ello, pese a la justeza de sus envites. De su obra narrativa queda en pie El extranjero, que está a años luz de la escritura de su tiempo -con la sola excepción quizá del odioso Céline-. Pero su teatro ha envejecido. Paradójicamente, son las líneas más dictadas en lo efímero, las periodísticas, las que perduran intemporales. Camus, inmenso moralista, escritor que desborda generosidad, es para mí, ante todo, el redactor de urgencia de artículos breves para un periódico clandestino, Combat, algunos de cuyos redactores pagaron su apuesta con la vida: la voz de aquel escueto «ejército de las sombras», sacrificado sin apenas esperanza.
El mito de Sísifo y El hombre rebelde fueron mi puerta de acceso -yo tenía quince años- a la filosofía. De la cual no iba a salir ya nunca. Y que ese aprendizaje primero -o ese primer amor, si se prefiere- me viniera, no de una obra académica, sino del girar de un literato sobre las aporías de su literatura, me salvó de la insípida pedantería tan común en mi gremio. Supe muy pronto que hay más pensar vivo -e infinitamente más tragedia- en la breve columna de un clandestino que sabe estar escribiendo tal vez sus últimas líneas, que en la cháchara fofa de los solemnes profesores.
Y Camus me llevó al «maestro de su juventud»: André Malraux. Que fue, junto a él, el único en llevar una vida aún más épica que la de los héroes de sus novelas. Me llevó, para ser preciso, una mínima declaración del Camus al que acaban de notificar su premio Nobel: «Malraux lo hubiera merecido más que yo». Y una respuesta del maravillosamente arrogante Malraux: «Mi querido Camus, la actitud de usted nos honra a los dos». Hoy, sesenta años después del impacto del Facel-Vega, me pregunto cuál de ambas vidas, cuál de ambas obras, fue la más extraordinaria. Paralelas. Aun en el vértigo de la muerte en la carretera, que arrebataría a Malraux sus dos hijos, un año y medio más tarde.
Releo los artículos de Camus en Combat. Y, en estos días en los que Qassem Suleimani, torturador y asesino de millares de inocentes iraníes, ha sido finalmente abatido en Bagdad, recupero la gravedad de un artículo del año 1944 acerca de la Gestapo: «¿Quién osaría hablar de perdón? Está en la más eterna y sagrada de las justicias, perdonar quizá por todos aquellos de los nuestros que murieron bajo la tortura sin haber hablado, con la paz superior de un corazón que jamás traicionó a nadie. Pero también lo está golpear terriblemente en nombre de aquellos que, habiendo sido quizás los más valerosos de nosotros, fueron reducidos a la cobardía, degradados en su alma, y que murieron desesperados, llevándose, en un corazón para siempre arrasado, su odio y su desprecio hacia sí mismos».
60 años después, a mitad de distancia entre miseria y sol, Albert Camus nos habla en presente.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete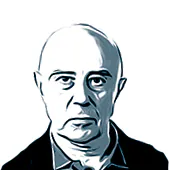
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete