Vivencias y recuerdos de Ricardo Sánchez Candelas sobre el río Tajo
Cuestionario realizado por la Cátedra del Tajo
El emocionante vídeo con testimonios de toledanos que conocieron el río Tajo limpio y con vida
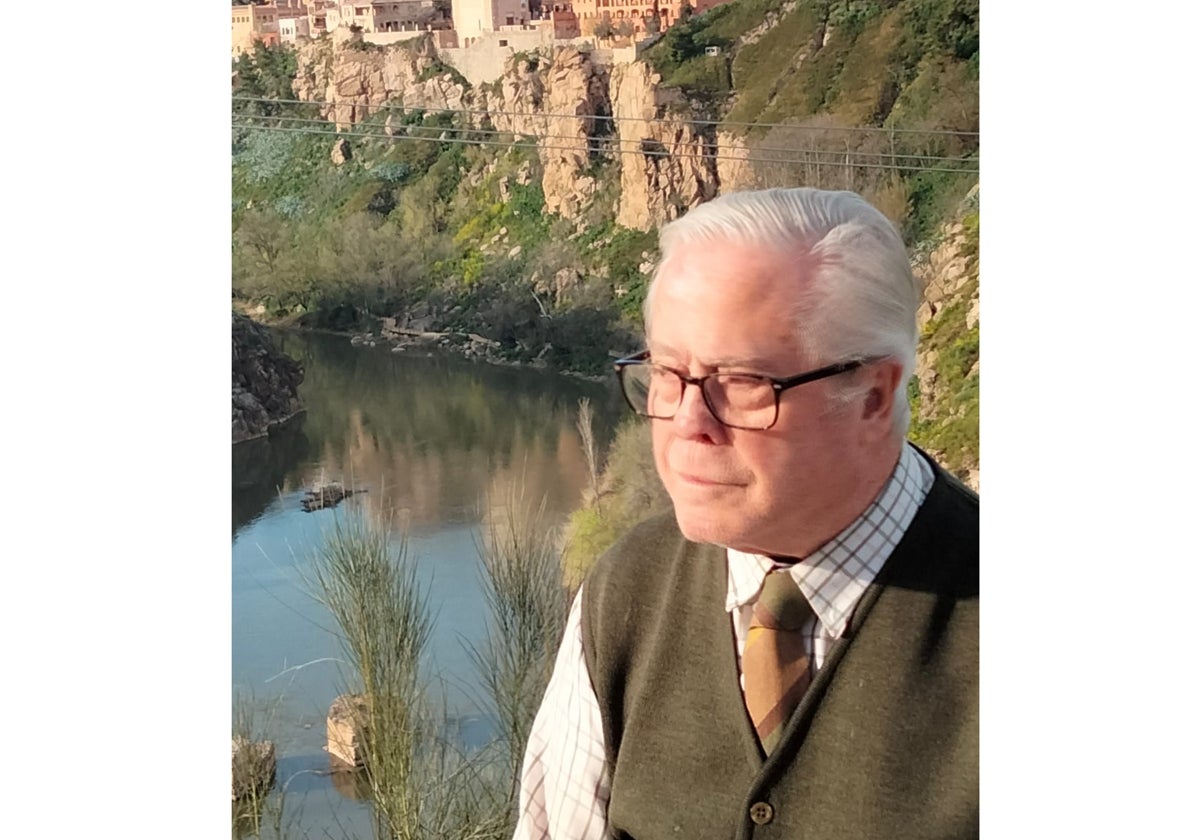
Ricardo Sánchez Candelas (Toledo, 14 de agosto de 1940), escritor, político e ingeniero. Senador por Toledo en la segunda legislatura, diputado por Toledo en la tercera legislatura, miembro del Consejo de Europa.
-¿Cuál es su mejor recuerdo del río?
No hay un recuerdo concreto que pueda identificar como el mejor de todos. El río, como tantas otras cosas, era para mí una idealización. Para mí, el río era Toledo que también, a su vez, lo era. Pertenecían ciudad y río a una misma y única realidad virtual, idealizada, como dos imágenes inseparables, que no podían tener existencia real la una sin la otra.
-¿A qué parte del río Tajo iba y qué hacía?
Más que aproximarme a sus riberas, prefería verle, disfrutarle, casi sentir el pulso vivo de sus aguas desde la barandilla de El Miradero. O desde el pretil de cualquiera de los dos puentes históricos. Otras veces, desde cualquiera de los miradores de la «Vuelta al Valle», justificada más que de sobra con sentir al fondo del tajo, casi próximo, el ruido de sus aguas, todavía limpias, contemplar la imagen del Cerro del Bu o de la Casa del Diamantista reflejadas sobre ellas Desde allí prefería construir en mi mente cualquiera de las leyendas de Toledo, de entre las muchas que tiene al río como escenario y protagonista.
Para mí el río empezó muy pronto a ser un reclamo sentimental, casi espiritual, un desafío literario, esa certeza casi misteriosa de que en aquel paisaje de río y ciudad, Tajo y Toledo, geografía, historia y leyenda se fundían en una misma realidad.
-¿Con quién solía ir por el rio y para qué?
En alguna ocasión, recuerdo haber bajado hasta la playa de Safont. Es una memoria muy difusa. Yo debía tener muy pocos años. La imagen que conservo es la de llegar hasta allí, una vez atravesada la llamada entonces Puerta Nueva en el arrabal de La Antequeruela y caminado por el trecho que llegaba hasta la playa por un camino terrizo. Le recuerdo como muy bien poblado en ambas márgenes de grandes olmos. Era el camino más habitual en esa orilla de la ribera derecha del río. Nos llevaba de paseo mi abuelo paterno, en compañía de mis primos, y el destino final de la caminata era descansar en un «gango» en el que regado con algún refresco, supongo que limonada, te podías administrar unas «tajaitas» de pez frito.
Para quienes no éramos muy bañistas, que de todo había, y por supuesto menos aún nadadores, porque en mi caso la natación no debía pertenecer al conjunto de mis pasiones deportivas, que tampoco eran muchas, este discreto final gastronómico era el principal «para qué» del paseo.
-¿Hay algún plato gastronómico típico cuyos ingredientes provenían del río Tajo?
Por supuesto, los cocinados con los peces, las «tajaitas» del «asao» o de la fritanga que se preparaban en los «gangos». No soy especialista en fauna piscícola y mucho menos en su aderezo culinario, pero supongo que serían carpas o barbos. Quizá también anguilas. Igualmente se preparaban escabechados y así se servían en algunas tabernas de Santo Tomé, del Cambrón o de los arrabales. Alguna vez oí decir que los últimos cangrejos y las últimas anguilas pescadas en el río se despacharon en la pescadería del señor Donato, en la calle de Martín Gamero. También se comentaba siempre que las navideñas roscas de mazapán se hicieron populares al elaborarse con forma de anguila, en homenaje a esta especie tan característica del río a su paso por Toledo. En cuanto a su calidad gastronómica era un pez muy polémico. La anguila era bastante literaria, hasta tal punto que no escapó a las disquisiciones narrativas del propio Galdós y de su transitoria amante Emilia Pardo Bazán.
No propiamente en el río, pero si en los charcones o remansos de agua antes de verter al cauce, en las vaguadas de los arroyos de La Degollada, de la Cabeza o de Valdecolomba, era frecuente encontrar tapices flotantes de tallos y hojas de berros, que eran muy apreciadas para condimentar ensaladas.
-¿Qué usos diferenciados del río hacían los hombres y las mujeres?
Que yo recuerde, no los había. No nos había llegado todavía la invasiva y ya un poco cansina ideología de género actual. Por eso me resulta difícil establecer esa división entre usos del río que pudieran atribuirse a hombres y mujeres con ese carácter tan determinante según el sexo. De existir esa división, cosa de la que no estoy nada seguro, era admitida por todos con total normalidad, sin ninguna connotación discriminatoria o peyorativa.
No obstante, puesta la vista en el tiempo algo más atrás, en cuanto a trabajos, la tarea de lavandería parece que debería quedar para las mujeres, mientras que las de más esfuerzo físico como la de azacanes, hortelanos o la propia de barqueros quedaba más a mano de los varones. Hay fotografías demostrativas de que la tarea de pesca se ejercía indistintamente pero hay alguna otra, preciosa por cierto, de mujeres subiendo desde el río, por la Cuesta de Doce Cantos, que en cuanto a esfuerzo tampoco era moco de pavo, cargadas con sus fardos de ropa limpia recién lavada.
Pero lo cierto es que ya en nuestros tiempos, con los adelantos de los electrodomésticos –el más apreciado de todos la lavadora– a la hora del baño, ya fuera en Safont, en la Incurnia o en el Río Chico, el rio era igual para todos. No había playa de hombres y playa de mujeres. Basta con ver las fotografías clásicas tan conocidas por todos. De lo que yo pueda recordar o haber oído a los más adictos a frecuentar el río y su entorno más inmediato no había usos del mismo diferenciados según sexos.
-¿Recuerda dónde se compraban los aparejos, trajes de baño, sombrillas, redes de pesca, barcas para ir al río? En las fotografías se puede ver cómo la gente iba ataviada con bañadores, toallas, esterillas, barcas de recreo, de pesca…
-Había un comercio muy pequeño en la Calle de las Armas, en la acera izquierda de subida y muy próximo a la salida del Paseo del Miradero, justo en el mismo lugar de la calzada en el que, aunque ahora parezca increíble, estacionaba el autobús de la empresa Galiano que hacía el servicio de ida y vuelta a Madrid, y en el que había artículos de caza y pesca. Era una armería que, además de cartuchería y escopetas de caza, también vendía cañas y aparejos de pesca. Era muy frecuentada tanto por cazadores locales como por miembros de la Peña Cañistas del Tajo. Desapareció este comercio hace ya muchos años y creo recordar que se llamaba Armería Marín.
Al menos por lo que se refiere a útiles de pesca, con el tiempo fue sustituido, en la Plaza de la Magdalena, por la estupenda tienda de nuestro gran Fede Bahamontes en la que ya, con un surtido mucho más amplio, además de magníficas bicicletas como no podría ser menos, se despachaban artículos de casi toda clase de deportes.
En cuanto a trajes de baño, tanto de caballeros como de señoras, y demás adminículos playeros supongo que se venderían en los comercios clásicos del ramo. Y por citar algunos de ellos, con casi total seguridad se podrían adquirir en Casa Montes o en Casa Nodal, ambos en lo más céntrico de la Calle Ancha, o en Lencería Ramírez en la Calle Martín Gamero.
-¿Cuál es su primer recuerdo del río?
Sin ninguna duda, aunque no puedo precisar qué edad podría tener, mi primer recuerdo del río fue en aquella ocasión muy material y directo. Sentado en alguno de los travesaños de la barca de pasaje, supongo que acompañado de personas de mi familia, mi mano sumergida en la corriente se deslizaba sobre las aguas limpias, sintiendo su caricia tibia, al mismo ritmo que el barquero, vuelta va vuelta viene, remaba pasando de una orilla a otra al numeroso vecindario que quería subir hasta la Ermita y disfrutar del día de la romería de El Valle.
-¿Cuál es su último recuerdo del río?
Es una vivencia muy unida a mi gran amigo, ya fallecido, Pepe Agulló. Me emociona mucho recordarlo. Una buena mañana primaveral de un día de luz espléndida, no hace tantos años, acordamos los dos, acompañados de nuestras esposas, bajar hasta el estribo izquierdo de la presa, frente a lo que había sido el arenal de La Incurnia. Desviados en la Carretera de El Valle a la altura del Cigarral Aurora, por un camino terrizo, infernal, de pendiente descomunal, llegamos bastante derrengados hasta la misma plataforma de la coronación del azud. En dos recodos del abrupto descenso pudimos admirar dos formidables almeces centenarios, con el tronco carcomido, pero aún vigorosos.
Ya en la plataforma del tajamar, el batir ruidoso de la corriente represada en ese tramo del río es un espectáculo impresionante. Además, muy bello porque la superficie del cauce, ya en ese tramo con una anchura considerable, hace de espejo del caserío de la otra orilla. Allí dimos buena cuenta de una sabrosa tortilla de patatas que con una buena cerveza nos supo a gloria. El remontar otra vez hasta la ronda de El Valle era ya otra cosa. Pero pasamos una mañana inolvidable.
- ¿Y el peor recuerdo?
Quizá sea aquella ocasión en que tuve la maldita idea de hacer una fotografía del río con una de esas cámaras de aprendiz aficionado, casi de foto al minuto. A pesar de su mediocre calidad fui todavía capaz de captar a cierta distancia el tramo del río comprendido entre Safont y el actual puente de Azarquiel.
Con indignación infinita, que con el paso del tiempo ya se convertiría en crónica, la foto dejaba testimonio de aquella ruina de río, cubierto de una espesa capa de espuma a lo largo de todo el tramo. ¿Qué peor recuerdo me podría quedar de aquel momento de fotógrafo aficionado? ¿No era, no sigue siendo, aquel manto de espuma la más trágica imagen de sudario de un cadáver expoliado por un trasvase arbitrario e injusto y profanado por una contaminación brutal e inhumana?
-¿Qué tipo de empleo creaba el río?
El río a lo largo de su historia de la que tenemos noticia ha creado toda clase de empleos. Para empezar, si como tales consideramos los que implican ocupación de tiempo, mucho ha sido el que infinidad de poetas y novelistas han dedicado a cantar o exaltar de alguna forma literaria al Rio como protagonista o escenario de sus ensoñaciones. En toda época, incluso hasta nuestros días, la literatura en sus múltiples expresiones ha encontrado en el Tajo fuente inagotable de inspiración y ha ocupado muchas horas de trabajo a sus devotos practicantes en esa tarea, raramente remunerada, que tenía como única compensación la de escribir por escribir.
Pero ya en el terreno más material hubo un tiempo en que la historia del río era realmente la historia de sus menestrales, la de sus gremios, la de todos los toledanos que vivían de su trabajo en actividades que de una u otra forma tenían que ver con el río: azacanes, lavanderas, espaderos, pescadores, molineros, hortelanos, bataneros, curtidores, tintoreros…Es una relación inacabable de todos los oficios que necesitaban del agua del rio para ser practicados, pero a la vez, la propia ciudad también los necesitaba a ellos.
La mayoría de esos oficios, con el paso del tiempo, fueron desapareciendo. Mucho tuvo que ver con el traslado de la Corte a Madrid. Decreció muy notablemente la demanda de calidad que requería el censo muy importante de gentes notables, de alto rango político y administrativo y de gran capacidad adquisitiva, que vivían del entorno cortesano y de su influencia.
La Huerta del Rey, La Alberquilla y Galiana apenas son hoy un lejano recuerdo de lo que fuera la actividad hortícola en las riberas del río. La urbanización en la Vega Baja terminó con todas las huertas que ocupaban lo que hoy es el barrio de Santa Teresa.
Hasta nuestros días apenas ha subsistido el oficio de pescadores, y en muchos casos, ya ni siquiera como tal y sólo como actividad deportiva. Sin embargo, la pesca del río era para muchas familias un elemental modo de subsistencia, no sólo por la venta del pescado en la plaza sino también como alimento de autoconsumo.
Era todavía aquel tiempo en que muy raramente se consumía otra clase de pescado de más calidad gastronómica. A nadie se le ocurría todavía llamar a la muy toledana Calle de las Tornerías, Calle de las Pescaderías. Si por prescripción médica, para mejorar la dieta de un enfermo, entraba en alguna casa de gente más o menos pudiente otra clase de pescado –por ejemplo, la merluza–, la chunga popular decía que «o estaba muy mala la merluza o estaba muy malito el enfermo».
Quizá el último empleo en cantidad importante creado, aunque indirectamente, por el río en Toledo fuera el de la muy numerosa nómina de obreros toledanos que trabajaban en la desaparecida Fábrica de Armas en 1996. Su fundación junto al río en su margen derecha se debió, entre otras razones, a que el funcionamiento de muchos de sus talleres se confiaba a la fuerza hidráulica de la corriente que debidamente canalizada movía sus máquinas, situadas en la misma orilla del cauce conocida como Playa de las Barcas.
Mi generación ya llegó tarde para conocer el empleo que ocupara a muchos trabajadores toledanos en los molinos de San Servando, Saelices, y La Vieja, que de empezar como molinos harineros terminaron algunos de ellos como generadores de energía eléctrica.
Llegamos sólo a ver la demolición de las turbinas de Vargas, instaladas en la propia presa de San Servando, en el lugar en que estuviera el Artificio de Juanelo. La historia de estas turbinas es en cierto modo la continuación del mismo traumático proceso que sufrió el propio Artificio en su intento de suministrar aguas del Tajo a la ciudad.
-¿Y qué tipo de recursos o servicios?
El principal y primer recurso, por lógica elemental, era el agua. Con uno de los ríos más caudalosos de la península rodeando a la ciudad parece una terrible paradoja que la carencia de agua potable haya sido históricamente en Toledo una especie de pesadilla obsesiva. Aparte otros intentos –el acueducto romano desde la presa de Alcantarilla, la traída desde los manantiales de Pozuela–, el proyecto más ambicioso fue el de El Artificio de Juanelo. A pesar de su genialidad, fue un fracaso. Pero fue sobre todo un fracaso de la ciudad de Toledo. Lo tengo descrito en la primera de mis novelas históricas.
No obstante, el río y su entorno proporcionaron a Toledo recursos muy valiosos y necesarios para la vida cotidiana de la ciudad. He citado ya la producción hortofrutícola de sus huertas tan necesitadas siempre de riego abundante. También la harina molida en sus molinos ribereños y que iba a parar a las tahonas de la ciudad, así como la energía producida durante algún tiempo en las centrales hidroeléctricas que funcionaron en alguno de los azudes que se instalaron en los lugares de corrientes más propicias al efecto.
Pero lo más significativo de los bienes y servicios debidos al río eran en realidad los producidos por los oficios y actividades que poco a poco fueron desapareciendo.
-¿Influía el río en el desarrollo económico de la ciudad de Toledo?
Sin duda alguna. Lo he comentado en la respuesta anterior. El desarrollo económico de la ciudad era en gran medida el de las múltiples actividades que tenían como base la utilidad del agua, la fuerza de su corriente. Todo eso proporcionaba una relativa prosperidad de los oficios que trabajaban en el río o en su entorno más inmediato.
-¿Qué tipo de vegetación y animales había en el río?
La vegetación era la típica del bosque en galería asentado desde las riberas hasta las zonas en regadío de cultivos hortícolas o herbáceos en las fincas inmediatas, en las que solían alternarse con maizales.
Aparte los magníficos negrillos que bordeaban el camino de Safont, recuerdo muy buenos ejemplares de álamos blancos, moreras, mimbreras y tarays. Algunos han subsistido hasta nuestros días.
Pero había una especie que hacía las delicias de nuestro prematuro vicio de fumadores. Era el paloduz, una planta que entonces prosperaba en el entorno del río –no sé ahora– y que era la base de la elaboración del regaliz. Con sus tallos más o menos leñosos y hasta con sus raíces se hacía un fardo de varas como de medio metro y luego se iba troceando cada una a modo de cigarrillos. Un vendedor que cargaba con el fardo bien atado como un haz de leña y colgado del hombro iba vendiendo a la chiquillería de los paseos –La Vega, El Miradero, El Tránsito y…hasta Zocodover–, al módico precio de una perra gorda, diez céntimos, cada uno de los palitroques que previamente, con una navaja bien afilada, había pelado en una de sus puntas. Por ella empezábamos a mascar como si nos estuviéramos deleitando con el aroma del mejor cigarrillo de marca americana, hasta que aburridos de tanto masticar, lo tirábamos al suelo cuando ya era poco más que un estropajo que nos había dejado en la boca un sabor a rayos. Pero era nuestro paloduz del Tajo.
Había también algún ejemplar suelto de zumaque, muy apreciado por los curtidores de cuero, empleado para fijar los colores de sus piezas. Tampoco escaseaban algunos grupos de aneas, cotizadas por silleros y cesteros para tejer con ellas sus asientos y recipientes. Por su parte, para la artesanía de canastos y banastas se preferían los mimbres, también presentes en las riberas del río. Los juncos no dejaban de tener su utilidad, desde su empleo en cestería hasta servir para ensartar los churros que se llevaban a domicilio.
En cuanto a fauna, traigo a la memoria un repaso muy ligero a la fauna avícola. No era nada experto en ornitología. Bien me hubiera gustado. Pero creo recordar el revoloteo sobre el agua de golondrinas, aviones y vencejos, que hacían sus nidos en el intradós de los puentes, el salto corto a trechos, espantadas a nuestro paso, de cogujadas y totovías y la algarabía en las copas de los álamos más altos de verderones, jilgueros y alcaudones. Quizá algunos irían a parar a las sartenes de los «gangos». No sé si toda esta riqueza de avifauna habrá sobrevivido a las pésimas condiciones del río.
Me encantaba el vuelo zigzagueante de las libélulas, detenidas por un instante con sus alas irisadas en increíble parada sobre alguna charca o remanso del agua, ya próximos al cauce del río. Las incorporé como escena final de mi segunda novela histórica sobre el río.
-¿Recuerda en qué momento y por qué motivo la gente comenzó a alejarse del río?
Es un problema antiguo del que conviene conocer su origen. Tengo la idea de que el origen de un evidente abandono de buena parte de la población toledana por el interés en la defensa y consiguiente aprecio del río, esa especie de desidia de todo lo que es y significa el Tajo que en gran medida llega hasta nuestros días, radica en la desaparición de todos aquellos oficios que prosperaron a sus orillas y, por otra parte, del acceso sobrevenido con el progreso que cubría las elementales necesidades –agua potable en las casas, energía eléctrica– que en su día se anhelaron, se le pidieron al río, y no se consiguieron.
La gente ya no vivía del río. Aquellos adelantos modernos y comodidades confortables llegaron sin que hubiera que agradecérselo. El río ya no era un elemento básico de la economía de la ciudad y empezó a no ser necesario. Cuando una cosa dejamos de necesitarla dejamos de usarla, y cuando dejamos de usarla dejamos de valorarla
Como utilidad residual nos quedó el baño. Ni siquiera como una necesidad de elemental higiene corporal. Ya no era necesario. Era el baño con su inseparable deporte asociado, la natación. Pero ya para entonces habían proliferado las piscinas tanto públicas como particulares y los desplazamientos de fin de semana a las playas levantinas. Llegó 1972 y ya, con un caudal escaso y con una aguas putrefactas, se podía decretar por las autoridades la prohibición de bañarse. Ya no era de temer una revuelta popular de indignación. Podían llevarse el agua a Murcia o convertir la antigua utilidad de un río vivo en un cauce para evacuar toda clase de residuos. Pronto se acuñó la frase: una cloaca a cielo abierto.
A algunos idealistas aún les quedaron ánimos para recuperar, con pequeñas barquitas de fabricación artesanal que «atracaban» en un modesto club náutico en Safont, el viejo sueño de la navegabilidad del Tajo desde Toledo a Lisboa. Juan Bautista Antonelli, igual que su paisano Juanelo Turriano, murió en Toledo. Aquí están ambos enterrados. Y bien enterrados. Era el segundo fracaso. Era el argumento de mi segunda novela histórica.
El río se había llegado a convertir en un puro elemento presuntamente decorativo. Era el marco inerte de un magnífico cuadro: una ciudad que había sido declarada Patrimonio de la Humanidad. Era la triste realidad de un hermoso cuadro enmarcado en un pequeño listón de cartón piedra, desconchado y agujereado por termitas. Una inmensa contradicción.
-¿Qué significó para usted no poder volver a bajar al río?
Algo así como la constatación de un fracaso colectivo, un fracaso como ciudad. Reconstruir esa simbiosis Tajo/Toledo ya se había convertido en una quimera imposible. No recuerdo exactamente cuándo llegué a tener conciencia plena de esa tremenda realidad de frustración, pero debió ser cuando se fraguó en mi mente la idea de lo que vengo llamando «El Tríptico del Tajo», es decir, la historia de tres desencuentros tremendos entre el Río Tajo y la ciudad de Toledo: el primero, el fracaso de El Artificio de Juanelo para ascender agua del río a la ciudad. El segundo, el fracaso del proyecto de navegabilidad de Juan Bautista Antonelli que habría unido Toledo con Lisboa. El tercero, por desgracia le estamos viviendo todavía: la tragedia del expolio del río por el trasvase y la letal contaminación que le tiene convertido en una charca inmunda.
-¿Conoció o participó en alguna protesta en defensa del río Tajo o movimiento social? Cómo fue y en qué consistió.
¡Y tanto que las conocí! ¡Cómo no! En todas no sólo participé sino que en la mayoría me correspondió la tarea de promoverlas y organizarlas. ¡Hace ya tanto tiempo! En realidad, en aquellos años y durante una larga etapa de mi vida, unos diez años, acabé por darme cuenta que me había convertido en un auténtico activista de la defensa de la integridad del río.
Muy al principio fundamos el Equipo Defensa del Tajo. Me acompañaron en aquel hermoso compromiso dos excepcionales toledanos, Pepe Conde Olasagasti y Manuel Diaz-Marta Pinilla. Lo tengo descrito con todo detalle en mis inéditas Memorias. Después se fueron incorporando más personas con aportaciones muy valiosas.
Bien visto, lo he comprendido con el paso del tiempo, resultaba admirable que aquellas manifestaciones de las que en Toledo siempre lamentábamos su escasa participación ciudadana, estuviesen formadas en buena parte de su totalidad por aquella variopinta clase de gentes. Eran personas que, en el fondo, en lo que pudiera afectar a su «modus vivendi», a sus economías personales, a sus preocupaciones cotidianas, lo que le pasara o dejara de pasar al río, ni les iba ni les venía.
Exceptuando algunas asistencias, desde luego las más ruidosas, más motivadas por ideología política propia del paso de una dictadura a una democracia que por afecto a la causa de defensa del Tajo, la mayoría de los manifestantes éramos en realidad unos entusiastas románticos, movidos de toledanismo puro. Allí no habían resucitado los azacanes, ni los molineros, ni los curtidores, ni tantos otros que en el tiempo antiguo vivieron del río, y que con sus aguas trasvasadas, expoliadas, sin caudal suficiente, infectas de contaminación, habrían visto peligrar sus modestas economías o hasta sus vidas arruinadas y sometidas a un porvenir miserable. Ellos sí habrían tenido mil motivos para manifestarse y quizá hasta para cosas peores. Su vida dependía del río.
Pero fue también tiempo de darme cuenta que en ese movimiento se acabaron por introducir dos elementos extraños, ajenos a lo que a mí me pareció desde el principio lo más puro de aquel empeño en el que me había embarcado.
Uno lo hizo muy pronto. Fue la contaminación política, el uso espurio de la defensa de la integridad del río, y en particular la lucha antitrasvase, como mercancía partidaria de uso electoral. No dudé en denunciarlo de inmediato, aun a sabiendas del precio personal que pagaría por ello. Era tan sencillo como decir que el censo votante de las provincias beneficiadas por el expolio era muy superior al de las provincias expoliadas. Desde el principio se podía haber previsto, no era tan difícil, que era una batalla perdida. Cosas de la democracia.
Un segundo elemento irrumpió con fuerza pero algo después. Era la visión casi exclusivamente ecologista del problema. No digo predominante, sino exclusivamente. Ya había sido un factor muy tenido en cuenta en los primeros tiempos de la lucha antitrasvase. Ahora se renovó aquella fuerza. Y lo cierto era que había imágenes de efecto indiscutible: espumas, peces muertos en las orillas...
No cabe duda de que eran muy buenas aquellas aportaciones que incorporaban al argumentario de la defensa de la integridad del río elementos muy valiosos. En principio, muy de agradecer. Pero el fondo del problema quedaba desfigurado por aquel planteamiento excluyente. Yo diría que le sobraba dogmatismo ecologista y le faltaba pasión toledana.
Y es que lamentablemente se olvidaba o se minusvaloraba, casi se ignoraba, lo principal: que el Río Tajo, El Río Tajo en Toledo, era más, mucho más que un ecosistema a defender, mucho más que la crítica al paradigma de un modelo de desarrollo –contaminado también él de sectarismo– por una visión extremista de la última vanguardia recién llegada al ecologismo politizado.
En realidad, no era difícil identificar en aquel planteamiento la puesta en escena de un campo de batalla, con el río como escenario, en el que contendían ecologismo progresista y desarrollismo conservador. Y…¡cómo no!, con el eterno rollo del franquismo de por medio.
Al fin y al cabo, otra intromisión de la política. Era la manera más asombrosa de ignorar el valor auténtico de la indisoluble identidad de Toledo con el Tajo, la unión radicalmente esencial entre la ciudad y el río, como seña de identidad conjunta de una cultura y de una historia de trascendencia milenaria.
Así, si el electoralismo partidista, el simple conteo de votos, había sido el primer síntoma de esta lamentable y degradante politización de la verdadera causa de defensa del Río Tajo, el ecologismo progresista, también al final con color partidista, había venido a ser la segunda y no menos deplorable. Otro elemento más para dar la batalla por perdida.
Desde mi punto de vista, el gran mérito de la Cátedra del Tajo ha sido racionalizar y sistematizar, con análisis científico riguroso, estudios e investigación de todos los elementos que componen hoy la actualidad del Tajo y su entorno como ecosistema degradado: condiciones bioquímicas de sus aguas, flora y fauna, alteración del régimen fluvial… Y con ello, elevar a nivel de prestigio y calidad universitaria cualquier propuesta que se haga en orden a la recuperación integral del río.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete