Rafael Doménech: «Ahora no estamos en crisis; hemos resistido mejor de lo esperado»
VOCES CONTRA LA CRISIS
El jefe de Análisis Económico de BBVA Research afirma que «hoy las previsiones tienen un sesgo alcista que en el caso de España es aún mayor», pero avisa que persisten riesgos importantes: uno de ellos es el control de la inflación
Carlos R. Braun: «Los ciudadanos no son culpables sino víctimas de la inflación»
-RJMSYaWM7uNjlAuhenQtzMK-1200x840@abc.jpg)
Rafael Doménech (Sao Paulo, Brasil, 1962) es responsable de Análisis Económico de BBVA Research y catedrático de Análisis Económico en la Universidad de Valencia. Considerado como uno de los mejores macroeconomistas del país, Doménech fue miembro del grupo que elaboró la reforma de ... las pensiones de 2013. Junto a su colega Javier de Andrés es autor del libro 'En busca de la prosperidad. Los retos de la sociedad española en la economía global del siglo XXI' (Deusto, 2015).
—¿Qué hay que saber cuándo uno se enfrenta a una crisis?
—Lo primero: cuáles son las razones que han desencadenado la crisis. Es necesario un buen diagnóstico de las causas, cómo nos puede afectar y cuánto puede durar, cuáles son las medidas adecuadas para amortiguar su impacto y acelerar la recuperación.
—¿Qué tipo de crisis tenemos?
—En estos momento no estamos en una crisis. Al contrario, los datos indican que las economías europeas están, en general, resistiendo mejor de lo esperado hace unos meses, por lo que los sesgos en las previsiones son al alza. En España ese sesgo es incluso mayor y en BBVA Research estamos en proceso de revisión de nuestra previsión. No obstante, hay una serie de riesgos y retos importantes. Uno de ellos es el control de la inflación, para reducirla en los próximos trimestres a niveles consistentes con los objetivos del BCE, para no poner en riesgo el crecimiento económico futuro y evitar males mayores.
—¿Estamos haciendo lo correcto para frenar la inflación?
—Desde el punto de vista de la política monetaria, la Reserva Federal (Fed) y el BCE están haciendo lo correcto. Sin embargo, la política fiscal no es consistente con la política monetaria y sigue siendo excesivamente expansiva, lo que dificulta la acción de los bancos centrales.
—¿De quién es la principal responsabilidad de frenar la inflación? ¿Del BCE o de los gobiernos?
—El BCE tiene un mandato claro de asegurar la estabilidad de precios. Por su parte, los gobiernos deben asegurar la estabilidad presupuestaria a largo plazo, con márgenes de maniobra suficientes para poder llevar a cabo políticas expansivas en momentos recesivos. La coordinación entre políticas debe asegurar la consistencia entre ambas.
—¿Por qué las inyecciones de liquidez de los bancos centrales no han sido inflacionistas hasta ahora?
—Ha habido factores estructurales que daban lugar a presiones deflacionarias. Entre estos factores se encontraban la globalización, la abundancia de recursos productivos a bajo coste (por ejemplo, la energía o el empleo en economías en desarrollo), y un exceso de ahorro sobre la inversión, particularmente en las economías avanzadas. Hay que recordar que los años anteriores a la pandemia eran los del estancamiento secular.
—¿Han llegado a su fin las subidas de tipos de interés?
—En EE.UU. es más probable que la Fed haya llegado a los tipos de interés que necesita para controlar la inflación. En la eurozona esperamos subidas adicionales y que los tipos se mantengan elevados más tiempo.
—¿Volveremos a ver tipos de interés negativos en un futuro próximo?
—Hay que recordar que la mayor parte de los bancos centrales, como la Fed o el Banco de Inglaterra, evitaron entrar en el terreno de tipos negativos. Los economistas están divididos respecto a si volveremos a no a un mundo de presiones deflacionarias o si la inflación va a ser mayor esta década que en la pasada, que creo que puede ser el escenario más probable. En la medida de lo posible, creo que se va a tratar de evitar volver a una situación de tipos negativos, que no deja de ser una anomalía que genera alteraciones en las decisiones de los agentes económicos.
—¿Se equivocó el Banco Central Europeo con su política monetaria laxa del 'whatever it takes'?
—No se equivocó. Al contrario. Fue uno de los grandes aciertos del BCE. En 2012 era totalmente necesario eliminar cualquier tipo de duda sobre la existencia del área euro y el perímetro de países.
—En España hay gente que dice que entramos en el euro para que los bancos centrales dejaran de financiar los déficits de los gobiernos y lo que estamos viendo es exactamente eso: un BCE que financia los déficits de los gobiernos. ¿Qué opina?
—Hemos vivido tiempos extraordinarios como consecuencia de una pandemia global, en la que había que hacer todo lo necesario para proteger el tejido productivo, a las empresas, a los trabajadores y a los hogares, mediante políticas públicas. Eso no impide que ahora tengamos que retomar el camino de la estabilidad presupuestaria. Se pueden y se deben hacer las dos cosas.
—¿Qué política fiscal habría que desarrollar en estas circunstancias?
—Una vez superada la pandemia y los riesgos de una crisis, como consecuencia de la guerra de Ucrania y de la crisis energética, es necesario realizar una política de consolidación fiscal.
—¿Hay margen para reducir el gasto público?
—Más que para reducir el gasto público, conviene reducir el ratio de gasto público sobre PIB, con un mayor crecimiento potencial. Para ello también hay margen para mejorar la eficiencia del gasto público. Los indicadores de eficiencia del gasto en España que publican instituciones como el Banco Mundial nos sitúan en una posición intermedia dentro de la UE con amplio margen de mejora respecto a las economías europeas con sectores públicos más eficientes. Debemos aprovechar las oportunidades que nos ofrece la disrupción digital para mejorar la eficiencia de nuestros servicios y políticas públicas.
—El Informe Anual del Banco de España ha puesto sobre la mesa el caso del estancamiento del PIB español que ya dura tres lustros.
—El crecimiento que tuvimos a partir de 2013 hasta 2019 nos permitió recuperar los niveles de PIB per cápita anteriores a la Gran Recesión y la crisis de deuda soberana. Posteriormente, la pandemia supuso un retroceso muy importante. Sólo este año estaremos en condiciones de recuperar de nuevo ese terreno perdido. Me preocupa que desde la Gran Recesión, hace ya 15 años, la senda de crecimiento potencial de nuestra economía es significativamente inferior a la que teníamos en las décadas anteriores.
PROSPERIDAD DE ESPAÑA
«Nuestra senda de crecimiento potencial es muy inferior a la de décadas anteriores»
—¿Qué deberíamos hacer para recuperar una senda de crecimiento?
—Fundamentalmente resolver los problemas estructurales de nuestro mercado de trabajo y acelerar el crecimiento de la productividad. La reforma laboral de 2021 ha permitido reducir la tasa de temporalidad en el sector privado, pero quedan por resolver muchos otros problemas del mercado laboral. Nuestra tasa de paro sigue siendo el 12,6%, prácticamente el doble que en la eurozona. Nuestra tasa de empleo es la cuarta más baja de la UE, sólo por delante de Grecia, Italia y Croacia. La productividad por hora trabajada ha crecido muy lentamente en los últimos tres años y apenas superaba en el primer trimestre en medio punto la que teníamos antes de la pandemia.
—Muchos han elogiado la emisión de deuda de la Comisión Europea para financiar el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia como un «momento hamiltoniano». ¿Lo ve así? ¿Cuál es el siguiente paso?
—Ha sido un momento hamiltoniano incipiente. Estamos muy lejos de tener un Tesoro europeo y un presupuesto federal como el de EE.UU. Para ello deberíamos ceder más soberanía a instituciones europeas, elegidas democráticamente. Pero no veo el suficiente consenso entre los países miembros para ello.
—Hay quienes sostienen que el BCE, al asumir criterios sobre el cambio climático, pierde eficacia para cumplir su objetivo principal que es la política monetaria. ¿Qué opina?
—Todo depende de cuál es el nivel de implicación. El BCE debe implicarse por dos razones. La primera es que sus políticas no pueden suponer un lastre para el cambio climático. En principio, el objetivo de estabilidad de precios no es inconsistente con la transición energética. Al contrario, es una manera de acotar incertidumbres, en este caso sobre la evolución de la inflación, que puede verse afectada a corto y medio plazo por dicha transición. La segunda es que el cambio climático implica un riesgo para la estabilidad financiera, que el BCE debe evitar. El reto es encontrar el punto óptimo de regulación y de políticas que no pongan en peligro el mandato del BCE. Si esto se hace bien, no veo que exista contradicción.
—En España, desde el poder se sostiene la tesis de que el modelo económico cambió y que eso explica algunas discrepancias entre las estadísticas y el optimismo oficial.
—Los cambios de modelo económico llevan tiempo y acaban siendo avalados por los datos. Por el momento no se observa una mejora en la senda de convergencia de España respecto a las economías más avanzadas.
—El adelanto electoral tendrá un impacto en la economía?
—Este adelanto en concreto acorta mucho el calendario electoral y en ese sentido reduce la incertidumbre.
—¿Cuál es su opinión sobre la reforma de pensiones?
—La reforma de las pensiones lo que hace es reflejar el equilibrio político que se ha dado en este momento y que lo que ha hecho es rebalancear un sistema que tiene un déficit y que va a seguir aumentando. En esta reforma se decidió rebalancearlo con más ingresos. Políticamente es una opción como cualquier otra, lo que pasa es que creo que tiene un coste que no se ha explicitado y es el de financiar el déficit con impuestos generales que, obviamente, significa un aumento de la presión fiscal. Y en segundo lugar, que el mecanismo de salvaguarda dice que si necesitamos más ingresos y no hay ajuste por el lado del gasto, pues vendrán a través de las cotizaciones sociales. Esto nos lleva a que un país que ya está entre los que mayores cotizaciones tiene, tenga que aumentarlas aún más. Las cotizaciones no son un problema si el sistema es perfectamente contributivo y la gente entiende que cada euro que pone va a ser un euro más de pensión futura. Tal y como se ha hecho la reforma ese principio se rompe. El sistema va a ser menos contributivo a medida que pasen los años. Y esto hará que las cotizaciones dejen de ser percibidas como un salario diferido y se verán como un impuesto al trabajo y esto tiene un coste para un país que ya tiene un desempleo elevado.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete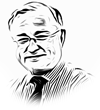
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete