La paradoja de la economía española: cuando el crecimiento no mejora el bienestar
El indicador que patrocinó Nadia Calviño como alternativa al PIB a la hora de medir la prosperidad del país detecta un deterioro de la calidad de vida en España pese a la mejora de los datos económicos
La subida de las rentas no evita el empeoramiento de la percepción de los ciudadanos sobre su salario, su empleo o su capacidad para llegar a fin de mes
«España es hoy un país mejor de lo que era hace seis años», aseguraba hace unas semanas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un balance del año 2024 tan salpicado de cifras económicas positivas como de triunfalismo. En su discurso también dejó ... dicho que «es esencial que la riqueza generada llegue a las ciudadanos», aunque menos como propósito que como objetivo cumplido a juzgar por las referencias que hizo a las subidas de salarios y pensiones y a la reducción de los indicadores de desigualdad.
Sin embargo, las dudas sobre la traslación del fuerte crecimiento económico que muestran las estadísticas al bienestar de los ciudadanos continúan asomando como la principal sombra y fuente de incertidumbre de la actual fase de expansión económica.
El Banco de España ha venido recalcando que el mejor comportamiento del PIB español en los últimos tres años frente a las otras grandes economías del euro, como Francia, Alemania e Italia, no se ha traducido en un recorte de la brecha de PIB per cápita -el indicador que se asume como referencia internacional a la hora de medir el bienestar de las economías- que separa a España de esos países y los últimos informes publicados por la OCDE sobre la evolución de las rentas reales de las familias, ajustadas al efecto de la inflación, los cambios de divisa y el nivel de presión fiscal, también han revelado datos sorprendentes que indican que el nivel de bienestar de los hogares españoles lejos de aumentar al calor de la mejora de los datos económicos incluso habría experimentado un ligero retroceso en los últimos meses, al contrario de lo que sucede en otros países con un crecimiento más plano como Francia o Italia.
La acumulación de señales estadísticas sobre que la economía española no estaría siendo capaz de transferir esa prosperidad que muestran los datos de crecimiento y empleo a la situación de los hogares alcanza también al INE, y además a uno de sus indicadores más significativos: el Indicador Multidimensional de Calidad de Vida.
Mucho crecimiento, menos bienestar
Se trata de una estadística experimental lanzada por el INE en 2021, al calor de un agitado debate internacional en torno al cuestionamiento de la Contabilidad Nacional (la medición del PIB) como referencia para medir la prosperidad de los países, que agrega a las tradicionales cifras macro, indicadores de carácter social (referidos al acceso a la sanidad o a la vivienda o las dificultades para llegar a fin de mes) y de percepción ciudadana para ofrecer una visión multidimensional que supere la visión puramente económica y permita medir las mejoras en los niveles de calidad de vida.
Lanzado en un contexto en que los datos de la Contabilidad Nacional no dejaban de dar malas noticias al Gobierno -eran los tiempos en que Economía inició un pulso con el INE a cuenta de la supuesta escasa fiabilidad de las cifras de PIB y de IPC que acabaría con el relevo del presidente de la institución-, la entonces vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, no tardó en amadrinarlo y situarlo como alternativa a los datos de PIB para medir la mejora en la situación del país. «Nuestra concepción del bienestar y la prosperidad está evolucionando y es necesario actualizar nuestras herramientas analíticas para tener en cuenta diferentes variables y calibrar adecuadamente el crecimiento potencial y la resiliencia de una economía», dijo entonces.
Cuatro años después mientras el PIB español se sitúa más de tres puntos por encima del que había justo antes de la pandemia, lo que cuenta este indicador alternativo de calidad de vida que se construye a partir de 60 datos es que el nivel de bienestar de los españoles todavía no ha recuperado los niveles previos a la pandemia y se sitúa incluso por debajo del que había en 2018. Es decir, que, desmintiendo la afirmación del presidente, España no solo no habría avanzado en calidad de vida en estos seis años sino que incluso habría retrocedido, al menos a la luz de este indicador de nuevo cuño.
Un vistazo más detallado a los indicadores distribuidos en nueve categorías sobre los que se construye este índice revela una distancia sideral entre el comportamiento de los datos económicos y la percepción que sobre su situación tienen los ciudadanos.
La vivienda, un problema
Tomando como referencia el periodo 2019-2023, se aprecian mejoras significativas en indicadores como la renta mediana, que ha pasado de los 15.015 euros al año de ese año a 18.316 euros en 2023, lo que supone una subida de casi el 22%; la tasa de empleo, que ha avanzado del 50,37% al 51,69%; la reducción del paro, del 14,10% al 12,18%; y algún otro indicador social como el que hace referencia a las competencias educativas de la población.
Sin embargo, todo ello ha tenido un impacto muy relativo en la situación particular de los ciudadanos. Siempre con datos hasta 2023 la población en riesgo de pobreza se ha reducido poco, del 20,7% al 20,2%, por debajo de lo que se podría pensar por los avances en renta y empleo; la que tiene dificultades para llegar a fin de mes ha aumentado del 22% al 22,4%, y la que dice tener carencias materiales severas casi se ha duplicado, del 4,7% al 8,9%.
Pero si algo ensombrece la percepción de los ciudadanos es la vivienda. Ha aumentado de forma significativa el porcentaje de la población que vive en hogares con deficiencias y que denuncia falta de espacio, se ha mantenido la que considera que la vivienda es un gasto elevado para sus posibilidades y ha empeorado la satisfacción con la vivienda propia.
Hay más empleo, menos paro y menos temporalidad, pero los datos del IMCV no reflejan la supuesta mejora de calidad de la que presume el Gobierno. El porcentaje de la población que tiene la sensación de tener un salario bajo se ha incrementado del 15% al 16,1%, entre 2019 y 2023; y el de personas satisfechas con su trabajo ha caído. Otra curiosidad, los ciudadanos que aseguran tener jornadas largas o muy largas son menos que en 2019.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete

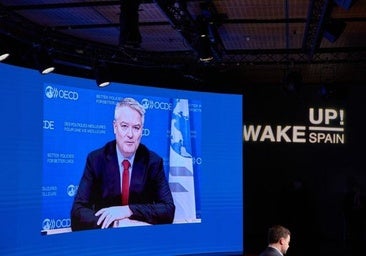
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete