Leandro Prados de la Escosura: «Nuestro problema es que la eficiencia en España está estancada»
El catedrático y doctor en Historia Económica sostiene que desde los años 80 no progresamos: necesitamos más competencia y menos subsidios y amiguismo
Alicia Coronil: «No tenemos un proyecto consensuado para el país»

Leandro Prados de la Escosura (Orense, 1951) es el historiador económico vivo más importante de España. Doctor en Economía por Oxford y la Complutense es catedrático de Historia Económica en la U. Carlos III. Durante años su aportación fundamental fue la reconstrucción de las ... series históricas del PIB español. Esta investigación le permitió descubrir que la España medieval era más próspera de lo que pensábamos. Su último empeño consiste en medir la libertad, el bienestar y la prosperidad en una perspectiva de largo. La primera parte ya está disponible en su libro 'Human Development and the Path to Freedom: 1870 to the Present' (Cambridge University Press, 2022).
-¿Qué nos enseña la historia sobre las crisis?
-Tengo una visión de largo plazo y soy optimista. A mí me parece que las crisis son una oportunidad para hacer reformas, para replantearte lo que estás haciendo. Y casi todas las crisis se han resuelto bien así. No es la primera vez que tenemos una crisis energética ni será la última. A finales del siglo XIX, Stanley Jevons, que era un tipo de un gran calibre intelectual, estaba pesimista por el fin del carbón, pero luego apareció el petróleo y sus derivados, y después la energía nuclear. Ahora estamos preocupados con la estanflación, pero hemos aprendido mucho de la crisis de los años 70. Ahora mismo, a los bancos no les va a pillar con la guardia baja como en la crisis de los años 30.
-¿Es un historiador que cree más en las fuerzas de la historia o en el valor del individuo, del liderazgo?
-Creo en el poder de las ideas y de los incentivos y me parece que eso es más importante que las condiciones materiales, porque los mismos recursos que en un momento dado parece que son un freno para nuestro progreso, en otros momentos son la base del mismo. La California norteamericana es prácticamente igual que la California mexicana y el desarrollo de ambas es muy diferente. Piensa en España en la novela de Juan Goytisolo, el libro 'Campos de Níjar' sobre El Ejido y cómo era de pobre y miserable eso en los años 50 y cómo está de desarrollado hoy. Eso no solo son los recursos naturales, tiene que ver con las instituciones que son al fin y al cabo las que nos envían estímulos que son a los que respondemos. Y hay un factor muy importante para que la gente responda a los estímulos adecuados: la libertad.
-Sus estudios históricos son famosos en el mundo académico. Indican que España era más rica en la Edad Media de lo que pensamos. ¿Qué consecuencias tuvo esto?
-La mayor parte de lo que es hoy España era una economía de frontera con escasez de mano de obra y abundancia de tierra. Esto explica por qué, una vez finalizada, de hecho, la Reconquista a fines del s. XIII, y sólo quedara bajo control islámico el reino nazarí de Granada, se produjera un progreso sostenido. En el sur de España hubo que poblar y explotar tierras vacías, ya que los musulmanes escaparon en gran medida del dominio cristiano. Así, el relativamente alto nivel de vida anterior a la Peste Negra (1348), se debió a la elevada proporción tierra-trabajo pero, también, a la apertura a las ideas y productos del exterior que permitieron aprovechar la posición privilegiada de España en la encrucijada de las economías europea y africana. Ello explica por qué España logró alcanzar una posición relativamente destacada en Europa antes de su expansión en América.
«La mayor parte de lo que es hoy España era una economía de frontera con escasez de mano de obra y abundancia de tierra»
-Ahí está el famoso aserto de que «España descubrió América porque era rica y no se hizo rica descubriendo América».
-En efecto, los resultados de la investigación que realizamos con Carlos Álvarez Nogal apoyan la idea de que cuando España colonizó América y construyó un imperio mundial no era un pobre país de guerreros, sino una nación relativamente próspera con una economía de frontera, en gran parte pastoril, orientada al comercio internacional y liderada por las ciudades. Los niveles salariales y de consumo eran relativamente altos. El crecimiento per cápita sostenido se produjo, al menos, desde la década de 1270 hasta la Peste Negra (1348) y se reanudó desde finales del siglo XV. Así, pues, la relativa prosperidad española en 1492 se remonta a la época anterior a la Peste Negra. Una comparación gráfica, aunque simplista, sería decir que la España medieval era semejante a la Australia de mediados del siglo XIX o, incluso, a la economía de frontera norteamericana.
Hacia 1570, la renta per cápita española era una de las más elevadas de Europa. Naturalmente, la expansión del comercio internacional y la colonización de América contribuyeron a estimular la actividad económica de una sociedad altamente comercializada y dinámica.
-¿Qué interrumpió este progreso?
-Si se proyecta la tendencia de la renta per cápita entre 1470 y 1570 hasta la Guerra de la Independencia (1808), los niveles que España habría alcanzado serían similares a los del Reino Unido. ¿Por qué no fue así? La respuesta parece estar en las decisiones económicas de los gobernantes. Las consecuencias imprevistas a largo plazo del intento de la Monarquía de preservar su Imperio europeo ofrecen una hipótesis explicativa. Ello llevó al aumento sostenido de la presión fiscal sobre las actividades urbanas para financiar las guerras en Europa que desencadenaron la desurbanización y provocó un colapso de la renta real por habitante del que España nunca logró recuperarse.
-U73830843020RGQ-624x350@abc.jpg)
-Durante mucho tiempo se dedicó a estudiar la libertad humana, ¿cómo desembocó en el estudio del bienestar?
-Una parte de mi investigación ha estado motivada por el deseo de comprobar si, en el largo plazo, existe un intercambio o disyuntiva entre libertad 'negativa', entendida como ausencia de coerción e interferencia, y libertad 'positiva', como acceso a recursos que permiten a un individuo disfrutar de su libertad negativa. Esto que parece tan abstracto es un punto de fricción entre liberales y socialistas. Mi hipótesis es que, en el largo plazo, no existe tal disyuntiva y, si acaso, se limita a periodos concretos. Como historiador económico decidí estudiar, por un lado, la evolución a largo plazo del bienestar, definido como desarrollo humano, y, por otro, la de la libertad económica, definida como ausencia de coacción a los agentes económicos. La primera parte es la que he completado con mi libro 'Human Development and the Path to Freedom' (2022) aunque he 'aumentado' la definición del desarrollo humano para incluir junto a la libertad positiva (la libertad política) la negativa (libertades civiles). Ahora me planteo completar mi investigación sobre libertad económica.
-Uno de los hallazgos de su último trabajo es que hoy tenemos más bienestar con la misma renta.
-La visión generalmente aceptada es que si somos más ricos tendremos mayor bienestar. Por ejemplo, estaremos mejor alimentados, lo que mejorará nuestro sistema inmune. Asimismo, aumentará la provisión de servicios de salud y educación. Está, además, la teoría de la modernización que asocia la democratización a mayores niveles de ingreso por habitante. Esta es una visión estática, aunque pueda ser parte de la historia, y supone que son los cambios en la renta per cápita los que causan el bienestar. La realidad histórica es más compleja porque, además, existen desplazamientos hacia arriba (y hacia abajo) de la relación entre renta per cápita y bienestar que dependen de otros factores. Por ejemplo, en el caso de la salud, depende de los avances en el conocimiento médico. En educación, de elementos diversos como el propósito de crear ciudadanos (la 'construcción nacional'), redistribuir la renta, o facilitar el crecimiento económico. Y en el caso de la libertad, de la difusión de ideas (liberalismo, igualdad, derechos humanos) o de cambios geopolíticos (fases de democratización y autoritarismo). Así, pues, la relación entre cada dimensión del bienestar y la renta per cápita varía en el tiempo. El resultado es que, hoy día, a cualquier nivel de renta por habitante, disfrutamos de mayor nivel de bienestar que en el pasado, pese a que haya habido periodos de retroceso.
-Una de las conclusiones que saca es que podemos tener muchas menos libertades con los mismos niveles de ingresos.
-En una perspectiva a largo plazo, las libertades civiles y políticas han aumentado y lo han hecho, además, para los mismos niveles de ingreso por habitante. Sin embargo, han tenido lugar también desplazamientos hacia debajo de la relación entre libertad y renta per cápita, como sucedió en los primeros años setenta o, ha ocurrido en las últimas dos décadas.
-Siempre pensé que la prosperidad y la libertad iban de la mano, pero, ¿usted demuestra que en este siglo hay menos libertad y más PIB?
-En lo que llevamos de siglo, sí ha ocurrido un retroceso y hemos retornado al nivel de 1990, pero no con una perspectiva de siglo y medio.
-Esta conclusión cuestiona el paradigma con el que opera EE.UU. que cree que la falta de libertad va a agostar el crecimiento chino.
-Esta cuestión desborda mi investigación. Daron Acemoglu y James Robinson (Por qué fracasan los países, 2012) sostienen la idea que planteas. Sin embargo, Branko Milanovic (Capitalismo, nada más, 2020) ofrece una visión más crítica y matizada aunque no realiza una predicción clara.
-También ha encontrado que la desigualdad internacional relativa ha disminuido desde 1870 a la fecha.
-Considero otras dimensiones más allá del PIB. Los resultados son diferentes y, desde luego, más optimistas. Mientras que, en términos de PIB por habitante, la desigualdad internacional aumentó entre 1870 y 1980 y sólo ha disminuido después; la desigualdad del bienestar, medido en términos de desarrollo humano, ha descendido de manera sostenida en los últimos cien años. Claro que cada una de sus dimensiones lo ha hecho de manera diferente: la salud, medida por la longevidad, desde fines de los años 20 –a medida que se difundió la transición epidemiológica, reduciendo la mortalidad causada por las enfermedades infecciosas–; la educación, debido a la difusión de la escolarización primaria, desde 1890; y las libertades sólo a partir de 1970, cuando tuvo lugar un retroceso de los regímenes autoritarios.
«El estancamiento de la eficiencia es un rasgo que abarca desde la última etapa del gobierno socialista de González al actual, e incluye a los gobiernos conservadores»
-¿Qué nos dice la historia económica sobre la crisis energética que tenemos hoy?
-Los historiadores económicos solemos ser optimistas porque el cambio tecnológico no sólo ha servido para resolver estrangulamientos o 'cuellos de botella' sino que ha sido, en gran medida, exógeno, lo que Joel Mokyr (La palanca de la riqueza, 1993) denomina macroinvenciones, como el uso del vapor o la electricidad, que no habíamos anticipado.
-La economía de España está estancada desde el año 2005. ¿Podría haberse evitado? ¿Qué había que haber hecho?
-El problema de fondo es el estancamiento de la productividad total de los factores (PTF) que mide la eficiencia de la economía, es decir, el aumento del producto por unidad de factores de producción: capital (definido en sentido amplio, que incluye capital físico, humano e intangible) y trabajo. Ello lleva a que el crecimiento del PIB dependa del mayor número de horas trabajadas y del uso de más capital. Esto sucede desde fines de los años ochenta, es decir, a partir del ingreso de España en la Unión Europea, y lo hace tras un periodo de más de treinta años (desde 1954) en los que la PTF aportó cerca de la mitad del crecimiento del producto por hora trabajada como muestra la investigación que hemos realizado con Joan Rosés. Podría esgrimirse la hipótesis benévola de que a medida que España se acercaba a la frontera tecnológica, sería más difícil aumentar la eficiencia. Por tanto, el potencial de España para acortar distancias se habría agotado. Sin embargo, los países de la OCDE que en 1990 tenían niveles de producción por hora trabajada superiores a España muestran un crecimiento más intenso de la PTF en los últimos treinta años, lo que lleva a rechazar la hipótesis. Una hipótesis más plausible es que asignamos recursos a sectores que atraen menos innovación, como servicios de baja calificación y la construcción, y la baja cualificación de la mano de obra para explotar nuevas tecnologías.
-¿Según sus investigaciones, qué deberíamos hacer para salir del estancamiento?
-Habría que abordar los obstáculos a la competencia en los mercados de productos y factores, así como los subsidios y el «amiguismo» que condicionan la asignación del capital y afectan negativamente las ganancias de eficiencia y la profundización del capital. Mi hipótesis es que las restricciones a la libertad económica, vía regulación y deterioro de los derechos de propiedad, son un elemento nada despreciable.
-¿Ha sido distinta la respuesta de Sánchez a la de Zapatero ante la crisis económica? ¿Por qué? ¿En qué?
-Más que buscar responsabilidades en el gobierno de uno u otro, para lo cual hay especialistas que pueden hablar con más autoridad que yo, querría insistir en que el estancamiento de la eficiencia es un rasgo que abarca desde la última etapa del gobierno socialista de González al actual, e incluye a los gobiernos conservadores.
-El director de un 'think tank' español decía que en la actual policrisis hay dos visiones enfrentadas: los politólogos, que creen que el mundo es un juego de suma cero, y los economistas, que creen que es un juego de suma positiva. ¿Está de acuerdo?
-Es una simplificación ingeniosa que ha debido inventar algún economista. No puedo hablar por los politólogos, pero creo que la mayoría de los economistas serían favorables a la idea de un juego de suma positiva. El comercio internacional supondría un claro ejemplo.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete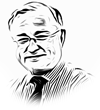
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete