Jordi Sevilla: «La gestión de los fondos europeos es muy mejorable»
voces contra la crisis
El exministro dice que un gobierno con Ciudadanos habría sido mejor para el país, pero defiende pactar con Bildu: «Prefiero que los que mataban, hoy negocien enmiendas»

Ha sido ministro, le enseñó economía «en dos tardes» a Zapatero, cerró un acuerdo de gobierno entre el PSOE y Ciudadanos para Pedro Sánchez... Jordi Sevilla (Valencia, 1956) es uno de los economistas y políticos más experimentados del país. No deja de sorprender que, cuando ... tiene que admitir un error, diga que fue aceptar la presidencia de Red Eléctrica, uno de los puestos mejor retribuidos del sector público y más ambicionados, pensando que no se iban a producir injerencias «por mí no aceptables».
—¿Qué hay que saber al enfrentar una crisis?
—Que pasará. Que cada crisis es cada crisis, aunque haya patrones comunes. Y eso hace que lo que hemos aprendido en una crisis no valga, necesariamente, para la siguiente. Ser capaz de no hacer catastrofismo es muy importante, y sobre todo, sigo creyendo que en épocas de crisis es cuando hay que unir al país.
—Cuando empezó la pandemia se habló mucho de que los países que llegaban a acuerdos salían más rápido de las crisis...
—Creo que hay un fenómeno español y uno global. Es evidente que en este momento la sociedad, por lo menos la occidental, está cabreada, tensionada, polarizada. Y no sé si los políticos son los que polarizan o se polarizan porque la sociedad lo está. En el caso de España, además, nuestro problema no era el bipartidismo, era la partitocracia. Es decir, ese momento en el que los partidos políticos ponen sus intereses electorales por delante del interés general. Y lo hemos comprobado porque cuando se rompió el bipartidismo no mejoró la situación porque los nuevos partidos eran tan o más partitocráticos.
—¿Estamos en el entorno económico más complicado desde los 70?
—Sin lugar a duda. En los años setenta era duro lo que había que hacer, pero sabíamos qué había que hacer. Ahora es duro lo que está pasando y no acabamos de saber muy bien qué hay que hacer. Que hayamos estado catorce años con un exceso de liquidez y que, en cambio, el problema haya sido la deflación en lugar de la inflación. Más de la mitad de los textos de economía que hemos estudiado hay que tirarlos a la basura.
—¿Es un momento distinto?
—A mí me preocupa que no sepamos muy bien lo que hay que hacer. Salimos bastante bien de la pandemia, con los ERTES, con la traslación de liquidez a las empresas que se hizo. Pero ahora hay dificultades. El propio debate europeo en torno a qué hacer con el mercado eléctrico, si se topa el gas o no, si se saca al gas o no de la ecuación... Y llevamos un año. Deberíamos de haber tomado una decisión. Esto confirma que no sabemos bien qué hacer. Lo que debería abrirnos a escuchar otras opiniones.
—¿Te parece buena idea un pacto de rentas para repartir la carga de la inflación?
—Me parece imprescindible. La inflación es un coste para el conjunto del país. Y, por tanto, hay que discutir cómo lo repartimos. Y eso se hace a través de un pacto de rentas. Creo que el pacto de rentas debería incluir, por supuesto, al Gobierno, debería de incluir también pensiones, empleados públicos y la deflactación de la tarifa.
—¿Los pensionistas entenderían que no se reajustara toda la inflación?
—Si se les explica bien, los pensionistas mayoritariamente lo entenderían. Creo que con pedagogía pública y pedagogía política, que se han perdido, hubiera sido entendible.
—¿Vamos hacia una recesión?
—Creo que no vamos a una recesión, sino que vamos a una desaceleración. Es evidente que hay un bajón provocado por dos cosas que no podemos perder de vista. La inflación golpea el poder adquisitivo de las familias, es decir, la capacidad de consumir, y el consumo es el 60% del PIB, por tanto, si las familias consumen menos, el PIB cae. Y, por otra parte, la inflación sube los costes a las empresas y hace que tengan que cerrar parcialmente, como están haciendo, o totalmente porque no puedan trasladar a precios la subida de costes. Como mínimo está reduciéndole márgenes y, por tanto, la posibilidad de inversión, que es el otro gran componente del PIB. Por tanto, la caída del PIB va a estar muy vinculada a cómo evolucione la inflación.
—¿Y hay margen para reducir el gasto público?
—Siempre he dicho que el problema del Estado no es lo grande o pequeño que sea, sino si hace lo que tiene que hacer, y si lo hace de la mejor manera posible. Me sorprende que llevemos cuarenta años obsesionados con ampliar o reducir el gasto. Me parece más relevante analizar la eficiencia del gasto que su tamaño.
—Nuestro déficit estructural está creciendo.
—Sí. Lo que pasa es que también ahí hay que cambiar alguno de los prejuicios. Hay gente que lleva cuarenta años diciendo que el déficit estructural nos va a llevar a la ruina. Pues de momento no ha pasado. Además, al hablar del déficit siempre se dice que dejamos a las generaciones futuras la deuda, pero también les dejamos activos muy valiosos.
«La energía nuclear de hoy tiene poco que ver con esas viejas centrales»
—¿Es viable nuestro marco energético?
—El marco del sector eléctrico, que es europeo y no solo español, el llamado mercado marginalista (donde el precio lo marca la última tecnología que entra a producir), no es compatible con un sistema eléctrico donde más del 50% de la generación es renovable, es decir, coste marginal cero. No entiendo por qué, con esta subida tan espectacular con causa tan concreta y específica del gas, Europa no lo ha sacado de la formación de precios del mercado eléctrico. Era la solución más rápida y fácil, incluso más rápida y fácil que poner un tope. Si queremos apostar por la mayor autonomía energética posible en Europa, solo la encontraremos en renovables y en nuclear. No hay otra opción.
—¿Nuclear?
—Claro. Es que Francia tiene el 80% de nuclear.
—¿Y eres partidario de extender su vida o de empezar a invertir?
—Ahí va a depender. Primero, no conozco ninguna empresa española que haya presentado proyectos de invertir en nuclear. Si las hay yo sería partidario de atenderlas y escucharlas.
—Es difícil, porque las señales son disuasivas.
—En estos momentos, sí. Pero interpreto el cierre de las actuales nucleares como eso: el cierre de las actuales nucleares. No tanto como un no a cualquier nuclear. Y en estos momentos estamos hablando de una energía nuclear que tiene poco que ver con las antiguas centrales. No obstante, creo desde el principio de la transición energética, que se ha hecho un calendario muy arriesgado, donde tenías una cosa cierta que era el cierre de las nucleares y una hipotética que era el supuesto de que para esa misma fecha las renovables iban a generar un volumen determinado.

—El país más afectado con esta crisis ha sido Alemania. En la crisis del 2008 fue un activo libre de riesgo. Hoy no lo es. ¿Qué implica?
—Implica mucho. Alemania es una locomotora económica muy importante. No solo de Europa, sino del mundo. Y cuenta mucho sobre nuestra economía, donde hemos visto tres cosas en esta crisis –no en la de la pandemia que fue distinta– que rompen tendencias de cuarenta años: es la primera vez que vamos a crecer más que la media de la Eurozona, es la primera vez que el paro no se va a incrementar de manera brutal, al menos con las predicciones de ahora. Y es la primera vez que vamos a seguir manteniendo un sector exterior razonablemente bien, incluso, con superávit. Estas tres cosas no se produjeron en ninguna crisis anterior. Siempre digo que algo habrá hecho bien la economía española. Y a mí me parece que eso es un dato importante, que puede indicar que esa desaceleración alemana, a lo mejor, tendrá un impacto menor sobre España.
—¿Y para Europa?
—Me preocupa que Alemania se desligue del momento europeo. Esa es una preocupación que ya vivimos cuando cayó el Muro y Kohl se empeñó, lógicamente, en la unificación de Alemania. Y en aquel momento Mitterrand y González manifestaron el temor de que eso significara que Alemania volviera a girar hacia su tradicional Hinterland, en el este, y perdiera interés en el oeste. Y ese es el origen político del euro y del Tratado de Maastricht, anclar a Alemania en la Unión Europea. Ahora no acabo de ver cuáles serían las herramientas para anclar a Alemania. Sobre todo porque esta UE está mucho más cuarteada y más fragmentada de lo que estaba aquella en términos políticos.
—Has sido consejero de Zapatero y Sánchez, ¿percibes esa respuesta diferente de Sánchez a la crisis respecto a lo que hizo Zapatero?
—A los dos, de alguna forma, les ha venido desde fuera la respuesta. Zapatero se apuntó a la austeridad porque es lo que Bruselas le imponía para evitar una intervención. No creo que compartiera ese planteamiento, pero se vio obligado. La crisis de la pandemia no se parece en nada. Las diferencias provienen más de la diferencia entre las crisis y de la respuesta de la UE. Solo hay una pregunta que yo hago a todos los ministros de Trabajo que me he encontrado: esto de los ERTE, ¿por qué 'carallo' no se había hecho hace treinta años? Todos me dicen que por el coste. Porque los ERTE no son un invento de ahora.
—¿Qué habría pasado si el pacto del abrazo del 2016 se hubiera reproducido en 2019 con 180 escaños entre Ciudadanos y el PSOE?
—Creo que le hubiera ido mucho mejor a España. Había una amplia sensación ciudadana de que había que regenerar y refrescar la clase política. Y en aquel momento un partido socialista con aquel Pedro Sánchez y un Ciudadanos, que representaba la regeneración tan necesaria frente a un PP afectado por el caso Bárcenas...
—¿Por qué dices «aquel» Sánchez?
—Porque en aquel contexto él era mucho más proclive a pactar con Ciudadanos que con un Podemos que estaba echado al monte y buscando el 'sorpasso' al PSOE. Y, en cambio, ahora, Sánchez, como todos los presidentes del Gobierno, es muy pragmático, y por tanto, los que le echan en cara que pacte con los que pacta... claro, y la alternativa es con quién pacto si no. Porque, no se nos olvide, él ha ganado las elecciones… Pero permíteme un matiz. A mí me preocupa la crítica al Gobierno por los pactos con Bildu y con Esquerra. Que se pueden criticar, como es obvio. Como cualquier pacto con cualquier partido. Pero yo prefiero que los que mataban negocien enmiendas a los presupuestos, y los que proclamaron la independencia unilateral de Cataluña negocien enmiendas a los presupuestos. A ambos los derrotó la democracia. Y prefiero eso a que sigan echados al monte.
—Y no te parece que desactivar las herramientas que la democracia usó para limitar sus abusos....
—En el caso de ETA fueron las fuerzas armadas...
—Pero en el caso de Cataluña...
—Y en el caso de Cataluña fue el 155. En el caso de Cataluña, nos hemos quedado todos muy prendados con el 'tornarem a hacer'. Pero yo no creo que lo vuelvan a hacer. Dicho esto, ¿hoy tendríamos que hacer esa reforma del Código Penal? Yo no la veo imprescindible en estos momentos.
—Sigamos con el contrafactual, ¿realmente hasta dónde Podemos condicionó el Gobierno de Pedro Sánchez?
—Lo condicionó mucho menos de lo que parece. Podemos ha sido muy hábil a la hora de apuntarse tantos que estaban en el programa electoral del Partido Socialista.
—¿Cuál es tu impresión de la gestión de los fondos europeos?
—Creo que es manifiestamente mejorable, entre otras cosas porque uno de los mayores desajustes que tenemos en España es el que existe entre lo que exige el modelo económico de los Next Generation y el modelo burocrático administrativo que seguimos teniendo casi del siglo XIX. Los PERTE son un invento genial, pero no lo puedes gestionar con la Ley de Contratos del Estado de toda la vida. Necesitas un modelo de gestión que, con todas las garantías del mundo, se adecúe al reto de un nuevo modelo en que el sector privado es plurisectorial.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete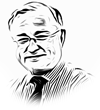
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete