Thriller marca España
CINE DE VERANO EN SESIÓN DOBLE (II)
El género negro ha marcado el siglo XX y ha entrado con ímpetu, pero un tanto redicho en el siglo XXI

Género negro, policíaco, thriller, son denominaciones que, como bien recordará Unamuno, no dedicado a este género literario y cinematográfico, sino en general recuerdan que «definir es confundir». Pero algo es algo. Lo cierto es que el género negro, valga la acepción, ha marcado el siglo ... XX y ha entrado con ímpetu, pero un tanto redicho en el siglo XXI. Ya advirtió Jean-Patrick Manchette que «hoy todo el mundo es Chicago». El Chicago de los años veinte del siglo pasado. Sí, hoy, los términos, los argumentos, los personajes, los asuntos del thriller están globalizados. Por algo será. Como la vida española es un reguero de tópicos, y ya escribió George Steiner que «los estereotipos son verdades cansadas», ya comienza el personal lector a estar un poco cansado de escuchar o leer que el género cinematográfico por excelencia entre los directores españoles es la comedia. Se olvida que aquí se ha hecho, y se hace ahora mismo, un cine negro extraordinario. Saltándose a la censura durante el franquismo y asumiendo roles, tramas e historias bien complejas desde la restauración democrática.
Como la nómina de excelentes películas del género es imponente, habrá que elegir dos con cerca de sesenta años de diferencia, pero diferencia solo en el tiempo en que fueron estrenadas, porque respecto a la calidad, son inmejorables. Comencemos. Los ojos dejan huellas (1952) de José Luis Sáenz de Heredia. Formidable. Y vista hoy, más. La historia de un abogado venido a menos (¿será un perdedor de la Guerra Civil?, algo se deja caer en el impecable guión de Carlos Blanco), violento, irascible, misántropo, solitario que sacia toda su desesperación, no es poca pues su empleo es representante de perfumería para quien soñaba con grandes momentos en la abogacía, en un constante duelo con los demás. Amargura y venganza. Pero lo relevante de la película, hay que insistir en el guión de Carlos Blanco, es cómo en pleno 1952 se muestran unos comportamientos oscuros, complejos, alejados de la ortodoxia cinematográfica franquista para adentrarse en lo más relevante del cine negro: falsas apariencias, asesinatos, ambigüedad, mentiras, traiciones, con unos intérpretes fuera de serie: Raf Vallone, Eleena Varzi, el gran Luis Peña, un incombustible Fernán Gómez y una atractivísima Emma Penella, porque como recordará el personaje interpretado por Varzi: «Aunque no haya pruebas materiales, los ojos siempre dejan huellas». Como frontispicio memorable para cualquier película del «noir». Y cuidado, porque también en verano, y con este calor salvaje, los ojos dejan huellas.

José Luis Garci estrenó en 2019, El crack cero, en el fondo, un «prívate jokes» personal sobre sus dos anteriores realizaciones dedicadas a las andanzas del detective privado, muy de aquí, si es que esto significa algo en el cine, Germán Areta. Las dos primeras protagonizadas, y de qué manera excepcional, por un formidable, Alfredo Landa. Con esta entrega, Garci regresaba al «noir» y lo hacía porque sí. Primero, y de manera muy consciente, decidía que su película tendría todos los tonos, maneras, escenarios y ritos del cine negro clásico. Algo así como lo que Borges cuenta en su maravilloso relato «Pierre Menard, autor del Quijote». Es decir, alguien, en este caso, que va a rodar una película como si estuviéramos en los años dorados del clásico. Claro, la película era para unos pocos, porque los demás encontraban la película antigua. Y tan antigua, porque esa era la intención.
Entregas anteriores
Contemplado así, el filme es deslumbrante, y el ejercicio cinematográfico de Garci, irónicamente borgiano, mágico. Y, además, la película mantiene el ritmo, la atención, la intriga y el desasosiego propios de las historias de Hammett, Chandler, Cain, Mac Donald y demás. Sólo el perfil trazado para presentar a Areta (en esta versión es admirable la dedicación de Carlos Santos, en su Areta anterior al Areta/Landa) como bien podría haberlo definido Chandler en Playback: «-¿Cómo puede ser tan dulce un hombre tan duro? Preguntó con curiosidad./-Si no fuera duro, no estaría vivo. Si no pudiera ser dulce, no merecería estarlo.» Dos ejemplos, de entre tantos. Cómo no recordar esa novela, única en el género en español que es El inocente (1953) de Mario Lacruz, o el filme A tiro limpio (1963) de Francisco Pérez-Dolz. El verano es buen momento para revisar tópicos y, si es posible, como aquí es el caso, olvidarlos.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete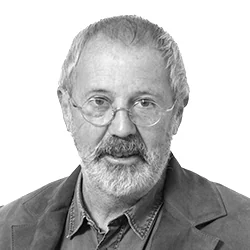

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete