En el 150 aniversario del escritor
En el santuario de Pío Baroja
ABC Cultural recorre el caserón de Itzea, refugio verde de la familia, fuente de inspiración de sus miembros y que cuenta con una biblioteca de más de 40.000 volúmenes que ayudan a entender, aún más si cabe, el universo y las aficiones de Don Pío: el mar, la Antropología, el pensamiento, los viajes y la Historia
Viaje a donde muere el Pirineo literalmente, a uno de los hitos del norte de España. Viejas historias de contrabandistas y akelarres, que quedan en la memoria o en los libros historiados o en la literatura de quien, como nuestro protagonista, se dedicó con denuedo ... a ello. Allá se parte, a Vera de Bidasoa (con «V», como está en los libros), donde el barojiano de sangre tuvo el descanso del guerrero, y donde el propio Pío Baroja tuvo su redescubrimiento del mundo atávico de las brujas. Se parte con el morral cargado: con sus leyendas, con su antropología, con todo aquello que es patrimonio no sólo de su producción vasco navarra, de sus paseos entre hayedos que aguantan el sirimiri bajo un bochorno tardío en otoño.
Un lugar, la casa de Itzea, cerrado al público pero abierto en su arquitectura, que quedó marcado en los antiguos manuales de Literatura cuando se llegaba al 98 y, efectivamente, los robles de las fotografías de Itzea daban a entender que aquello no era la Castilla de la académica palanca de Unamuno, ni de la sobriedad de Azorín, que ya saldrá en este relato.
Antes de llegar al caserón/palacete de Itzea en Vera de Bidasoa (casi la salida al mar de Navarra según los mapas actuales) hay que darse un garbeo por media España en un tren ruidoso, donde hasta el propio Pío Baroja hubiera aún encontrado esos tipos raros y ruidosos de 'Zalacaín el aventurero': esos que mientras España sufría la última guerra carlista, el personaje conocía mundo.
El caserón guarda infinitas sorpresas que son la esencia de lo barojiano
La cuestión es que hay que dejar los sures yesíferos de Madrid, esos atochales –no por casualidad el tren a Pamplona parte de Atocha– que tanto recorrió Pío Baroja en 'La lucha por la vida' y pensar en un camino norteño donde las paradas ya nos hablan de un Norte que sólo se vuelve verde cuando se estaciona en el último destino antes del mundo de los caseríos: Pamplona. Antes, para estas páginas, se recorrió el Madrid barojiano de 'La busca', y el cazador de historias literarias, que es quien esto firma, fue perdiendo los pocos tópicos que le quedaban sobre aquel escritor a quien Hemingway le dobló las campanas, casi le dio el viático, y en un último gesto de admiración le dejó una botella de 'whisky' en lo que se llama, y con razón, el lecho de muerte.
Universo vasco navarro
En el tren a la Navarra plural, la emoción por entrar en el caserón de Itzea ya iba creciendo por momentos. Entraban mensajes de 'WhatsApp' de amigos duchos sobre Antropología, que uno ya había anunciado su viaje al mundo de Don Pío. En el macuto, algunos libros sacados de saldo en la Cuesta de Moyano, botas de montaña y un resonar de los clavos que van en las entrañas últimas del tren.
Ir a Itzea, con la generosidad de sus sobrinos nietos, renacentistas y custodios, Carmen y Pío Caro-Baroja, tiene algo de procesión silente. De peregrinación a un templo para alguien que no es mitómano. Y antes el tren, siempre el tren, parando en la Ribera Navarra, donde según el autor el juego de la pelota se desarrollaba con inusitada violencia. Poco más tarde, ya, Pamplona, ciudad en la que en sus memorias recordará un «pequeño accidente» previo. Al llegar a Tafalla desde Madrid tuvo que hacer allí noche, cenó en una fonda abundantemente y al día siguiente, ya la capital del Arga: «Un pueblo amurallado cuyas puertas se cerraban al anochecer».
Desde Pamplona, el viaje hasta Vera de Bidasoa es breve. Se desvía unos kilómetros el coche para entrar en la Guipúzcoa natal de Don Pío, y se estaciona el coche en Vera en donde se puede. A una hora en que están a punto de salir de las ikastolas los chavales y la luz permite ir a los alrededores de Itzea, donde hay un cartel junto a una cabina de teléfonos que indica la ubicación del palacete y los carteles señalan el camino de Zugarramurdi y Francia.
Itzea mantiene una humedad y temperatura constante, cálida en el sentido moral
La cita con su sobrino nieto es a las seis, y cada cuarto de hora las campanas de la Parroquia de San Esteban rememoran las horas. El reportero y el gran retratista gráfico que le acompaña en lo que se ve y lo que no se ve, aprovechan para 'bichear' las cercanías de Itzea. Hay un puentecillo bajo el que pudieron nadar truchas, pero tampoco el arriba firmante sabe si es temporada truchera, y en todo caso es un regato tributario del Bidasoa. Una pareja de barojianos de corazón contemplan Itzea con calma, con la tranquilidad que da la vegetación que bendijo estas tierras.
Junto al palacete pastan mansas unas vacas al lado de un caserío, y a quien esto firma no se le escapa que es la mera estampa de una conocida marca de quesos. Después, una relectura rápida en el hotel de 'Zalacaín el aventurero' y esperar que las campanas de San Esteban den las cinco y media para conocer a Pío Caro-Baroja, que ya se ha dicho que con ilusión y con su hermana Carmen, hace lo posible porque el mundo barojiano en este edén norteño, bibliográfico e incluso marino en seco, no desaparezca.
El anfitrión abre con hospitalidad sureña los portones historiados de Itzea. En la primera planta, y en cierta penumbra, una cacharrería antropológica de Julio Caro Baroja, material recopilado de los pueblos de España para los trabajos de campo: una recreación de una cocina del Pirineo y una trilla regalada por algún buen hombre de la Palencia cereal. Pero Itzea es tan amplia que ir a todas las dependencias es una aventura de tarde otoñal al corazón de la Literatura.
Pío Caro-Baroja apunta que Itzea es y era un largo sueño acariciado por el «bisabuelo Serafín», personaje ducho en artes y habilidades. Entre ellas ser autor de una ópera en vasco y estudiar japonés a una edad provecta, aunque la muerte se lo llevó a escasos metros del edificio, en lo que llaman la plaza de los Fueros. Sea como fuere, el patriarca era hombre de actividades plurales y el ramillete que es la genética bendijo a esta familia de actividades diversas. La construcción de Itzea mantiene una humedad y una temperatura constante, cálida en el sentido moral. Quizá por eso, por «la humedad constante», los cerca de 40.000 ejemplares de la biblioteca se mantienen en muy buen estado. O eso explica el anfitrión.
El espectro del autor
Franquear Itzea, el crujir de la madera donde tanta cultura ha pasado, es una conversación con fantasmas. Cada cuadro, cada tintero, nos habla de una familia en la que desde sus inicios la creatividad sin freno tuvo su espacio.
Itzea está a la salida hacia Francia de Vera de Bidasoa. El casco urbano termina justo allí, donde alguien ha colocado con PVC un cartel que da la bienvenida en vasco –Ongi Etorri– al antiguo letrero que saludaba el pueblo con «V», como recomienda la filología. La localidad, con sus casas solariegas y encaladas, aunque estemos en el norte, saca balconadas y flores. Es Vera un pueblo bonito, aunque el verdadero 'stendhalazo' llega cuando, pasando estancos para el fumador francés, se contempla el palacete. Se ha hablado del afluente del Bidasoa que cruza un puentecillo romántico. Hay vecinas que entran ya a Francia a por el pan, y curiosos lectores de los que se nutre la literatura.
Pío Caro-Baroja está en forma física y mental. Su dietario, 'El cuaderno de la ausencia', le consoló la memoria, si es que la memoria es consolable. El sobrino nieto nos abre la casa, sus plantas que guardan lo mejor de aquello que fue el 98. Y de la pintura, con un Gisbert, y de la Antropología hecha arte. Se contempla el estudio de Ricardo, hermano del escritor, también dado a las cuartillas y, sobre todo, un pintor, un grabador a la altura de Goya que, pese a perder un ojo, siguió creando el resto de sus días: como los impresionistas. En la planta baja está lo que fue su lugar de trabajo y es que ya, desde el inicio, se notaba que en Itzea fluía la creatividad. Pero el caserón guarda más sorpresas que son la quintaesencia de lo barojiano, si es que a lo barojiano le damos esa categoría plural.
Franquear Itzea, el crujir de la madera, es una conversación con fantasmas
Y se pasea por todo el caserón, con el sempiterno crujir de la madera que tienen las casas con memoria. Y aparecen en las escaleras los cuadros que Ricardo Baroja pintó antes de tener el accidente ocular: lienzos que guardaba por no tener el éxito esperado (ya se sabe cómo es de caprichoso el mundo del arte), u otros que conservaba con cariño. A algunos les daba una capa de nieve con pintura blanca; lo cuenta Pío Caro-Baroja mientras conduce a una estancia donde el escritor recordaba su niñez en San Sebastián. La famosa habitación verde. Es la que aparece en el capítulo cuarto de 'Las inquietudes de Shanti Andía', con sus efectos marinos, y dos chinitos que al más mínimo temblor mueven la cabeza como dando la razón. Y lo más curioso: se reprodujo, por no decir que se trajo tal cual, desde San Sebastián. Algo del mar cercano pero invisible.
La biblioteca
Mas la visita prosigue. Hay un retrato del amigo Azorín en plena lozanía, no en la foto magra que los manuales nos han metido en el hipotálamo. Y es que Azorín y Pío Baroja, pasaban horas charlando alrededor de una estufa, con sus abalorios metálicos y el fuego dando calor de hogar a lo que hablaran. Porque si no es un mito lo de que Don Pío siempre andaba con cierto frío, Itzea está llena de sitios donde el fuego está presente, con la precaución de no estropear incunables. Piénsese que a pesar del volumen de a biblioteca, el autor no hizo nunca alarde de bibliófilo. Todo lo contrario.
Y por fin se contempla la biblioteca que compartieron Pío y su sobrino Julio. Con una parte destinada a la brujería y al cómo los pueblos de España gestionan lo desconocido, que fue mucho más que una querencia del noventayochista. Y es que nuestro autor no era mero aficionado a indagar en la brujería: la bibliografía que conservaron sobrino y nieto sirvió al primero, desde la óptica literaria, para conducir al segundo a la ciencia, a la Antropología, a la que dio lustre y categoría en España.
Libros y charlas de tío y sobrino que hay que imaginarse en noches de lluvia. El trueno detrás y en las luces de aquel tiempo, a ambos en una mesa con legajos en un legado que siempre quedará. Y un 'Madoz' en el centro de la librería que ambos tanto consultaban. El 'Madoz', sí, que en tiempos fue el mejor modo de un viaje interior por España sin moverse de su escritorio. Que hablamos de la Generación del 98, no se olvide.
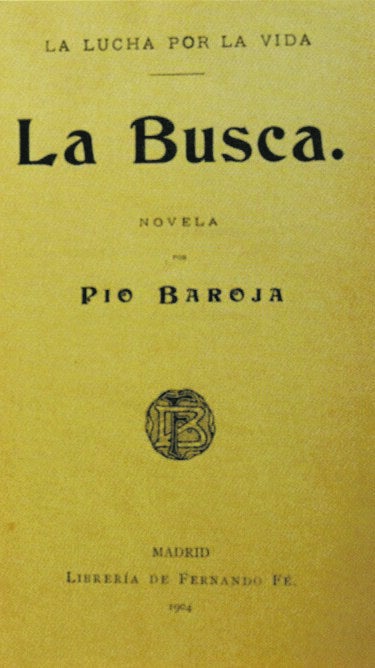
Estamos en la República de Bidasoa. Esa ensoñación vasco navarra de Baroja
Aunque fijemos la mirada en el autor de 'La busca' con su permiso lacónico y anacrónico. En su biblioteca del segundo piso con las herramientas del oficio de escribir. A un par de pasos del escritorio, hay una mesa como de capitán de navío. Brújulas, sextantes, y un mapa con dibujos de la rosa de los vientos soplando por el Cabo de las Tormentas. Allá donde Pío Baroja encontraba la geografía exacta cuando en sus libros sobre la mar quiso ser exacto al detalle. Pero no sólo libros sobre la mar, Pío Baroja recorría París, Madrid, Londres, los catálogos, y por eso hay mucho Kant, mucho Schopenhauer ('El mundo como voluntad y representación' está lleno de anotaciones que a nuestro anfitrión le da «no se qué volver a abrir»).
Y es que sí, en la biblioteca de Don Pío, esos crujidos son el espectro del autor en un mundo cerrado, suyo, que visitamos con respeto pero irremediable curiosidad. Hay retratos de Bayle o de los enciclopedistas franceses en las paredes frente a lienzos de Irún o de San Sebastián en esa nostalgia marina del autor, que cuando bajaba del Cantábrico a Madrid tenía la sensación de dormir «envuelto en papel de fumar».
El cronista, curioso aún en lo raudo de la visita, sabe quizá que molesta al autor, porque los muertos no abandonan su escritorio, aunque divisa en un golpe rápido de mirada la obra completa de Dostoyevski, de Dickens, pero también de autores que en un principio le son ignotos: como Hardy y Meredith. Cómo no, también se encuentra con Anatole France o Bourget, o Villon y esas «nieves de antaño que ya no caen en Vera», según su sobrino nieto.
Y más allá, viejos tratados de «lector curioso», de Historia, Filosofía, libros de viajes que formaron su inquieto Shanti Andía. Más arriba, más ejemplares de los que Don Pío se nutrió en lo literario de la brujería y Julio Caro Baroja se sirvió para sistematizar, ya se ha dicho, la Antropología y la Etnografía. A la media luz de Itzea, incluso aparece un tratado no muy mal tratado (sic) por los años de esa ciencia que es la Antropología criminal. Aún en sus inicios.
No entra un ruido, insistimos, más que el de la madera tratada, que debe ser el propio Pío Baroja –molesto a su pesar– porque se viaje al corazón de su corazón lector. Hay en la biblioteca una virgen gótica, regalo de Azorín, que a su vez le regalaron por su boda y que al levantino en persona no le granjeaba buenas nuevas. Alguna reproducción de un barco y un incunable de 'La vida de los filósofos', de Diógenes Laercio.
El año Baroja
Nuestro anfitrión nos agasaja con foie de un vecino francés (no habrá más de cuatro kilómetros de lo que en esta zona llaman 'muga') y avisa de que aunque el año de Don Pío está a punto de terminar, están saliendo de las imprentas 'Familia, infancia y juventud' en Cátedra, con prólogo suyo, y 'Paseos por Madrid', en una coedición entre el Ayuntamiento de la capital y la editorial Caro Raggio y edición de su hermana Carmen. Y un libro en galeradas que nos aguarda hasta la mañana siguiente, cuando habríamos de recorrer ese País Vasco Francés desde donde, liberado por los nacionales, Pío Baroja tomó camino de un exilio cercano desde donde veía, ya en territorio galo, en la localidad de Biriatou, los bombardeos en España. En el ágape, quien nos ha hecho de cicerone de un museo familiar, recomienda el rioja de su amigo Telmo Rodríguez, que es «etno-etnólogo» mientras se parla de memorialismo y de su defensa.
Y al amanecer, la sorpresa. Un poemario casi inédito de Baroja, 'Canciones del suburbio', que acaba de salir en una edición crítica de Cátedra. Y un poema que desmiente un tanto que Baroja andaba lejos de la musa poética. Lleva prólogo de Azorín y, en el prefacio, el de Monóvar compara las baladas con las balas, con no pocos tachones. Eso sí, su firma pulcra de señor parco y levantino. Y un verso que queda marcado: «Anda poco en las ciudades/prefiere siempre el suburbio /a los lujos de los pueblos».
Por fin se contempla la biblioteca que compartieron Pío y su sobrino Julio
Después, se recorre el 'col' de Ibardin, desde donde se exilió el escritor a esa Francia tan cercana. Dejó su paraíso pero no esa República imaginaria del Bidasoa viviendo en los pueblos cercanos. Quizá porque no hay nostalgia más dolorosa que contemplar el valle, el caserón, con unos prismáticos.
El puerto de Ibardin es un puerto de montaña con ventas de contrabandistas de antaño, pan francés, y que empieza justo detrás del 'laburu' de Itzea en homenaje a Pío Baroja. En territorio de Navarra se llega a ver el mar. Se recorren después San Juan de Luz (en cuya catedral cuelgan barcos balleneros tan barojianos), Hendaya, y al fondo y volviendo a Vera, se divisa el ya mentado caserío de Biriatou, donde la perspectiva de la guerra era tan cercana para Don Pío. En Sara, pueblo francés ya rayano a Zugarramurdi, se celebra un festival sobre brujerías que comparte con el propio Zugarramurdi y Vera de Bidasoa.
Estamos en la República del Bidasoa, sí, esa ensoñación vasco navarra del Baroja que se reencontró con su terruño como médico desganado en Cestona. El escritor, presente y ausente, en todo momento entenderá este viaje a sus vísceras. Y disculpara que se haya entrado en sus estancias más íntimas.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete
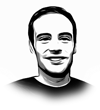
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete