Estos son los «Leonardos» del siglo XXI que investigan en España
Investigadores becados por la Fundación BBVA explican sus innovadores proyectos y los retos de hacer ciencia en España
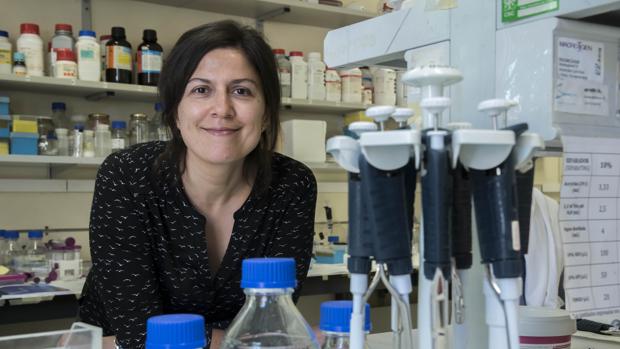
Todos son brillantes y se encuentran inmersos en carreras prometedoras. La Fundación BBVA ha concedido sus becas Leonardo, inspiradas en el genio del Renacimiento italiano, a cincuenta científicos y creadores culturales con proyectos muy innovadores que trabajan en España. Esta fuente de financiación (se pueden solicitar hasta 40.000 euros) les ayudará a continuar con sus investigaciones de alto nivel en campos tan distintos como la lucha contra el alzhéimer y las enfermedades neurodegenerativas, las soluciones a las vulnerabilidades del Internet de las Cosas, la comprensión de la materia oscura, la creación de una obra literaria, la búsqueda de la nueva física o el análisis de los tumores cerebrales con las más modernas técnicas genéticas.
Cuatro de estos afortunados becarios -la convocatoria es altamente competitiva- explican cómo son los estudios a los que están dedicados. Aunque pertenecen a áreas distintas tienen mucho en común: la experiencia de trabajar fuera de España, un talento desbordante y la capacidad para sacar adelante un trabajo arduo y vocacional que, a pesar de sus logros, muchas veces no recibe toda la ayuda que necesita
María José Sánchez Barrena (Dra. en Bioquímica):
«Sin ciencia básica no se pueden curar enfermedades»
Hacer investigación en el mismo lugar donde han trabajado diez premios Nobel, entre ellos Watson y Crick, los descubridores de la doble hélice del ADN, marca una carrera y una vida. María José Sánchez Barrena (Calamonte, Badajoz, 1977) puede hablar con orgullo de su paso por el Laboratorio de Biología Molecular del Medical Research Council en Cambridge (Reino Unido), de las publicaciones que ha conseguido en revistas científicas de alto impacto, como Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) y de una patente internacional que en el futuro puede convertirse en un fármaco contra el síndrome del X frágil o el autismo. Sin embargo, sigue sin una plaza fija en el Instituto de Química Física Rocasolano (CSIC), donde investiga desde mediados de 2009 en el Departamento de Cristalografía y Biología Estructural. «No salen suficientes plazas y la falta de estabilización es lo más duro», reconoce, una incertidumbre que se acrecentó después de la crisis. Pese a las dificultades, Sánchez, que tiene dos hijas, persiste en su empeño porque «sin ciencia básica no se pueden curar enfermedades» y ella pretende atacar algunas de las más duras. Con la ayuda de la beca de la Fundación BBVA, podrá continuar sus estudios sobre las alteraciones de las sinapsis, el contacto entre neuronas, que intervienen, entre otras, en patologías como el alzheimer, las demencias o el huntington. Su objetivo es diseñar unas moléculas que restablezcan esos contactos e intentar evitar la pérdida de memoria y mejorar la capacidad cognitiva en estadios más tempranos de la enfermedad. «Es un gran reto pero con un interés terapéutico enorme», afirma.

Massimo Squatrito (Dr. en Genética Aplicada):
«Aquí hay gente excelente, pero falta dinero»
La revolucionaria técnica de edición genética CRISPR-Cas9, que permite borrar, añadir o cambiar genes a voluntad, parece tener infinitas aplicaciones. Massimo Squatrito (Sicilia, Italia, 1975), la emplea para el estudio de los gliomas, un amplio grupo de tumores cerebrales. Científico titular en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), investiga en ratones cómo la pérdida de un gen contribuye al desarrollo de estos gliomas. En los humanos adultos, algunos de ellos, llamados gliobastomas multiformes (GBMs), son los más letales del sistema nervioso central. «El CRISPR es muy útil y permite hacer las cosas de manera más sencilla y rápida», explica el científico, que antes trabajó en prestigiosas instituciones oncológicas de EE.UU e Italia.
Cuando se le pregunta cómo llegó a España, un país cuyos científicos se quejan de la falta de fondos, explica que hace cinco años tuvo una oferta del CNIO y no se lo pensó, «porque es uno de los mejores centros de Europa y me ha dado la oportunidad de desarrollar mi investigación», señala. Allí estableció su laboratorio con ayuda de la Fundación Seve Ballesteros. «La ciencia en España es muy buena, hay gente fantástica, pero es cierto que hay muchas razones para quejarse: la financiación del Gobierno es muy poca», lamenta.
A su juicio, «si no fuera por fundaciones como la del BBVA o la Asociación Española contra el Cáncer sería imposible hacer investigación en España». Cree que falta cultura del mecenazgo -«En Italia es casi lo mismo»- y pone como un buen ejemplo el sistema de financiación en EE.UU.

Félix Gómez Mármol (Ingeniero y Dr. en Informática):
«Una pulsera de salud puede desvelar datos muy íntimos sobre ti»
Félix Gómez Mármol (Murcia, 1983), ingeniero y doctor en informática, trabaja en la Universidad de Murcia, donde actualmente es investigador Ramón y Cajal. Empleará su Beca Leonardo en un proyecto llamado COSMOS cuyo objetivo es garantizar la seguridad de esos aparatos que llevamos encima o tenemos en casa, como pulseras de actividad, un móvil o una smartTV, que pueden proporcionar «datos muy íntimos» sobre sus usuarios en caso de un ciberataque. La idea es que unos centinelas -un artefacto físico o una aplicación de software, todavía está por ver-, se adapten y colaboren entre ellos para proteger los dispositivos en su entorno, sin la intervención del usuario. «Cualquier dispositivo conectado a internet es susceptible de ser atacado. Un hacker puede obtener información de salud de una pulsera tipo «Fitbit» y nuestro móvil está repleto de información sensible como fotos, conversaciones o contactos», recuerda el investigador. Incluso un frigorífico inteligente puede ser vulnerable a ataques cibernéticos masivos, aunque el aparato en sí no sea el objetivo. Este ingeniero trabajó durante años en Alemania, en una gran empresa de tecnología y comunicaciones. «Allí aprendí muchísimo, pero mi ilusión desde el minuto uno era ser profesor en la Universidad de Murcia, donde me formé», reconoce. Lo suyo es vocacional. «Las condiciones económicas no son las mismas aquí que en Alemania, pero tenía muy claro que quería volverme. El salario no es lo único y aquí tengo vínculos muy fuertes», dice.
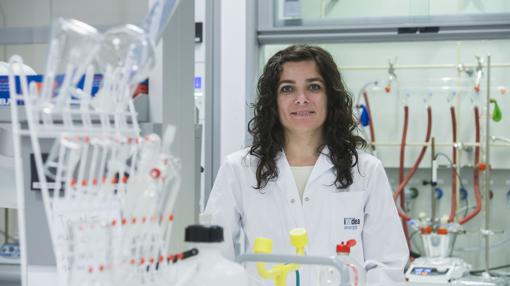
Patricia Horcajada Cortés (Lda. en Farmacia y Dra. en Ciencias de Materiales):
«He vuelto porque en España también se hace investigación de calidad»
Se fue a Francia por un año pero se quedó diez. Consiguió su plaza de investigación en el prestigioso Centro Nacional para la Investigación Científica (CNRS) en Versalles, todo un logro. Sin embargo, pidió una excedencia para volver porque estaba convencida de que «en España también se puede hacer buena ciencia». Y la está haciendo. Patricia Horcajada Cortés (Madrid, 1978), investigadora contratada Ramón y Cajal en IMDEA Energía, empleará su beca de la Fundación BBVA para continuar su trabajo en nuevos polímeros de coordinación porosos (MOF), que pueden mejorar las propiedades de materiales orgánicos para ayudar a almacenar energía. Esto puede ser clave en la implantación de forma masiva de las energías renovables y los vehículos eléctricos. Licenciada en Farmacia y doctora en Ciencias de Materiales, «he tenido suerte porque en IMDEA Energía tenemos facilidades y libertad para hacer investigación. Valoro mucho poder decidir la estrategia de mi grupo», subraya.
Noticias relacionadas
- La técnica prodigiosa del «corta-pega» de genes recibe el premio BBVA Fronteras del Conocimiento
- Stephen Hawking y Viatcheslav Mukhanov, premiados por la Fundación BBVA
- Tim de Zeeuw: «¿Recibir señales de otra civilización? Podría ocurrir mañana»
- Werner Hofmann: «El espacio y el tiempo no son como los entendía Einstein»
- Viatcheslav Mukhanov: «El Universo surgió de la nada y puede volver a suceder»
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete