ABC MADRID 15-04-1967 página 31
- EdiciónABC, MADRID
- Página31
- Fecha de publicación15/04/1967
- ID0000812778
Ver también:

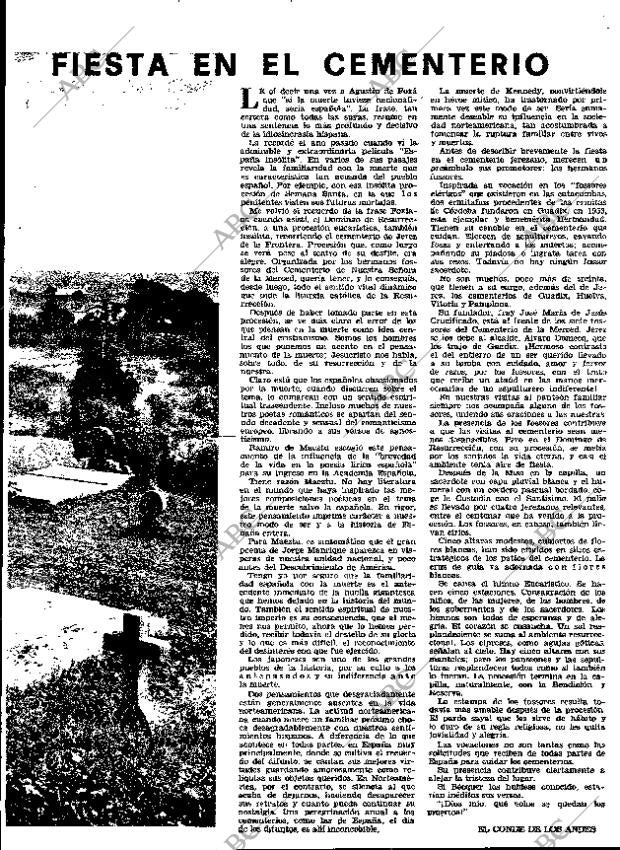
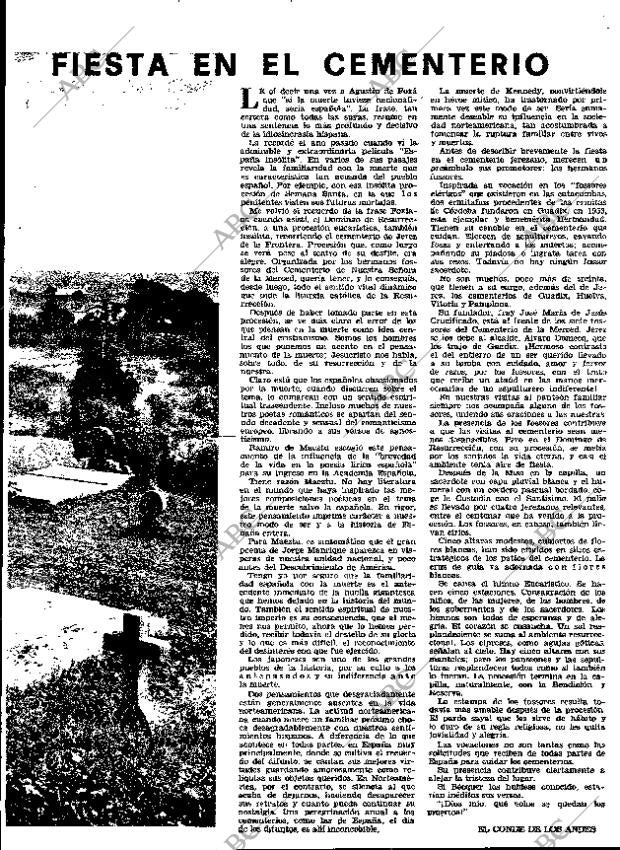
FIESTA EN EL CEMENTERIO E oí decir tina vez a Agustín de Foxá que si la muerte tuviese nacionali- dad, seria española La frase, tan certera como todas las suyas, resume en una sentencia lo más profundo y decisivo de la idiosincrasia hispana. La recordé el año pasado cuando vi laadmirable y extraordinaria película España insólita En varios de sus pasajes revela la familiaridad con la muerte que es característica tan acusada del pueblo español. Por ejemplo, con esa insólita procesión de Semana Santa, en la que l o s penitentes visten sus futuras mortajas. Me volvió el recuerdo de la frase Foxiana cuando asistí, el Domingo de Resurrección, a una procesión eucarística, también insólita, recorriendo el cementerio de Jerez de la Frontera. Procesión que, como lusgo se verá, pese al teatro de su desfile, era alegre. Organizada por los hermanas iossores del Cementerio de Nuestra Señora de la Merced, quería tener, y lo conseguía, desde luego, todo el sentido vital dinámico que pide la liturgia católica de la Resurrección. Después de haber tomado parte en esta procesión, se ve más claro el error de los que piensan en la muerte como idea central del cristianismo. Somos los hombres los que ponemos un acento en el pensamiento de la muerte; Jesucristo nos habla, sobre todo, de su resurrección y de la nuestra. Claro está que los españoles obsesionados por la muerte, cuando discurren sobre el tema, lo enmarcan con un sentido espiritual trascendente. Incluso muchos de nuestros poetas románticos se apartan del sentido decadente y sensual del romanticismo europeo, librando a sus versos de agnosticismo. Ramiro de Maeztu escogió este pensamiento de la influencia de la brevedad de la vida en la poesía lírica española para su ingreso en la Academia Española. Tiene razón Maeztu. No hay literatura en el mundo que haya inspirado las mejores composiciones poéticas en el tema de la muerte salvo la española. En rigor, este pensamiento imprime carácter a nuestro modo de ser y a la historia de España entera. Para Maeztu, es sintomático que el gran poema de Jorge Manrique aparezca en vísperas de nuestra unidad nacional, y poco antes del Descubrimiento de América. Tengo yo por seguro qua la familiaridad española con la muerte es el antecedente inmediato de la huella gigantesca que hemos dejado en la historia del mundo. También el sentido espiritual de nuestro imperio es su consecuencia, que al menos nos permite, ahora que lo hemos perdido, recibir todavía el destello de su gloria y lo que es más difícil, el reconocimiento del desinterés con que fue ejercido. Los japoneses son uno de los grandes pueblos de la historia, por su culto a los a n t e p a s a d o s y su indiferencia a n t e la muerte. Dos pensamientos que desgraciadamente están generalmente ausentes en la vida norteamericana. La actitud norteamericana cuando muere un familiar próximo choca desagradablemente con nuestros sentimientos hispanos. A diferencia de lo que acontece en todas partes, en España muy principalmente, donde se cultiva el recuerdo del difunto, se cantan sus mejores virtudes guardando amorosamente como reliquias sus objetos queridos. En Norteamérica, por el contrario, se silencia al que acaba de dejarnos, haciendo desaparecer sus retratos y cuanto pueda continuar su nostalgia. Una peregrinación anual a los cementerios, como las de España, el día de los difuntos, es allí inconcebible, L La muerte de Kennedy, convirtiéndole en héroe mítico, ha trastornado por primera vez este modo de ser. Sería sumamente deseable su influencia en la sociedad norteamericana, tan acostumbrada a fomentar la ruptura familiar entre vivos y muertos. Antes de describir brevemente la fiesta en el cementerio jerezano, merecen u n preámbulo sus promotores: los hermanos fossores. Inspirada su vocación en los fossores clérigos que existieron en las catacumbas, dos ermitaños procedentes de las ermitas de Córdoba fundaron en Guadix, en 1953, esta ejemplar y benemérita Hermandad. Tienen su cenobio en el cementerio que cuidan. Ejercen de sepultureros, cavando fosas y enterrando a los muertos; acompañando su piadosa e ingrata torea con sus rezos. Todavía no hay ningún fossor sacerdote. No son muchos, poco más de treinta, que tienen a su cargo, además del de Jerez, los cementerios de Guadix, Huelva, Vitoria y Pamplona. Su fundador, fray José María de Jesús Crucificado, está al frente de los siete iossores del Cementerio de la Merced. Jerez se los debe al alcalde, Alvaro Domecq, que los trajo de Guadix. ¡Hermoso contraste el del entierro de un ser querido llevado a su tumba con cuidado, amor y fervor de rezos, por los fossores, con el trato que recibe un ataúd en las manos mercenarias de un sepulturero indiferente! En nuestras visitas al panteón familiar siempre nos acompaña alguno de los fossores, uniendo sus oraciones a las nuestras La presencia de los fossores contribuye a que las visitas al cementerio sean menos dssapaciblssr Paro en el Domingo de Resurrección, con su procesión, se metía por los sentidos la vida eterna, y casi el ambiente tenia aire de fiesta. Después de la Misa en la capilla, un sacerdote con capa pluvial blanca y el humeral con un cordero pascual bordado, coge la Custodia con el Santísimo. El palio es llevado por cuatro jerezanos relevantes, entre el centenar que ha venido a la procesión. Los fossores, en cabsza, también llevan cirios. Cinco altares modestos, cubiertos de flores blancas, han sido erigidos en sitios estratégicos de los patios del cementerio. La cruz de guia va adornada c o n f l o r e s blancas. Se canta el himno Eucaristico. Se hacen cinco estaciones. Consagración de los niños, de las mujeres, de los hombres, de los gobernantes y de los sacerdotes. Los himnos son todos de esperanza y de alegría. El corazón se ensancha. Un sol resplandeciente se suma al ambiente resurreccional. Los cipreses, como agujas góticas, señalan al cielo. Hay chico altares con sus manteles; pero los panteones y las sepulturas resplandecen todos como si también lo fueran. La procesión termina en la capilla, naturalmente, con la Bendición y Reserva. La estampa de los fossores resulta todavía más amable después de la procesión El pardo sayal que les sirve de hábito y lo duro de su regla religiosa, no les quita jovialidad y alegría. Las vocaciones no son tantas como las solicitudes que reciben de todas partes de España para cuidar los cementerios. Su presencia contribuye ciertamente a alejar la tristeza del lugar. Si Bécquer los hubiese conocido, estarían inéditos sus versos. ¡Dios mío, qué solos se quedan los muertos! EL CONDE DE LOS ANDES
 Foto14/04/1967
Foto14/04/1967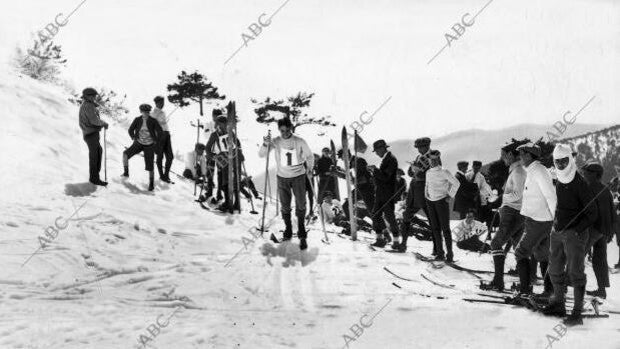
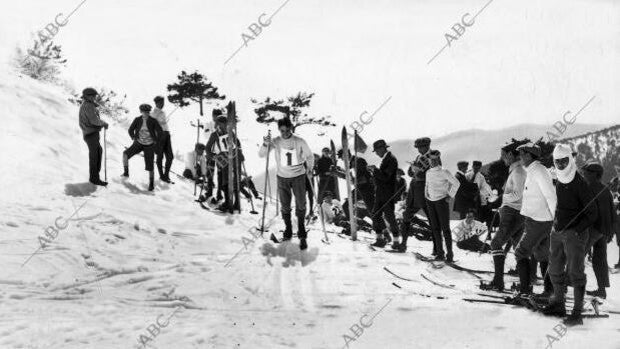
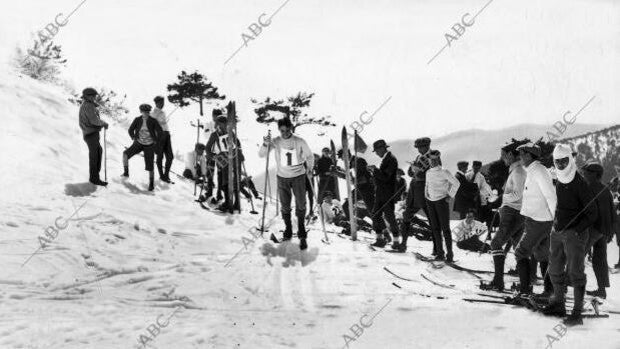 Monográfico14/03/2021
Monográfico14/03/2021

 Periódico28/02/2004
Periódico28/02/2004