Los olvidados militares españoles enviados a la guerra de Vietnam
España mantuvo un hospital de campaña en Gò Công desde 1966 hasta 1971. Luis María Anson estuvo con ellos en 1967
 + info
+ info- Comentar
- Compartir
Una escueta nota de 93 palabras anunció en ABC el 19 de enero de 1965 el envío de material para ayudar a Vietnam del Sur tras unas inundaciones. Un avión norteamericano despegó desde la base aérea de Torrejón de Ardoz con mantas y equipo sanitario enviado por la Cruz Roja española a su equivalente vietnamita y unos días después se publicó una fotografía sobre el mismo asunto. Fue la primera participación directa de nuestro país en la Guerra de Vietnam. Pero no fue la única, ni la más importante.

Todo empezó con una carta del presidente de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, dirigida a Franco y fechada el 26 de julio de 1965. En ella pedía expresamente cualquier tipo de colaboración que expresase el apoyo internacional a los Estados Unidos.
Franco contestó con otra carta, del 18 de agosto, en el que hacía un análisis sobre el conflicto, hablaba de lo difícil que era luchar en un territorio ajeno, desconocido y tan complicado como la selva, en una guerra de guerrillas en las que los vietnamitas tenían todas las de ganar. «Las cosas son como son y no como nosotros quisiéramos que fueran» decía en un momento, y presagiaba una derrota de los Estados Unidos. De la ayuda solicitada no decía nada.
Pero Franco envió a Vietnam a una docena de militares en una misión «confidencial». Debían prestar ayuda médica en Gò Công, la capital del estado del mismo nombre en el delta del Mekong, situada a 30 kilómetros de Saigón, la actual capital Ho Chi Minh.
España había firmado en 1953 unos acuerdos militares con Estados Unidos, así que era lógico que respondiera con una aportación a la llamada de Johnson. «Washington cursó la solicitud a través de la Free World Military Assistance Office. Una vez recibida en Madrid, en abril de 1966 el Estado Mayor Central envió escritos confidenciales a las Capitanías Generales. En Madrid no se pensó en médicos civiles como en otros países, sino en el Cuerpo de Sanidad Militar del Ejército de Tierra», explicaba a Esteban Villarejo en 2015 el historiador José Luis Rodríguez Jiménez, autor del libro «Salvando vidas en el delta del Mekong».
Luis Calvo, enviado especial de ABC a Saigón, voló en helicóptero a Gò Công en febrero de 1966 y pudo ver las instalaciones y alojamientos preparados para el equipo sanitario español. La provincia de Gò Công era más pacífica que otras, pero no exenta de peligro. Tenía 191.000 habitantes -18.000 de ellos en la capital- y un solo médico civil y otro exclusivamente militar. «Comprenderá usted la ansiedad con que estamos esperando la llegada del equipo español», le decía a Calvo su acompañante, el mayor Leslie Page Holcomb, que estaba casado por cierto con una española.
El 10 de septiembre de 1966, ABC informaba de la llegada del equipo quirúrgico español. «Lo dirige el comandante don Argimiro García Granado- relataba en su crónica Luis Calvo-, y se compone de doce personas: tres capitanes médicos y un capitán de Intendencia y siete practicantes (un teniente y seis alféreces)».
 + info
+ infoLos médicos militares españoles, acompañados por el diplomático don Máximo Cajal, que había viajado en su condición de encargado de Negocios de la Embajada de España en Bangkok para seguir, como tantos otros diplomáticos del mundo entero, el curso de las elecciones, habían pasado dos días en Saigón en contacto con las autoridades sanitarias y diplomáticas. Y de Saigón a Gò Công habían volado en helicóptero. «La carretera y el ferrocarril no ofrecen seguridad, porque el Vietcong ronda. Pero el pueblo está asegurado y broquelado y es uno de los pueblos leales al Gobierno central», tranquilizaba Calvo.
No hubo más noticias sobre la suerte de estos doce sanitarios españoles en Vietnam hasta que en la Nochevieja de aquel mismo año el comandante García Granado, extrañado por que apenas se hablase de la labor que estaban desempeñando, envió una carta a ABC. «Españoles en Gò Công», se titulaba. Y en ella contaba qué hacían una docena de españoles «en esa parte, tan lejana y tan revuelta, metida en una guerra cruel y sangrienta, pues el Vietnam es eso guerra, y por lo tanto, sangre y dolor».
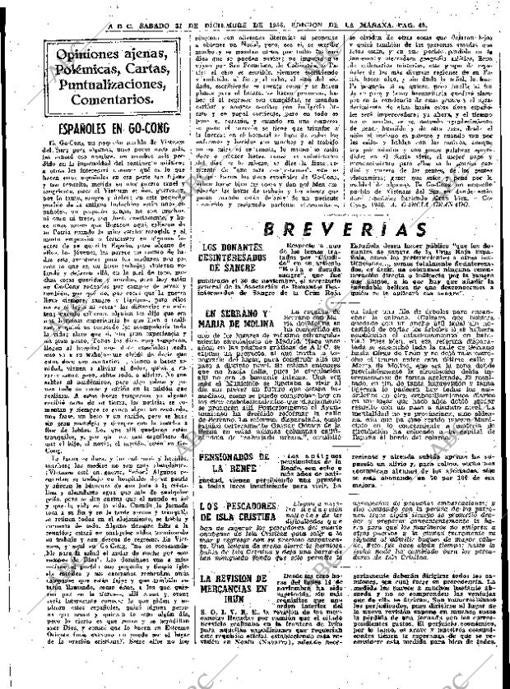
«Todos los días, muy temprano, llegan al hospital esos doce españoles; cada uno va a su trabajo -me olvidé de decir que estos doce son sanitarios-, vienen a hacer sanidad, vienen a aliviar el dolor, quizá a curar y sanar, pero, sobre todo, a aliviar», escribía el comandante, que solo de soslayo dejó caer que eran militares. Al contar que en sus ratos libres se dedicaban a escribir. «Siempre escribiendo y andando, al fin y al cabo, el sino del soldado», decía.
«La huella pequeña si se quiere, pero huella al fin de su paso y labor humanitaria quedará siempre en la conciencia de estas gentes y el agradecimiento de ellas hacia estos doce españoles será imperecedero» en Gò Công, «un pequeño pueblo de Vietnam del Sur en donde están doce españoles haciendo algún bien», concluía.
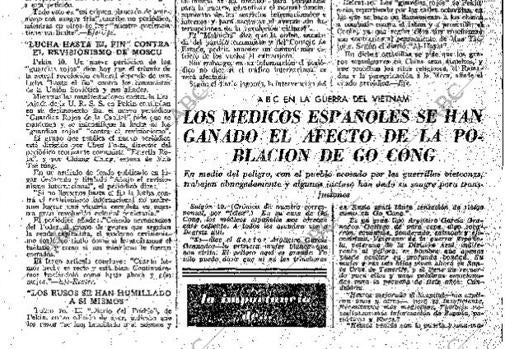 + info
+ infoLuis María Anson, corresponsal en Hong Kong y enviado especial a la Guerra de Vietnam durante su exilio forzoso por la publicación de su célebre artículo « La monarquía de todos», viajó hasta allí apenas dos meses después para conocer in situ su trabajo. «Los españoles se han ganado el afecto de la población de Go Cong», tituló Anson aquella crónica en la que describió cómo «en medio del peligro, con el pueblo acosado por las guerrillas vietcongs», trabajaban «abnegadamente» los médicos españoles y algunos incluso habían dado su sangre para transfusiones.
«Hemos mejorado el hospital -le explicaron- pero es insuficiente. Necesitamos más medicinas. También necesitamos más información de España, periódicos y libros». «Hemos venido con lo puesto y una maleta de veinte kilos», le decía el practicante militar Ramón Gutiérrez de Terán. Y el doctor Francisco Faunde Rodríguez le señalaba la necesidad de contar con un cónsul en Saigón porque estaban aislados y dependían en todo de los americanos.
No se quejaban de vivir sin aire acondicionado, ni del calor, ni del peligro, pues el pueblo estaba cercado por el Vietcong y las carreteras cortadas. «Aquí hay mucho riesgo y el trabajo además es agobiador y duro. Todos los días llegan heridos graves para operar como consecuencia de los ataques del Vietcong o de los americanos. Ayer por la noche, de madrugada, recibimos a tres. Como no había luz, hubo que operarlos iluminados por una antorcha que casi incendia el oxígeno», le contaba otro médico militar apellidado Linares.
Con Luciano Rodríguez y González, Faunde y Beatriz, que había viajado con Anson para sorpresa de los militares que no habían visto por allí a una mujer rubia hasta entonces, se subieron a un jeep militar y visitaron el orfelinato que atendía el doctor Rodríguez y el hospital. «Es decoroso, aunque faltan cuartos de aseo y una cocina pasable. Resulta, además, insuficiente. Nueve mil enfermos son atendidos mensualmente. La tuberculosis hace estragos y también las enfermedades tropicales y parasitarias».
 + info
+ info«Habría que apartar al sesenta por ciento de la población que son enfermos incurables y trabajar con el resto. No damos abasto ni tenemos medios. Estas gentes, además, deben trabajar a toda costa, llegan graves, reciben unos gramos de estreptomicina, y a medio curar vuelven al trabajo y a la alimentación de solo unas tazas de arroz», relataba el doctor Faunde.
«Hasta el heroísmo personal están trabajando los médicos españoles», constataba Anson. El doctor Rodríguez había dado su sangre para un niño al que hubo que amputar ambas piernas «y la criatura le pedía luego más, pues creía que con la sangre del español le crecerían otra vez los miembros perdidos».
Para el entonces corresponsal de guerra de ABC aquel recorrido por las salas hospitalarias se hizo penoso. Vio agonizar a un niño de pocos meses. «Traen a los niños cuando ya es tarde y luego el Vietcong dice a las madres que los han matado aquí los americanos», le explicó Faunde.
Tras visitar otros lugares de Go Cong, como el «Hieu Hoi» o «Brazos abiertos del Ejército», la institución que atendían médicamente y que acogía a los viet que se pasaban al otro bando y charlar con varios vietcongs, Anson compartió una paella con los doce españoles en camaradería. La había preparado José Bravo López-Baños, un hombre «de desbordante simpatía», que tenía tres hijos y dos nietos.
En la mesa, el reputado periodista de ABC pudo hablar con el capitán Manuel Vázquez, el subteniente Francisco Pérez Pérez y los brigadas Juan Pérez Gómez, Juan Antón Barahona y Joaquín Pas. Conversaron sobre política, los problemas del campo, el futuro... «en fin, de España, de esa España que lleva dentro del alma este grupo admirable de españoles», resumió Anson.
Más de cincuenta médicos y sanitarios pasaron por ese hospital de campaña que España en la pequeña ciudad de Go Cong durante cinco años, hasta octubre de 1971.
El Ministerio de Defensa rescató su historia en 2015, con la edición del libro «Salvando vidas en el delta del Mekong». Fue la primera misión exterior de la sanidad militar española. Una misión «confidencial» para el régimen franquista, olvidada durante años.
Ver los comentarios